Mi SciELO
Servicios Personalizados
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Cultivos Tropicales
versión impresa ISSN 0258-5936
cultrop v.30 n.2 La Habana abr.-jun. 2009
Reseña
La Diseminación Participativa de Semillas: Experiencias de Campo
Dr.C. H. RíosI
I Codirector del proyecto internacional Programa de Innovación Local (PIAL) e Investigador Auxiliar del departamento de Genética y Mejoramiento Vegetal, Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), gaveta postal 1, San José de las Lajas, La Habana, Cuba, CP 32 700. e-mail: burumbun@yahoo.com
RESUMEN
El concepto de diseminación participativa de semillas (DPS) surgió en Cuba a partir de la integración de las ferias de diversidad de semillas con la experimentación y diseminación de semillas por los campesinos. Una feria de diversidad de semillas es un método donde los fitomejoradores, productores y agentes extensionistas tienen acceso a la diversidad en uno o más cultivos. Se siembran las variedades de los sistemas formales e informales con las prácticas usuales del ambiente al que están destinadas. De este modo, los agricultores participantes en este ejercicio escogen las semillas y las prueban en sus sistemas de producción, para su posterior multiplicación y difusión al resto de los campesinos. El presente artículo describe los resultados de DPS en términos productivos, ambientales y socioeconómicos en Cuba y México.
Palabras clave: semillas, agricultores, participación, biodiversidad
ABSTRACT
The concept of participatory seed dissemination (PSD) appeared in Cuba after integrating seed diversity fairs and farmers´ seed experimentation and dissemination. Seed diversity fair is a method by which plant breeders, growers and extension agents have access to one or more crop diversity. Both, formal and informal system varieties are seeded through the current management of the environment targeted. Thus, all farmers participating in this practice select seeds and test them in their production systems, to be further multiplied and diffused to the other farmers. This work describes results from PSD in productive, environmental and socioeconomic terms in Cuba and México.
Keywords:seeds, farmers, participation, biodiversity
INTRODUCCION
Durante los años dorados de los países socialistas de Europa del Este, un modelo centralizado de mejoramiento de plantas era el componente estándar de la agricultura de altos insumos practicada en Cuba y particularmente para los cultivos comerciales del país (1).
Las variedades extranjeras, los híbridos, las razas originales y variedades obtenidas por mutación eran las principales fuentes de variación genética utilizadas, para el desarrollo de variedades en los programas cubanos de mejoramiento de plantas (2).
Al final del período de 10-12 años, empleado típicamente en el desarrollo de variedades para un cultivo específico, los programas de mejoramiento por lo general producían solo una o dos variedades para todo el país, asumiendo por tanto una amplia adaptación geográfica, cuyas características eran promovidas por los que dictaban las políticas y la mayoría de las organizaciones gubernamentales cubanas proporcionaban incentivos a los científicos involu-crados en la producción de una variedad para ser utilizada en un área extensa.
En la década de los años 80, se desarrollaron programas ambiciosos de mejoramiento de plantas para la caña de azúcar, las raíces y los tubérculos, el arroz, tabaco, café, los cultivos hortícolas, pastos, granos, las fibras y algunos frutales, realizados por 15 institutos de investigación y sus correspondientes redes de estaciones experimentales distribuidas por todo la isla (1).
Como parte del proceso de producción de variedades, cada nueva variedad tenía que transitar por una serie de pasos. Los institutos de investigaciones enviaban sus resultados al Consejo Científico a nivel nacional, que verificaba su validez científica y, si eran aprobados, se enviaban a un grupo de expertos formado por investigadores, profesores y directores de producción. Si este grupo a su vez aprobaba los resultados, eran entregados al viceministro de cultivos varios, quien haría llegar los resultados a las delegaciones provinciales, que las incorporarían a sus planes de producción, para que los productores se vieran obligados a adoptarlos.
Este procedimiento tomó un enfoque jerárquico sin consultar a los productores. Algunos investigadores visitaban las fincas, pero aún así el programa de investigación provenía de las decisiones de los científicos (3).
Algunos materiales vegetales recolectados en Cuba con características útiles, como la resistencia a las enfermedades, los ciclos cortos de crecimiento y las buenas cualidades como alimentos, no eran utilizados por el sector formal de mejoramiento, debido a sus bajos rendimientos en condiciones de altos insumos (4).
Desde la desintegración de la URSS en 1989, el sector agrícola cubano tuvo que enfrentar una reducción drástica en los insumos y el apoyo al comercio, cambiando gradualmente hacia formas más autosuficientes y racionales de producción.
Ocurrieron muchas transformaciones técnicas y sociales como respuesta a este desafío. En la década de los años 80, Cuba realizaba el 87 % de su comercio exterior bajo acuerdos de precios preferenciales, importaba el 95 % de sus requerimientos de fertilizantes y herbicidas, y tenía un tractor por cada 125 ha. de tierra cultivable.
Después del derrumbe del bloque socialista, la capacidad de compra en el extranjero se redujo de 8 100 millones de dólares en 1989 a 1 700 millones en 1993, lo que afectó en gran medida la posibilidad del país de comprar insumos agrícolas (5).
Con el objetivo de enfrentar la crisis, el gobierno cubano implementó cambios en todos los sectores, para reducir el impacto negativo en la economía nacional. Durante el inicio de la década de los años 90, ocurrieron severos cambios sociales y económicos para mantener las garantías sociales del gobierno y, a la vez, reconstruir la economía cubana (6, 7).
De esta forma, el país emprendió una de las transformaciones más dramáticas en los sistemas agropecuarios, tuvo que pasar de ser el mayor consumidor de agroquímicos en América Latina a una agricultura de muy bajos insumos en menos de tres años (8).
Sin embargo, el sector de fitomejoramiento ha sido más lento para adaptarse. Aunque los fitomejoradores profesionales enfrentaban una situación económica difícil y los investigadores tenían pocos incentivos, siguieron los enfoques jerárquicos y adoptaron perspectivas reduccionistas rígidas.
Dentro del sistema existente, la solución no era tan simple como la sustitución de tecnologías. Debido a la crisis financiera, las instituciones científicas enfrentaron diferentes limitaciones, como la falta de acceso a importantes colecciones de recursos genéticos o mantenimiento de estas, fallas eléctricas, incapacidad de refrescar las semillas y una disminución en el número de los programas internacionales que habían financiado formalmente las instituciones científicas cubanas en los años 90.
El sistema nacional de suministro de semillas necesitaba expandirse urgentemente, pero carecía de los recursos financieros para hacerlo. En los años 90, su capacidad de producción de semillas de maíz y frijol había caído en un 50 % (9).
A través del sistema informal, la producción de semillas de los productos básicos de la dieta cubana se convirtió en una cuestión fundamental en muchas zonas del país. Estos recursos genéticos habían proporcionado una base, para que los mejoradores seleccionaran genotipos comerciales durante el período de la agricultura industrial en Cuba. No obstante, se le había prestado relativamente poca atención a este sistema informal de manejo de semillas y ya se había perdido mucha variabilidad genética (10).
Usualmente, el mantenimiento de la diversidad genética se consideraba muy relacionado con la protección del medio ambiente, con un enfoque altruista y no productor de ganancias. El sector público del fitomejoramiento en Cuba y otras regiones latinoamericanas consideraban el manejo de la agrobiodiversidad y el fitomejoramiento como actividades exclusivas de los investigadores profesionales. Aprovechando el espacio abierto por la crisis económica, surgió un programa participativo de diseminación de semillas, inspirado en un trabajo previo con la calabaza (11), y con el objetivo de desarrollar prácticas participativas de producción, mejoramiento y distribución de semillas. Este programa utiliza una variedad de herramientas que incluyen las ferias de semillas y la selección participativa de variedades como estrategias para la diversificación de semillas, con el propósito de mejorar el rendimiento y la diversidad genética en Cuba.
Cambio de paradigma hacia la diseminación participativa de semillas
En principio, el concepto de diseminación participativa de semillas (DPS) surgió en Cuba, para integrar las ferias de diversidad de semillas con la experimentación campesina. Una feria de diversidad de semillas es un método donde los fitomejoradores, productores y agentes extensionistas tienen acceso a la diversidad en uno o más cultivos. Se siembran las variedades de los sistemas formales e informales con las prácticas usuales del ambiente al que están destinadas. Los actores principales tienen la posibilidad de hacer selecciones en el campo. No conocen las fuentes de semillas de las variedades en la parcela. Después de que los productores han tomado y experimentado con las semillas seleccionadas en sus propias fincas, se realizan discusiones entre los productores e investigadores, sobre el comportamiento de las variedades dentro de las comunidades. Estos debates se consideran el comienzo del período de experimentación campesina.
Con el objetivo de presentar una visión más clara del modelo participativo de mejoramiento de semillas, las Figuras 1 y 2 muestran el modelo de mejoramiento convencional, centralizado, desarrollado en Cuba durante la década de los años 80, y el modelo de fitomejoramiento participativo, descentralizado, respectivamente.
Aparte del modelo centralizado, la DPS toma como base al productor individual a través de las cooperativas de producción agropecuaria (CPA), los experimentadores campesinos y grupos o clubes, entre otras entidades, que prueban y diseminan variedades de gran interés en toda la comunidad. A partir de la introducción de la diversidad genética, mediante un proceso conocido como “reacción en cadena” (12), se construye un núcleo de diversidad, que proporciona diversidad genética a otros que crecen exponencialmente a través de la participación de los campesinos.
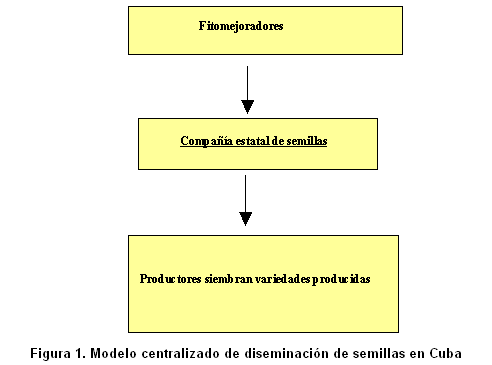
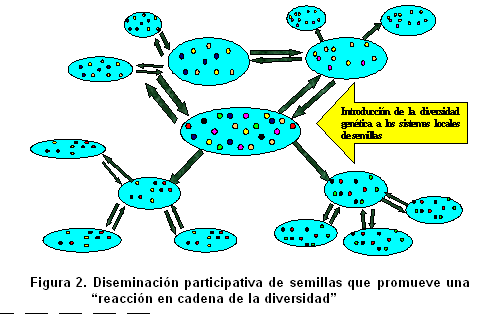
Una vez que los campesinos ven los efectos favorables de experimentar con la diversidad genética, se organizan en grupos de investigación campesina. Cada núcleo de diversidad promueve el conocimiento, la organización social y los centros empresariales, caracterizados por los flujos genéticos intensivos y el debate continuo alrededor de la innovación local.
Feria de Diversidad de Semillas
La primera feria de diversidad de semillas se celebró en el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) en 1999, como un método para diseminar semillas de maíz adaptables a la agricultura de bajos insumos. En ella los mejoradores profesionales proporcionaron a los productores acceso a la diversidad a partir de los sistemas de semillas formales e informales, y las semillas se sembraron en condiciones de insumos relativamente bajos (9).
Algunos meses antes de la primera feria de diversidad de semillas, dos mejoradores realizaron misiones de recolección de semillas de maíz en una comunidad agropecuaria de la provincia de Pinar del Río y en Santa Catalina, provincia La Habana. Se hizo una selección según la resistencia en condiciones de bajos insumos y se recolectaron 66 variedades nativas, incluidas 10 de las comunidades meta en la provincia Habana. Además, los institutos de investigación suministraron cuatro variedades comerciales. Se sembraron en diciembre en una parcela experimental en el INCA. Cada una de las 70 líneas se sembró en tres surcos en amplias franjas limítrofes con una mezcla de diferentes líneas.
Debido a la carencia de recursos financieros, la parcela experimental recibió solo un tratamiento de riego y ningún insumo de fertilizante o control de plagas. En la primera feria de diversidad de semillas, participaron 18 productores de las regiones de producción con altos insumos junto a los mejoradores de maíz del sector formal, científicos sociales del Sistema Nacional de Investigaciones Agrícolas (SNIA), representantes de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y de la antigua Asociación Cubana de Agricultura Orgánica (ACAO).
Los productores fueron a inspeccionar la parcela experimental de maíz y examinar mazorcas de todas las líneas del cultivo en esta parcela, para que cada uno seleccionara sus cinco líneas preferidas. Posteriormente, se les entregaron semillas de estas líneas a los productores para la experimentación. Se utilizaron cuestionarios cortos, para reunir información sobre la evaluación de cada línea escogida y se discutieron los resultados. Los principales problemas relacionados con el manejo y uso de las semillas fueron: la baja calidad y disponibilidad de la semilla e incidencia de plagas y enfermedades. La disponibilidad de entrenamiento y extensionismo, el intercambio de semillas y la disponibilidad de insumos se consideraron menos problemáticos.
En el campo, los productores seleccionaron rápidamente entre el gran número de líneas en oferta. Mostraron una preferencia inmediata por los rodales de lindero de variedades mixtas, ya que estos mostraron una mejor respuesta a las condiciones de bajos insumos que los surcos con una sola variedad. La Tabla I muestra la importancia de cada criterio de selección.
En la selección, el 80 % de los productores identificaron diferentes criterios de preferencia para cada una de las cinco líneas que habían seleccionado. Los participantes observaron mejores resultados en las variedades mezcladas que en las plantaciones de variedades únicas, lo que llevó a los investigadores a concluir que tendrían que resolver las contradicciones en la práctica de mantener las variedades, a través del aislamiento estricto como recomienda el sistema formal.
Fue obvio que los productores no solo tuvieron en cuenta el rendimiento, sino también valoraron aspectos como la altura de la planta, el tamaño del tallo, número de tusas y número y posición de las hojas. Esta es una indicación de objetivos de mejoramiento alternativo.
Los criterios de selección escogidos para las variedades de maíz indicaron que los productores, en general, no practicaban el ahorro de semillas. De hecho, durante el período de discusión, algunos de ellos preguntaron cómo ahorrar las semillas.
La recepción general a este nuevo enfoque participativo fue positiva, dado que los productores estaban acostumbrados históricamente a un procedimiento de manejo más de arriba hacia abajo. Los campesinos seleccionaron rápida y fácilmente entre las 70 líneas de la muestra y se les extendió un amplio rango de nuevas líneas de semillas. Los mejoradores de plantas que comenzaron a trabajar en la DPS sintieron que esta diversidad indicaba la necesidad de reorganizar el manejo de semillas, para mejorar los rendimientos y la calidad de la mazorca en condiciones de bajos insumos (12, 13, 14, 15). La estimulación del flujo de variabilidad de los recursos genéticos ha mostrado el potencial disponible, para incrementar el comportamiento de los rendimientos en parcelas experimentales y su aceptación por los campesinos.
Acceso de los productores a la diversidad genética
Cultivo con polinización cruzada-el ejemplo del maíz. Tres meses después, se examinó la capacidad de nueve productores en tres cooperativas y uno privado para desarrollar poblaciones de maíz; los 10 habían participado en la feria de semillas. Tres de estos no pudieron mantener sus semillas, debido a que carecían de las condiciones requeridas para la conservación entre estaciones, por haber dependido durante más de 15 años del sector formal de semillas, que les suministraba las simientes mejoradas en cada estación.
Se encontró que el fondo genético de la población de maíz de un productor habanero, que había seleccionado semillas de la feria, estaba compuesto por semillas de diferentes orígenes; una variedad comercial del sector formal; cinco familias emparentadas con una variedad nativa de La Palma (provincia vecina); cuatro familias emparentadas con una variedad nativa de Catalina de Güines (municipio colindante de la misma provincia), como se muestra en la Figura 3.
Más tarde, el mismo productor unió todos los materiales y seleccionó en el campo las mejores 1 500-2 000 plantas según el tamaño, la altura en la planta y cubierta de la mazorca durante tres ciclos. Después, en una feria de semillas organizada por su cooperativa, se sembró esta población a granel junto a 38 variedades nativas conservadas por el banco de genes del Instituto de Investigaciones Fundamentales (INIFAT), 56 familias emparentadas con variedades nativas mantenidas por el INCA, cuatro variedades comerciales y un pariente masculino de un híbrido popular (16, 17).
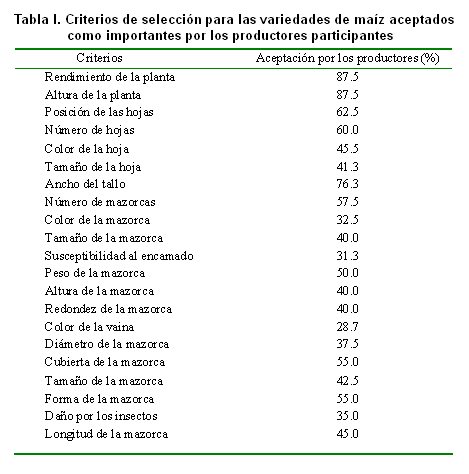
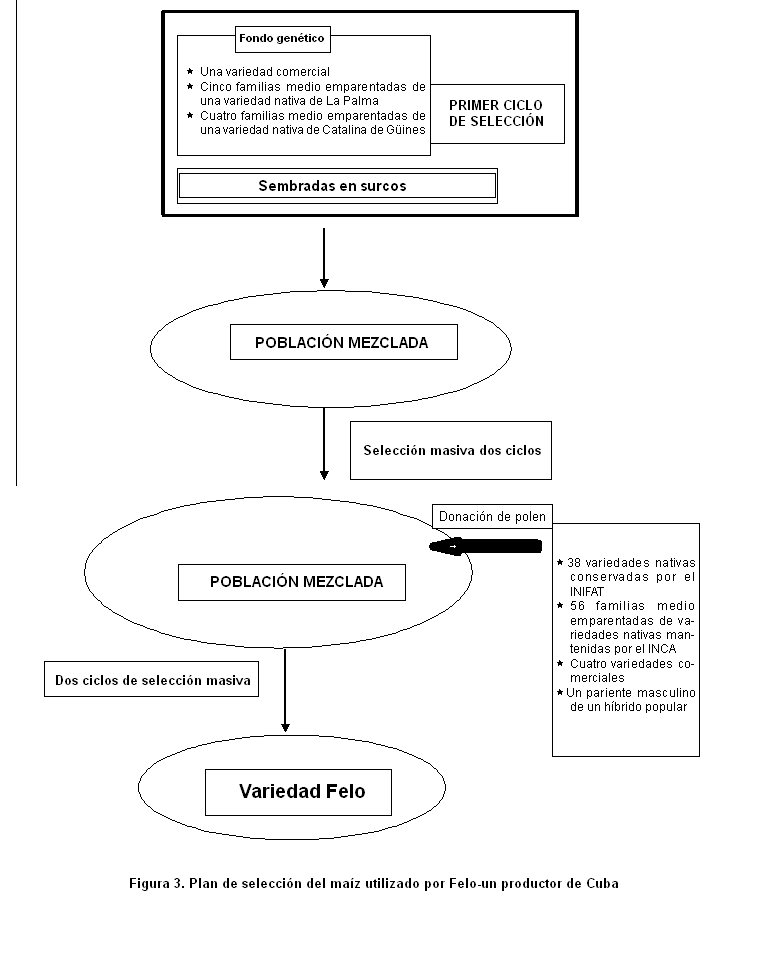
Entonces, la población a granel fue nombrada Felo (sobrenombre de un mejorador campesino local) y se realizaron dos ciclos de selección masiva. Gradualmente, este nuevo fondo de semillas, con manejo del productor, incrementó la producción y difusión del maíz entre las cooperativas, y el área con maíz intercalado aumentó durante el año (Tabla II). El maíz dejó de ser uno de los cultivos más descuidados en la cooperativa, para convertirse en el tercer cultivo rentable más importante (18). Actualmente, esta población llamada variedad Felo se encuentra en multiplicación de semillas y selección continua, y ha ganado el reconocimiento de todos los actores del municipio. Además, ha sido registrada como una variedad oficial en Cuba.
Usualmente, el modelo convencional del mejoramiento de cultivos mediante la polinización cruzada implica la recombinación en la primera etapa del programa de mejoramiento y una vez que los mejoradores identifican una población determinada con las características deseadas, se mantiene en aislamiento (12). El hecho interesante aprendido mediante la experiencia de Felo fue la posibilidad de mejorar los rendimientos mediante la diseminación de la diversidad de semillas. Cada fondo genético conformado por los productores pudiera recombinarse continuamente, seleccionando el rendimiento mejorado, así como otros rasgos importantes que representen valores culturales o de mercado.
Según los primeros resultados de la DPS en Cuba, las ferias de diversidad de semillas se convertirán en un proceso de recombinación, donde los productores pueden tener acceso a la diversidad genética a nivel comunitario. En este sentido, la experimentación campesina puede tener dos funciones: una en el suministro continuo de la mejor progenie al fondo genético de diversidad a nivel comunitario y la segunda en la que los productores puedan elegir la mejor familia recombinada en un ciclo determinado en el campo. Por tanto, la DPS en un cultivo con polinización cruzada como el maíz parece ser un método simple, donde puede aplicarse el principio recurrente de la selección (19).
Cultivo autopolinizado-el ejemplo de los frijoles. En el caso del frijol común, un cultivo autopolinizado, la DPS en Cuba ha estado trabajando principalmente con variedades producidas y variedades nativas, utilizando una población no segregadora. Los productores tuvieron acceso a un número de hasta 124 variedades de frijol de diferentes fuentes (20), cultivadas en condiciones de bajos insumos en la Estación Experimental del INCA (Tabla III).
Cada variedad se sembró en una pequeña parcela, donde los participantes seleccionaron hasta cinco variedades para llevarse a sus casas y probarlas en sus fincas en sus circunstancias productivas predominantes.
Después que más del 50 % de las variedades había alcanzado la etapa de maduración fisiológica, se convocó a una reunión con los productores.
En el caso del frijol, los productores participantes provenían de diferentes contextos biofísicos y socioeconómicos. Los sistemas agrícolas marginales al igual que los industriales estaban representados por 42 productores y también asistieron algunos científicos que trabajan para SNIA, algunas ONG, funcionarios y técnicos del Ministerio de Agricultura.
En la feria de diversidad de semillas de frijol, participaron productores masculinos y femeninos. Se planificó realizar la selección de variedades por parte de las mujeres y los hombres por separado (21). Se aplicó un cuestionario para conocer si existieron diferencias en los criterios de selección según el género. Al mismo tiempo, se cocinaron 60 variedades y los participantes se agruparon en pequeños equipos de tres hombres y tres mujeres, para evaluar 10 variedades cada uno con un cuestionario extra sobre las cualidades de los platos. Algunos miembros de los equipos facilitaron los procesos de comprensión y llenado de los cuestionarios por los participantes.
En esta feria de diversidad de semillas, los productores masculinos votaron por las variedades con alto rendimiento y caracteres asociados, como el número de vainas por planta, tamaño de las vainas y la resistencia a las enfermedades. Por otra parte, las mujeres participantes votaron por las variedades con vainas grandes, así como por el tamaño, la forma y el color del grano. Los criterios de las mujeres, al parecer, se relacionaron más estrechamente con las propiedades culinarias que los de los hombres (Figura 4).
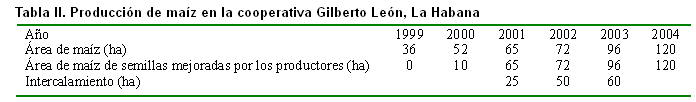
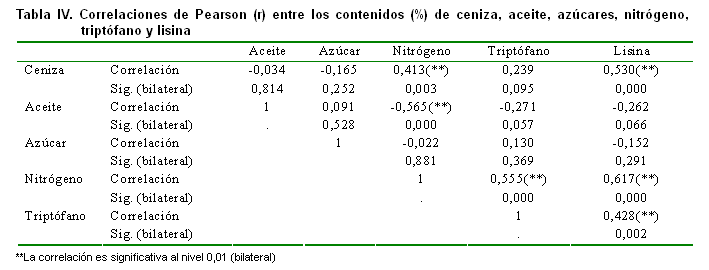
La mayoría de los productores participantes asociaban el color de los granos con la variedad y debido a esto, fue interesante ver las diferencias agromorfológicas dentro del color en la primeria feria de diversidad del frijol; ellos comentaron sobre el grado de variabilidad de resistencia a las enfermedades dentro del mismo color (22).
En principio, el ejercicio de selección se realizó sobre una base individual; sin embargo, los productores decidieron colectivamente escoger un amplio rango, ya que querían probar un rango de variedades en su región. Estuvieron dispuestos a volver a organizar una feria similar en sus propias comunidades. En medio del ejercicio de selección en el campo, el equipo observó que uno de los productores participantes había tenido la oportunidad de acceder a la diversidad genética anteriormente.
En la prueba culinaria, los hombres observaron que más del 80 % de las variedades probadas era de buena calidad, mientras que las mujeres demostraron ser más rigurosas al probar la calidad culinaria de los frijoles (Tabla IV).
Después de la selección de las semillas de frijol, el proyecto se concentró en el apoyo a las redes de experimentación de los productores iniciadas por el maíz. En el caso del frijol, la misión era comparar y producir variedades, según los sistemas agrícolas tradicionales de los productores. Se realizaron talleres sobre diseños experimentales a nivel comunitario. Las redes de experimentación comenzaron a crecer en las comunidades; la reacción de los productores que se enfrentaban a la diversidad del frijol fue asombrosa y nadie esperaba que la diversidad genética fuera tan importante para los productores.
De hecho, el principal interés de los productores, en el caso del maíz y el frijol, era poder seleccionar entre el amplio rango de variedades según sus propios criterios. Numerosas variedades conservadas en el banco de genes mostraron buen comportamiento, aunque algunas habían desaparecido de la lista oficial de variedades. El espíritu de experimentación, la oportunidad de tener más opciones productivas de este tipo y las diferencias de género detectadas en los primeros ejercicios de selección participativa de semillas en Cuba, inspiraron a los productores, científicos y otros actores a profundizar en la DPS en Cuba y el extranjero. En consecuencia, un equipo mexicano y cubano comenzó a recolectar semillas de diferentes fuentes, promover ferias de diversidad de semillas y la experimentación campesina en el contexto de Cuba y México.
Recolección de diversidad de semillas
La misión de recolección se desarrolló a través de un esfuerzo multidisciplinario. Los equipos compuestos por científicos del INCA y actores locales en Cuba y México, recolectaron variedades nativas de frijol, maíz y arroz en diferentes provincias y municipios (Tabla V).
En cuanto a los resultados de estas misiones de recolección de diversidad (23), los equipos en Cuba, la Cuenca del Papaloapan y Chiapas reportaron la presencia de material potencial interesante para ciertos programas de mejoramiento. En términos generales, los productores donaron sus semillas libremente. En el caso de México, la diversidad fenotípica de las semillas de maíz recolectadas fue suficiente para organizar diferentes parcelas en Chiapas, así como en la Cuenca de Papaloapan. En Cuba, el Instituto Nacional de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical (INIFAT) donó una importante colección de frijol y el germoplasma de arroz fue donado por el Instituto de Investigaciones del Arroz (IIR), además de que se recolectó algún material.
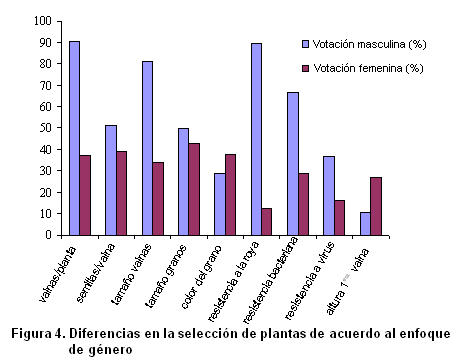
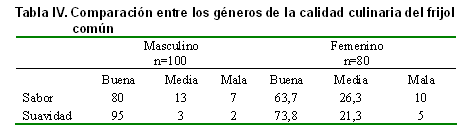
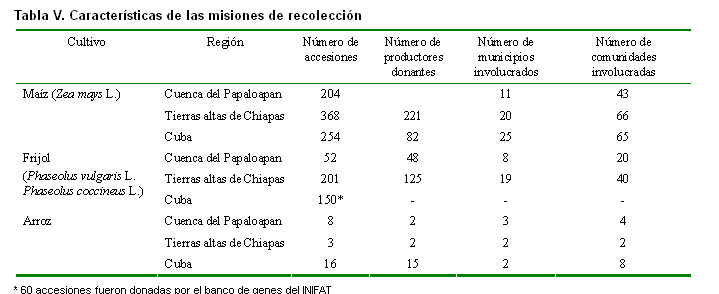
Para el maíz, la mayor parte de la diversidad recolectada en México provino de sistemas locales de semillas, mientras que ocho materiales fueron suministrados por el Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CIMMYT). En Cuba, la mayoría del maíz recolectado fue de los sistemas locales de semillas, solo cuatro variedades comerciales fueron donadas por mejoradores profesionales. En cada uno de los casos, cada accesión de maíz, frijol y arroz recolectada por finca familiar fue considerada una variedad. En comparación con el maíz y el frijol, solo se encontró una diversidad muy estrecha de arroz en el campo (24).
En Cuba, varias organizaciones públicas fueron muy abiertas a proporcionar materiales para las ferias de diversidad de semillas y estas han sido consideradas un apoyo importante al proceso de DPS. El problema principal fue la resistencia de los fitomejoradores convencionales a facilitar poblaciones segregadoras.
En México, fue extremadamente difícil romper las barreras para el acceso al germoplasma público, para desarrollar las ferias de diversidad de semillas en las comunidades. Al mismo tiempo, la reacción de algunos fitomejoradores públicos fue conservadora.
Acceso de los campesinos a la variabilidad genética
La diversidad genética conservada en los bancos de genes convencionales, las accesiones recolectadas durante la misión realizada por el proyecto y las variedades comerciales donadas por mejoradores de frijol, maíz y arroz fueron sembradas en el 2001 en Cuba a nivel de fincas. En la Cuenca del Papaloapan (cuenca que cubre el área tropical de los estados Oaxaca y Veracruz), México, se realizaron dos ferias de diversidad de semillas para maíz y frijol, y se intentó hacerlo con parcelas de arroz, pero no fue posible alcanzar la cosecha (Tabla VI).
En Chiapas, se cultivaron cuatro parcelas experimentales con la diversidad genética recolectada: una en la Universidad Agrícola de Villa Flores en las tierras bajas y las otras tres en las tierras altas -La Albarrada, municipio San Cristóbal de las Casas, Yabteclum, municipio Chenalo y Comitan, municipio Comitan. En el caso de México, la mayor parte de la diversidad de maíz cultivada en los diferentes lugares fue donada principalmente por los productores. Se consideró la altitud donde se recolectó la semilla, para evitar problemas en la adaptación.
Todas las labores para cultivar las parcelas de diversidad se realizaron según las prácticas tradicionales de las comunidades participantes, excepto en las tierras bajas de Chiapas y la Cuenca del Papaloapan, donde se aplicó un paquete medio tecnológico. Cada accesión recolectada se consideró una variedad. En todas las parcelas de diversidad, a los campesinos se les permitió que escogieran cinco o seis variedades para llevarse a casa.
Fitomejoramiento participativo y la
producción de semillas
En México y Cuba, la facilitación de la diversidad genética a los productores a través de las ferias de diversidad de semillas incrementó la reacción temprana, obtenida a partir de las dos primeras ferias realizadas en las comunidades cubanas. En las tierras altas de Chiapas, solo se realizó una feria de diversidad, pues las otras tres no alcanzaron la cosecha, debido a la sequía o los regímenes de lluvias.
En cada lugar donde se realizaron las ferias de diversidad de semillas, los productores mostraron gran interés en introducir mayor diversidad genética en sus propias fincas, como se observa en la Tabla VII (25).
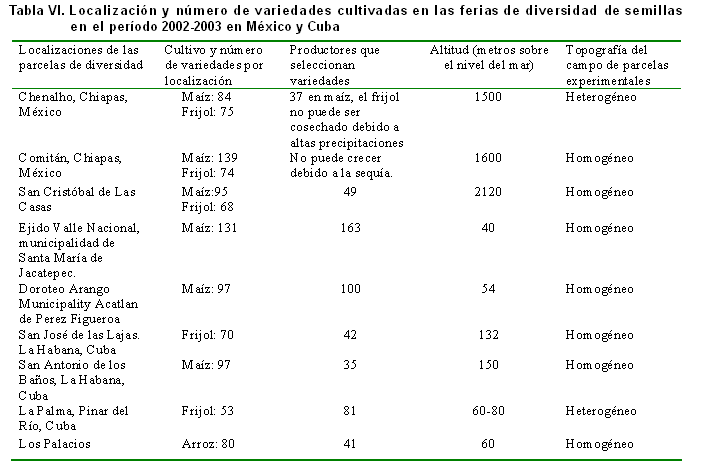
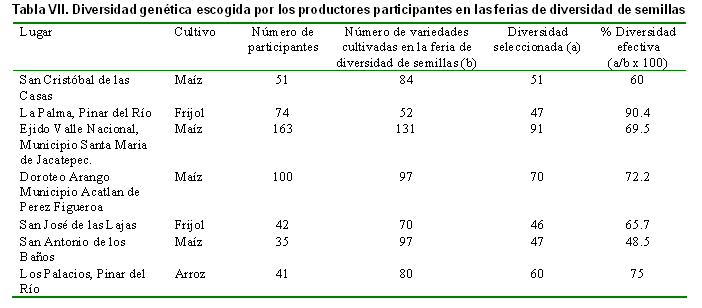
En México, los participantes apreciaron que se cultivaban algunas variedades tradicionales en las ferias de diversidad de semillas. De esta forma, las variedades tradicionales que casi se habían extinguido fueron escogidas y multiplicadas por los participantes.
Después que los campesinos llevaron semillas para ser cultivadas en sus fincas, se realizaron diferentes talleres para discutir los métodos de selección a nivel comunitario así como los principios de diseño experimental. En la Cuenca del Papaloan, el proceso de seguimiento en el maíz se concentró en dos comunidades: Doroteo Arango y Vega del Sol.
En Doroteo Arango, después de un ciclo de selección trabajando con mejoradores profesionales, los campesinos tuvieron que irse de sus tierras, debido a conflictos en la tenencia; por tanto, su programa de mejoramiento del maíz se detuvo completamente, ya que todos los esfuerzos de los productores tuvieron que orientarse a la recuperación de las tierras.
En Vega del Sol, la germinación de las semillas distribuidas fue pobre y los campesinos perdieron todas las variedades seleccionadas en la feria; por tanto, los campesinos con los mejoradores profesionales decidieron comenzar una nueva misión de recolección en sus comunidades. Recolectaron 91 accesiones en sus comunidades colindantes, estableciendo cuatro parcelas experimentales, una por color.
Después de tres años de selección masiva, los productores participantes habían sembrado 17 hectáreas de tierra con cuatro fondos genéticos de maíz: blanco, amarillo, rojo y negro, escogiendo la mejor mazorca en cada ciclo. Los productores de la comunidad comenzaron a hacer algunas negociaciones con compañías de “tortillas” para suministrar maíz a los mercados especializados.
La Unión General de Campesinos y Obreros (UGOCP), que estaba coordinando el DPS en la Cuenca del Papaloapan, había dirigido desde la década de los años 80 una reforma agraria y sus miembros enfrentaban fuertes conflictos por la tenencia de las tierras. Una vez que los productores tenían tierra, la UGOCP necesitaba diferentes métodos para promover el desarrollo rural más independiente de los recursos externos.
Sin duda, la participación de los productores en el fitomejoramiento significó un enfoque y una orientación nuevos, más civiles para que la UGOCP fortaleciera la innovación local y participación en el logro de una agricultura más sostenible.
La DPS era una iniciativa atractiva no solo para los productores, sino también para los técnicos, investigadores, funcionarios, políticos y funcionarios del gobierno, que aprendieron sobre las oportunidades ofrecidas por la diversidad genética para los sistemas de cultivo, utilizando menos agroquímicos y sobre su relación con el conocimiento nativo. En la práctica, la DPS demostró ser un enfoque concreto, para mejorar los sistemas agrícolas con oportunidades emprendedoras interesantes.
En Chiapas y Cuba, el proceso se desarrolló tan rápidamente que el número de ferias de diversidad de semillas se incrementó exponencialmente en las áreas rurales y urbanas (25). Simultáneamente, la cantidad de diferentes cultivos se incrementó de 1 en 2001 a 18 en 2004 (Figura 5).
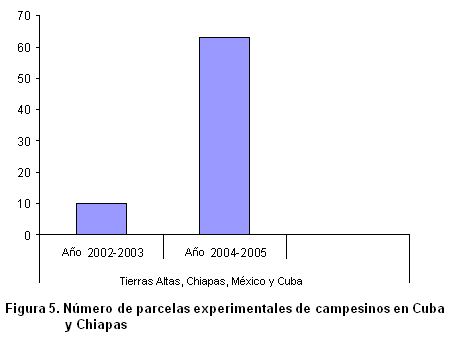
En el caso particular de Cuba, la DPS se ha incrementado durante los últimos tres años de tres comunidades en la zona occidental del país a un grupo nacional de practicantes, lo que significa que los programas de entrenamiento pudieron ser diseñados e implementados con la participación de los actores locales para fortalecer los sistemas locales de semillas. Se han implementado proyectos de maestrías en ciencias y programas de doctorado en las comunidades, y las universidades locales comienzan a integrar su trabajo de investigación con las redes de experimentación campesina.
En cuanto al arroz cultivado en ambientes de potencial alto y bajo en Cuba, los productores sembraron diferentes variedades seleccionadas en las ferias de diversidad de semillas. Se han reportado evidencias interesantes, al demostrar que las variedades con menos popularidad en las ferias de diversidad de semillas han sido promovidas oficialmente por el sistema convencional de semillas (26, 27). De hecho, el DPS fue adoptado por el movimiento de arroz popular, como una estrategia nacional para fortalecer la diversidad genética del arroz, con el objetivo de satisfacer las diferentes demandas biofísicas y socioeconómicas de los productores populares de arroz en Cuba (“Arroz con amor se paga”, video).
En Chiapas, México, el proceso fue introducido inicialmente por la UGOCP, y después el Secretario de Desarrollo de las Tierras Altas de Chiapas (SDR) y el Secretario de los Pueblos Indígenas de Chiapas apoyaron el enfoque DPS, como una alternativa clave para promover la cultura indígena en la actual vida social del estado. Durante el proceso de extensión, aparecieron dos reacciones fundamentales: una en la que los campesinos estaban dispuestos a comenzar la experimentación con las variedades como nunca antes, para rescatar las variedades nativas de maíz y frijol en Chiapas; la otra en la que se solicitó apoyo económico para cultivar las parcelas experimentales. La segunda reacción pareció estar condicionada por otros programas rurales que apoyaron los subsidios a la producción de alimentos en la región. Algunos líderes campesinos a favor de la segunda reacción decidieron salir del DPS.
En Cuba y México, según las percepciones de los participantes, los rendimientos han mejorado en los cultivos en el proceso de experimentación campesina, y los campesinos pudieron diversificar y diseminar las variedades en el resto de las comunidades después de tres años de prueba (20).
En términos generales, la cantidad de semilla producida por los campesinos se incrementó exponencialmente en las comunidades participantes.
Sistema descentralizado de producción de semillas
Después de cuatro años de trabajo, el equipo de investigación observó algunas diferencias en los conceptos de la producción de semillas de la DPS y el fitomejoramiento convencional. En la DPS, una característica que lo define es la integración dentro de la familia o comunidad de la conservación de recursos genéticos, mejora de plantas, producción de semillas, producción de cultivos y consumo de alimentos. Por el contrario, en el fitomejoramiento convencional estas funciones están institucionalizadas, especializadas y separadas (12, 28). Por tanto, la mayoría de los productores que trabajan con la DPS prueban la diversidad genética y posteriormente multiplican su mejor opción, para satisfacer diferentes demandas de la familia, el vecindario y el mercado en las comunidades.
En los ambientes marginales e industriales, la tendencia fue mantener la diversidad tanto como fuera posible. La reacción de algunos productores de los ambientes marginales en cuanto a mantener la diversidad fue: Necesitamos mantener varias opciones porque quién sabe cuán dura será la próxima estación?1, 2.
A través del DPS, los productores refuerzan la producción de semillas con el fin de intercambiarlas, para la experimentación en la próxima estación o simplemente para que sean probadas desde el punto de vista culinario; las utilizan para la promoción o en el comercio a cambio de otros productos. En algunos casos, los campesinos que nunca produjeron semillas están vendiéndolas a otros campesinos y a la compañía estatal de semillas. Desafortunadamente, el equipo aún no ha medido la cantidad de semillas vendidas en el DPS.
Actualmente, se ha roto el esquema de producir semillas certificadas, para que sean adoptadas por los productores. En el DPS y otros métodos de fitomejoramiento participativo, los campesinos adoptaron variedades mediante la experimentación y liberaron sus mejores opciones una vez que se certificaron las semilas diseminadas3. En este sentido, el proceso de producción de semillas en el fitomejoramiento centralizado y no participativo comienza cuando se multiplican y certifican las mejores variedades para que sean diseminadas. En el DPS, debido a que los campesinos participan en el proceso de selección desde el principio y tienen acceso continuo a la diversidad genética, la producción de semillas es un proceso integrado, a través del cual los productores deciden las variedades o los cultivos que tienen que ser multiplicados y diseminados.
En la actualidad se han construido cuatro centros de agrobiodiversidad, mediante los esfuerzos colaborativos entre los productores y científicos profesionales en Cuba, para promover la diversidad a través de las ferias de diversidad de semillas, la experimentación campesina y producción de semillas por decisión de los productores. Los centros primarios de diversidad son fincas con capacidad para introducir, probar y diseminar la diversidad genética.
La rápida diseminación de la DPS en Cuba y México causó un conflicto interesante; por una parte, la legislación no permite un flujo libre de semillas a nivel nacional, porque las semillas no están certificadas y, por otra, la seguridad alimentaria nacional depende de la producción informal de semillas en ambos países. Por tanto, ocurrirán debates en un futuro cercano en Cuba y México.
Ganancias genéticas de los productores
Como los rendimientos se estaban incrementando en las comunidades, surgió una discusión en las diferentes comunidades referente a la implementación de la DPS, sobre la influencia real de la selección de los campesinos en la respuesta de los rendimientos. De hecho, el equipo de trabajo y la comunidad científica buscaron evidencias sólidas sobre la eficiencia de la selección campesina.
En los programas convencionales de mejoramiento, uno de los indicadores comunes para determinar el impacto de la selección consiste en la estimación del avance genético a través de la selección que se describe a continuación (29)1:
S=h². DS
donde:
S: avance de selección
h²: heredabilidad
DS: diferencial de selección
En el caso de la DPS, dicha estimación ha sido aplicada a cada productor que ha seleccionado variedades durante las ferias de diversidad (Figura 6).
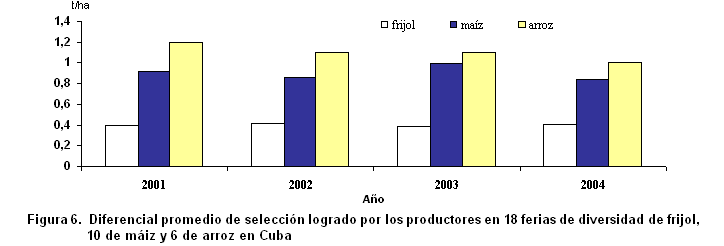
Indudablemente, el diferencial de selección alcanzado por los campesinos brindó evidencias de su capacidad para obtener materiales superiores entre ciertas poblaciones (30). Los resultados implican en gran medida que los productores que participaron en la selección de plantas y la difusión de semillas pudieron colaborar, a la vez, en el incremento de los rendimientos y la diversidad.
En la práctica, el acceso a la diversidad de las variedades producidas y poblaciones segregadoras pudiera proporcionar un ajuste adecuado a nivel local para poblaciones segregadoras (31).
Otra evidencia interesante se muestra en el caso del mejoramiento de la calabaza (Tabla VIII), pues los productores que escogieron los fondos genéticos en la finca, según sus criterios tuvieron un uso más eficiente de la energía para producir alimentos y cultivos más rentables.
El mejoramiento convencional de la calabaza en Cuba proporciona un ejemplo de los posibles efectos económicos negativos, cuando las variedades se seleccionan en un ambiente que no es representativo del área meta. La ocurrencia de una respuesta cruzada sugiere la importancia de tener una visión realista acerca de quién utilizará los productos del fitomejoramiento (14, 32).
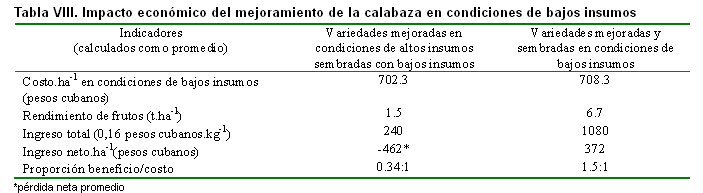
La experiencia descrita intenta maximizar el papel de los esfuerzos multisectoriales locales, incluidos los actores internacionales, nacionales y locales, a través de la promoción de la generación de beneficios a nivel local utilizando el DPS.
Incremento de los métodos participativos
Debido a los resultados de los dos ciclos de mejoramiento en Cuba, el equipo y otros asociados decidieron expandir la experiencia piloto obtenida en la zona occidental de Cuba, en forma de programa de difusión participativa de semillas al centro y oriente del país, así como a las tierras altas de Chiapas y la Cuenca del Papaloapan, México. El equipo de trabajo estaba deseoso de conocer como las DPS, surgidas en el occidente de Cuba, podían adaptarse prácticamente a otras zonas cubanas y el extranjero, con diferentes contextos biofísicos y socioeconó-micos (Tabla IX).
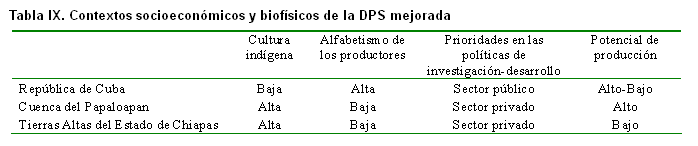
¿Qué extendimos? Principalmente extendimos:
± La fase se diagnostica buscando la diversidad genética local, los puntos de intervención y permitiendo a los ambientes institucionales un cambio de paradigma.
± Las ferias de diversidad de semillas en el maíz, frijol y arroz, para estimular una demanda de variedades y promover la participación de los productores en la generación de beneficios.
Fue muy efectivo discutir la idea de la DPS con un amplio rango de actores participantes; de hecho, se recibió una reacción constructiva por parte del gobierno, la sociedad civil y los productores. Ellos conformaron los diferentes equipos, planificaron las actividades y comenzaron a trabajar inmediatamente. Las organizaciones locales estuvieron muy dispuestas a apoyar el proceso.
Los principales objetivos de trabajo de los equipos fueron: comprender los flujos de semillas, las relaciones de liderazgo y la reacción de los políticos locales de apoyo a la idea. Paralelamente y como una actividad clave, los equipos recolectaron diversidad genética de los sectores formal e informal de semillas, principalmente de maíz y frijol.
Además, Cuba tenía un movimiento de arroz popular4 que era muy adecuado para la aplicación de la DPS. Este movimiento tenía como objetivo producir el principal alimento básico y surgió en la década de los años 90 en respuesta al colapso de la producción convencional de arroz manejada por las grandes granjas estatales. Entonces se les permitió a los productores que sembraran arroz en todas partes, y el gobierno ofreció tierras disponibles para ello (24).
En términos de enfoque agrícola, en Cuba los campesinos experimentaban un “período especial”, debido al derrumbamiento del bloque socialista a finales de la década de los años 80 (12), lo cual, en términos generales, significaba que tenían acceso muy limitado a los agroquímicos y las semillas mejoradas en los granos básicos. Por otra parte, en Chiapas los campesinos de las tierras altas no tenían otra opción que cultivar en un ambiente marginal. En comparación, la Cuenca del Papaloapan era una ambiente de gran potencial y había recibido enormes inversiones agrícolas en esa década, para maximizar los rendimientos según la filosofía de la Revolución Verde. Sin embargo, en el 2001, los campesinos de esta región habían perdido, por diferentes razones, una gran parte del apoyo financiero oficial.
Según la fase de diagnóstico realizada antes de la intervención de la DPS, los campesinos que tenían más diversidad e intercambios dinámicos de semillas en el maíz, obtenían mayores beneficios en Cuba y México. La capacidad de experimentación de los campesinos parecía ser un elemento importante para el éxito del negocio familiar en condiciones financieras limitadas (11).
En el maíz, un cultivo de polinización cruzada, hubo diferencias agromorfológicas significativas entre las accesiones recolectadas por los productores, aunque la población de maíz local tuviera el mismo nombre: “criollo”, ”pintico”, “amarillo”, “negrito”, “blanco”, etc. Una hipótesis es que dicha diversidad posibilita la mejora de ciertas características complejas como el rendimiento, a través de la participación campesina (13, 15). En el caso del frijol, un cultivo autopolinizado, existían pocos tipos de frijol en los sistemas agrícolas industriales y, en ciertas tierras bajas de Chiapas, los campesinos decidieron dejar de cultivarlo, debido a los ataques de enfermedades, mientras que en las tierras altas fue posible recolectar diferentes tipos de frijol para intercalarlos con maíz.
En términos generales, con el frijol los campesinos percibieron más ataques de enfermedades y mientras tanto la diversidad genética había disminuido durante los últimos 10 años. Era evidente el acceso limitado a la nueva diversidad genética, desde los sectores formal e informal de semillas. Se encontró que algunas diferencias morfológicas limitaban la diversidad genética dentro del color del grano del frijol de los productores antes de la intervención de la DPS (22).
Finalmente, el trabajo del equipo demostró que la situación para Cuba y México era común, en términos del acceso limitado a los recursos financieros, para comprar semillas y agroquímicos con la finalidad de la producción de granos básicos. En el caso particular de México, los actores se sentían amenazados por la política de los Estados Unidos de vender cereales a precios muy bajos. De hecho, la limitada situación económica enfrentada por Cuba, en relación con los conceptos de la revolución verde, no era exclusiva, pues otras regiones estaban sufriendo problemas similares y la innovación local aparecía como una respuesta para superar los obstáculos a la producción de alimentos.
Costos externos
de los enfoques participativos
Aparentemente, la DPS era un proceso atractivo para los actores locales; sin embargo, después de cuatro años de implementación de la DPS, surgía una interrogante importante:
¿Qué pasará cuando la DPS ya no sea financiada por donantes externos?
Uno de los puntos clave de discusión sobre los sistemas públicos de innovación en la agricultura tiene relación con el apoyo financiero. Los sistemas nacionales de investigación agrícola han perdido fondos y el presupuesto internacional de los centros del CGIAR ha disminuido en los últimos 14 años (1990-2004).
En consecuencia, los institutos nacionales e internacionales se han visto obligados a ser más innovadores sobre sus impactos en las regiones pobres. Considerando esto, el equipo estimó la tendencia de los costos externos y su relación con el enfoque participativo en la DPS.
Se realizó un análisis de la participación y los costos externos, para todas las ferias de diversidad de semillas de maíz y frijol organizadas en Cuba y Chiapas durante los últimos cuatro años. Para tener una mejor comprensión de la relación entre la participación y los costos externos, la Figura 7 representa los dos componentes ploteados.
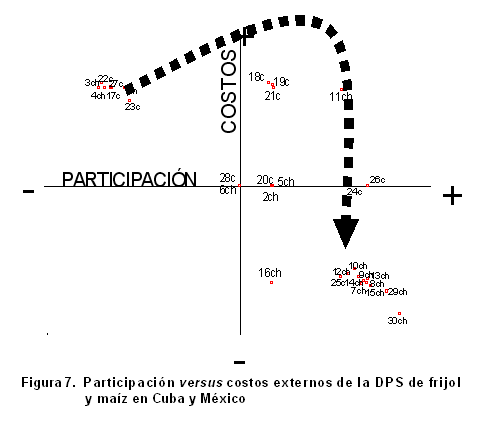
En la componente X, la participación se representó mediante diferentes categorías:
Muy alta: Los campesinos organizaron las ferias de diversidad de semillas en sus fincas, con variedades y tecnologías aportadas por ellos mismos. Ellos pudieron involucrar a las comunidades en la realización de los métodos participativos.
Alta: Los campesinos organizaron las ferias de diversidad de semillas en sus fincas, con tecnologías y variedades aportadas por investigadores profesionales, ONG, compañías privadas, etc. Ellos pudieron involucrar a las comunidades en la realización de métodos participativos.
Media: Los campesinos organizaron las ferias de diversidad de semillas en propiedades públicas, mientras que las semillas y tecnologías fueron suministradas por productores e investigadores profesionales. Ellos fueron ligeramente capaces de convocar a los participantes a realizar métodos participativos.
Baja: Las instituciones públicas o privadas organizaron las ferias de diversidad de semillas en estaciones experimentales y los investigadores, agentes extensionistas y funcionarios públicos o privados tomaron sus decisiones. Los productores no pudieron involucrar a otros campesinos en la realización de métodos participativos.
El eje Y estuvo representado por tres categorías de costo externo:
Altos: Los gastos de comida, transporte de los participantes e implementación de las parcelas de diversidad fueron cubiertos por el proyecto.
Medios: Los gastos de comida y transportación de los participantes fueron pagados por el proyecto. Los gastos de la implementación de las parcelas de diversidad fueron cubiertos por las comunidades.
Bajos: La implementación de las parcelas experimentales, alimentación y transportación fueron cubiertos por las comunidades.
La Figura 7 muestra cómo el costo externo disminuye con el incremento de la participación en los cuatro años de implementación del proyecto. Los resultados demuestran que los costos externos pueden reducirse gradualmente, cuando los actores locales adoptan las metodologías participativas y el reconocimiento del conocimiento campesino, así como los beneficios económicos de la experimentación campesina parecen ser incentivos importantes para desarrollar la DPS. Los campesinos decidieron incorporar experimentos como componentes orgánicos de sus sistemas agrícolas.
La DPS en Chiapas se concentró en gran medida en las tierras altas, con sistemas agrícolas en las áreas de laderas y campesinos que tenían muy bajo nivel de alfabetismo. Sin embargo, la mayoría de las características representadas por la alta participación y el bajo financiamiento externo pertenecían a las ferias de diversidad desarrolladas en esa región.
Estos resultados confirman la hipótesis de que las innovaciones locales no se relacionan estrictamente con los niveles de alfabetismo, pues aunque los campesinos tenían un alto nivel de alfabetismo en Cuba, la relación entre los científicos y productores fue débil, antes del derrumbe de los países socialistas, y actualmente está tomando tiempo establecer una relación. Ha sido un proceso difícil convencer a los investigadores profesionales de que consideren la participación campesina como un elemento científico de su profesión.
En general, los sistemas de educación agrícola no consideraban a los campesinos como colaboradores o socios del trabajo investigativo; los servicios científicos o la adopción de políticas y la toma de decisiones en la agricultura tenían una fuerte influencia jerárquica. Sin embargo, los institutos de investigaciones y las organizaciones para el desarrollo han trabajado directamente de diferentes formas, para adoptar rápidamente la metodología del fitomejoramiento participativo, aún cuando no estaba bien documentada.
Las influencias personales de los investigadores han tenido un papel clave en la extensión de la DPS (33).
Conclusiones
Usualmente, la ruta de los recursos fitogenéticos recolectados en las comunidades termina en los bancos de genes de las instituciones de investigación, para ser utilizados en programas de fitomejoramiento convencional (34). Las experiencias discutidas en este capítulo proporcionan evidencias sobre cómo las misiones de recolección pudieran ser probadas, multiplicadas, mejoradas y diseminadas por los productores y actores locales. En la práctica, la DPS mantiene las variedades nativas utilizando la experimentación campesina. Las variedades tradicionales fueron reevaluadas dentro de los contextos locales y nacionales.
Debido al progreso de las ferias de diversidad de semillas y experimentación campesina, los productores en Cuba y México comenzaron a añadir diversidad a sus sistemas agrícolas con especies. Pudieron organizar ferias de diversidad de semillas, diseños experimentales simples en las fincas y difundir la diversidad entre sí, en sus comunidades y hacia los científicos profesionales. Los productores fueron capaces de producir semillas para su distribución.
Surgieron combinaciones interesantes de sistemas agrícolas con cultivos nuevos y viejos, y nuevas tecnologías producto de los esfuerzos colaborativos. Hasta ahora han aparecido dos ejemplos: cientos de fórmulas de concentrados para piensos se crearon a partir de los esfuerzos de colaboración, que promueven el fortalecimiento de la agrobiodiversidad y participación campesina5.
Recientemente, en Chiapas, se está organizando la educación técnica con productores de más de 30 ferias de diversidad de semillas y la Universidad de Villa Flores está implementando algunos protocolos de mejoramiento del maíz en diferentes regiones del estado de Chiapas6.
Los científicos realmente dudaban de la capacidad de los campesinos para manejar simultáneamente cuatro o cinco experimentos de diferentes cultivos, pero finalmente se han dado cuenta de que los productores tenían una concepción más profunda de su sistema agrícola que lo que ellos imaginaban.
El fitomejoramiento convencional tiene una capacidad enorme para la generación de diversidad en cultivos fundamentales. Además, los centros nacionales e internacionales de investigación están utilizando poderosos métodos de selección, para fijar genes importantes en determinadas poblaciones. Sin embargo, el objetivo explícito de alcanzar amplias áreas geográficas es un factor limitante, cuando se desarrolla la capacidad de difusión de semillas en contextos biofísicos y socioeconómicos diversos. En este sentido, la organización de los campesinos en grupos de innovación local puede maximizar los esfuerzos locales, nacionales e internacionales.
Considerar solo las organizaciones de investigación y desarrollo como socias en el fitomejoramiento, puede subestimar otras fuerzas que guíen la demanda y tengan impacto en las áreas rurales y urbanas. Las iniciativas públicas y privadas de innovación deben involucrar a los productores y otros actores locales como poder clave para los beneficios agrícolas.
De hecho, la DPS ha sido un proceso de aprendizaje continuo en acción. Los mejoradores profesionales participantes se vuelven más eficientes en sus intervenciones y los productores más precisos en sus sistemas experimentales; por tanto, es crucial promover la colaboración entre productores, científicos y técnicos, para generar y compartir los beneficios a nivel comunitario.
La acción del proyecto ha podido influir en la inclusión del concepto de DPS en el currículo educativo, haciendo surgir nuevos estudiantes críticos, capaces de combinar las ciencias biológicas y sociales en Cuba y México.
Los participantes institucionales observaron que el papel de los productores en el proceso de selección de plantas ha ayudado a reconocer el enorme valor de la diversidad generada por los centros nacionales e internacionales, así como la diversidad genética manejada por los campesinos. Antes de la DPS, los científicos nacionales tenían pocos colaboradores y el impacto de su trabajo era limitado. Sin embargo, en la actualidad y debido a la demanda creciente de diversidad genética, cientos de colaboradores tienen que multiplicar los esfuerzos locales, nacionales e internacionales en la difusión de la diversidad genética.
Actualmente, las instituciones públicas de investigación sufren severas limitaciones financieras; están muy influidas por las transformaciones del presupuesto externo, que son muy vulnerables a los cambios socioeconómicos o políticos. La experiencia de campo descrita en este capítulo proporciona una prueba, de que la diversidad genética pudiera llevar a pequeñas iniciativas económicas viables para muchos actores locales.
Los nuevos arreglos institucionales, para fortalecer los esfuerzos colaborativos entre científicos y campesinos, constituyen una cuestión importante para alcanzar una mejor comprensión de los sistemas locales de semillas e incentivos de agrobiodiversidad, como “células de desarrollo” nacional e internacional (35).
Definitivamente, la experiencia acumulada por la DPS en Cuba y México demostró que la innovación en la agricultura no es exclusivamente un negocio de los científicos, sino que al involucrar a los actores locales y productores, el impacto del fitomejoramiento en diferentes contextos pudiera incrementarse. La DPS ha podido revivir el papel profesional del fitomejoramiento así como el conocimiento campesino en un contexto actual. Quizás los resultados de la colaboración de los productores y científicos, y la difícil situación económica enfrentada por el fitomejoramiento público nacional e internacional, pueden facilitar nuevos enfoques hacia un fitomejoramiento más diverso, productivo, social y económicamente justo en los años próximos.
La eficiencia económica y energética para seleccionar variedades en condiciones ambientales reales y las actitudes de los productores hacia la experimentación, se convirtieron en argumentos importantes para convencer a los políticos de ser parte de la DPS, como herramienta transformadora en la agricultura.
Oficialmente, la DPS ha sido enfocada como un método para promover el bienestar público y reevaluar las instituciones públicas en Cuba. Por otra parte, las organizaciones que lideran la DPS en México se concentran en tendencias más empresariales, para mostrar cómo las personas marginalizadas por los enfoques jerárquicos pueden ser reconocidas como innovadoras y administradoras locales de los recursos fitogenéticos.
En la práctica, los casos de estos dos países están tratando con sus propios contextos. Sin embargo, ambos promueven la diversidad, la participación de los productores y los nuevos ordenamientos tecnológicos e institucionales hacia una producción de alimentos más integrada.
AGRADECIMIENTOS
A Ronnie del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo, Lisse y Richard de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, Olivier y Rodolfo de la Cooperación Suiza para el Desarrollo, por sus consejos y financiamiento. Un agradecimiento especial para José Roberto Martín Triana del INCA, por ser paciente, entusiasta y amistoso en las discusiones de la idea e implementación del proyecto. Agradezco a Juan y Reynel de SEPI (Secretaría de los Pueblos Indígenas de Chiapas), Victor y Margarito de la UGOCP (Unión General de Campesinos y Obreros), así como a Arturo de la SDR (Secretaría de Desarrollo de las Tierras Altas de Chiapas), quienes creyeron en la DPS como herramienta para inducir algunos cambios en México. Muchas gracias a todos mis investigadores, técnicos y productores de Cuba y México, ya que fueron los verdaderos creadores del concepto de la DPS. Finalmente, gracias a Nathaniel y Julia, por su discusión del borrador y ayuda con la ortografía.
REFERENCIAS
1. Begemman, F.; Oetmann, A. y Esquivel, M. Linking conservation and utilization of plant genetic resources in Germany and Cuba. En: Almekinders, C. y W. de Boef (Eds.). Encouraging Diversity. Intermediate Technology, Londres. 2000, p. 103-112.
2. Ríos, H. Pumpkin breeding under low input conditions in Cuba. (Tesis de Doctorado). La Habana. Agricultural Havana University, 1999.
3. Trinks, M. y Miedema, J. Cuban experiences with alternative agriculture. (Tesis de Maestría). Wageningen Agricultural University: Communication and Innovation Studies Group, 1999.
4. Castiñeiras, L. Germoplasma de Phaseolus vulgaris L. en Cuba: colecta, caracterización y evaluación. (Tesis de Doctorado). La Habana: Universidad Agraria de La Habana, 1992.
5. Funes, F. Experiencias cubanas en Agroecología. Agricultura Orgánica, 1997, Ag/dic, p. 3-7.
6. Enríquez, J. L. Cuba’s New Agricultural Revolution. The Transformation of Food Crop Production in Contemporary Cuba. Department of Sociology University of California. Development Report, 2000, vol. 14, p. 19.
7. Rosset, P. y Benjamin, M. The greening of the revolution, Cuba’s experiment with organic farming. Melbourne: Ocean press, 1993.
8. Funes, F. The Organic Farming Movement in Cuba. En: Funes, F., Garcia, L., Bourque, M., Pérez, N. y Rosset, P. (Eds.). Sustainable Agriculture and Resistance; Transforming Food Production in Cuba. California: Food First Books, 2002, p. 1-26.
9. Ríos, H. y Wright, J. Early attempts at stimulating seed flows in Cuba. ILEA Newsletter, 1999, vol. 15, p. 38-39.
10. Esquivel, M. y Hammer, K. Contemporary traditional agriculture- structure and diversity of the conuco. En: Hammer, K., Esquivel, M y Knüpffer, H. (Eds.).y tienen faxones y fabas muy diversos de los nuestros. Origin, evolution and diversity of Cuban plant genetic resources. Gatersleben: Institut für Planzengenetik und kultur-plazenforshung, 1992. Vol 1.
11. Ríos, H.; Soleri, D. y Cleveland, D. Conceptual changes in Cuban plant breeding in response to a national socioeconomic crisis: the example of pumpkins. Farmers, Scientists and Plant Breeding: Integrating Knowledge and Practice. En: Cleveland, D. A. y Soleri, Daniela (Eds.). Wallinford. Oxon: CABI Publishing, 2002.
12. Ríos, H. Logros en la implementación del Fitome-joramiento Participativo en Cuba. Cultivos Tropicales, 2003, vol. 24, no. 4, p.17–24.
13. Acosta, R.; Ríos, H.; Verde, G. y Pomagualli, D. Evaluación morfoagronómica de la diversidad genética de variedades locales de maíz (Zea mays, L.) en La Palma, Pinar del Río. Cultivos Tropicales, 2003, vol. 24, no. 23, p. 61-67.
14. Ceccarelli, S. y Grando, S. Plant breeding with farmers requires testing the assumptions of conventional plant breeding: Lessons from the ICARDA barley program. En: Cleveland, D. A. y Soleri, D. (Eds.). Farmers, scientists and plant breeding: integrating knowledge and practice. Wallingford, CAB International, 2002, p. 297-332.
15. Martínez, M.; Ortiz, R. y Ríos, H. Caracterización y evaluación participativa de maíz colectado en la localidad de Catalina de Güines, La Habana. Cultivos Tropicales, 2003, vol. 24, no. 4, p. 69-75.
16. Ortiz, R.; Chávez, F.; Ríos, H.; Caballero, R. y Viñals, M. E. La primera variedad de maíz obtenida por las técnicas de fitomejora-miento participativo en Cuba. Cultivos Tropicales, 2006, vol. 27, no. 1, p. 49-50.
17. Ortiz, R.; Ríos, H.; Ponce, M.; Gil, V.; Chaveco, O. y Valdés, R. J. Impactos del Fitomejoramiento Participativo Cubano. Cultivos Tropicales, 2007, vol. 28, no. 2, p. 5-11.
18. Ortiz, R.; Ríos, H.; Ponce, M.; Verde, G.; Acosta, R.; Miranda, S.; Martin, L.; Moreno, I.; Martínez, M.; Fe C. de la y Valera, M. Impactos de la experimentación campesina en Cooperativa de Producción Agropecuarias de La Habana. Cultivos Tropicales, 2003, vol. 24, no. 4, p. 115-122.
19. Maldonado, J.; Pinto, R. M.; Tardín, J. M. y Jantara, E. Fitomejoramiento participativo de variedades de maíz criollo: una experiencia en la Región Centro Sur de Paraná, Brasil. Fitomejoramiento Partici-pativo. Agricultores Mejoran Cultivos. En: Ríos Labrada, H. (Ed.). La Habana: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, 2006.
20. Lamin, N. Evaluación del impacto del fitomejoramiento participativo sobre los sistemas locales del fríjol común (Phaseolus vulgaris, L.) en La Palma, Pinar del Río, Cuba. (Tesis de Maestría). La Habana: Universidad Agraria de La Habana, 2005.
21. Verde, G.; Ríos, H.; Marín, L.; Acosta, R.; Ponce, M.; Ortiz, R.; Miranda, S. y Martínez, M. Los campesinos y campesinas participando en la selección de variedades. Una perspectiva de género. Cultivos Tropicales, 2003, vol. 24, no. 4, p. 89-93.
22. Miranda, S. La selección participativa de variedades como método para incrementar la adopción y la diversidad en frijol común (Phaseolus vulgaris L.) en comunidades rurales. (Tesis de Maestría). La Habana: Universidad de La Habana, 2005.
23. Ríos, H.; Alanis, V.; Estrada, G.; Moreno, I.; Acosta, R.; Miranda, S. y Ortiz, R. Descubriéndonos a nosotros mismos. En: Ríos Labrada, H. (Ed.). Fitomejoramiento Participativo. Agricultores Mejoran Cultivos. La Habana: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, 2006.
24. Moreno, I.; Ríos, H.; Miranda, S.; Acosta, R.; Alanis, V. y Fernández, L. Caracterización de la diversidad en dos ejidos arroceros de La Cuenca del Papaloapan, Mexico. Cultivos Tropicales, 2003, vol. 24, no. 4, p. 55-59.
25. Ríos, H. Selección participativa de variedades de arroz y criterios de selección de los productores de arroz popular en Camagüey. Program and Abstracts of 3th Rice International Meeting. Palacio de las Convenciones. La Habana. 2005, p. 15-16.
26. López, M.; Padrón, R.; Moreno, I.; López, F.; Tapia, R.; Acosta, R.; Guzmán, E.; García, E. y Martínez, M. Caracterización y evaluación participativa de maíz colectado en Catalina de Güines, La Habana y Ventas de Casanova, Santiago de Cuba. (Tesis de Maestría). La Habana: Universidad Agraria de La Habana, 2005.
27. Moreno, I.; Medero, B.; Pulido, M.; Torres, S.; Padrón, R.; Torres, S.; Tapia, R.; López, M.; Lopez, F.; Guzmán, L.; Acosta, R.; Ríos, H.; Puldón, V.; Martínez, M.; Cruz, A. y Pasos, R. de. Selección partici-pativa de variedades como vía de incremento de la diversidad en el arroz popular. Program and abstracts of 3th Rice International Meeting. Palacio de las Convenciones. La Habana, Cuba. 2003, p. 113-114
28. Cleveland, D.; Soleri, D.; Aragón, F.; Fuentes, M.; Ríos, H. y Stuart, H. Genes in the landscape: Genotype-by-environment interaction, farmer knowledge and the political economy of transgenic crop varieties in the TW. En: Cliggett, Lisa y Pool, Chris (Eds.). Economies and the Transformation of Landscapes. Walnut Creek, California: Society for Economic Anthropology and AltaMira Press (Division of Rowman & Littlefield Publishers), 2005.
29. Falconer, D. S. Introduction to Quantitative Genetics. Edinburgh: Oliver and Boyd, 1960.
30. Ortiz, R; Ponce, M.; Ríos, H.; Verde, G., Acosta, R.; Miranda, S.; Martín, L.; Moreno, I., Martínez, M.; Fé, C. de la y Varela, M. Efectividad de la experimentación campesina en la microlocalización de variedades de frijol y la evaluación de la interacción genotipo x ambiente. Cultivos Tropicales, 2003, vol. 24, no. 4, p. 107-113.
31. Rosas, J. C.; Gallardo, O. y Jiménez, J. Mejoramiento Partici-pativo del Frijol en Centro América: El Caso de Honduras. En: Ríos Labrada, H. (Ed.). Fitomejoramiento Participativo. Agricultores Mejoran Cultivos. La Habana: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, 2006.
32. Ceccarelli, S.; Erskine, W.; Hamblin, J. y Grando, S. Genotype by environment interaction and international breeding programmes. Experimental Agriculture, 1994, vol. 30, p. 177-187.
33. Chaveco, O.; Miranda, S.; Ríos, H. y García, E. La selección participativa de variedades como alternativa para revalorizar los intereses locales. El frijol caupí en Holguín. En: Ríos Labrada, H. (Ed.). Fitomejoramiento Partici-pativo. Agricultores Mejoran Cultivos. La Habana: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, 2006.
34. Almekinders, C. The importance of informal seed sector and its relation with the legislative framework. Paper presented at GTZ- Eschborn, July 4-5, 2000.
35. Vernooy, R. Seeds that give: Participatory Plant Breeding. Ottawa: International Develop-ment Research Centre, 2003.
Recibido: 12 de julio de 2007
Aceptado: 26 de mayo de 2009













