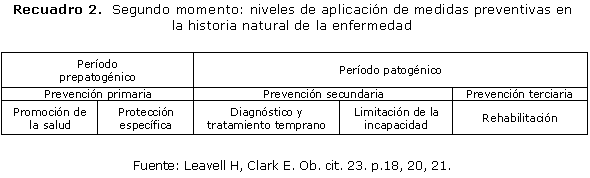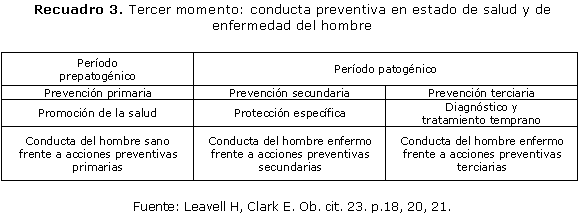Mi SciELO
Servicios Personalizados
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Revista Cubana de Salud Pública
versión impresa ISSN 0864-3466
Rev Cubana Salud Pública vol.37 supl.5 Ciudad de La Habana 2011
ARTÍCULO
Formación del espíritu científico en salud pública
Formation of the scientific spirit in public health
Miguel Márquez
Académico de Honor. Academia de Ciencias de Cuba. La Habana, Cuba.
…Más de uno, como yo sin duda escriben para perder el rostro. No me preguntan quién soy, ni pidas que permanezca invariable: es una moral de estado civil la que rige nuestra documentación. Que nos dejen en paz cuando se trata de escribir…
Michel Foucault. La arqueología del saber.
México; Siglo veintiuno Editores, S.A.1970; p. 29.
CONSIDERACIONES PREVIAS
En diferentes conferencias internacionales y nacionales, en seminarios, cursos de pre y posgrado, en libros de texto, publicaciones científicas referidas a la salud pública, se presentan comentarios acerca de la influencia de las definiciones denominadas convencionales, de la salud pública especialmente, cuando se refiere a la clásica definición de Winslow en 1920, en que definió la salud pública en los siguientes términos:
La salud pública es la ciencia y arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida, y fomentar la salud y la eficiencia física, mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las infecciones en la comunidad y educar al individuo en cuanto a los principios de la higiene personal, organizar servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo de las enfermedades, así como desarrollar la maquinaria social que le asegure a cada individuo de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud.
Posteriormente, Winslow cambió "salud pública" por "salud física y mental". Ese fue el único cambio que le hizo a su definición.1
En 1990, uno de los salubristas más connotados en el mundo, Milton Terris, intentó, como expresa en su trabajo: "Tendencias actuales en la salud pública de las Américas", dar una visión actualizada a los planteamientos de Winslow, y expresó que:
La salud pública es la ciencia y el arte de prevenir las dolencias y las discapacidades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física y mental, mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como las lesiones, educar al individuo en los principios de la higiene personal, organizar los servicios para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y para la rehabilitación, así como desarrollar la maquinaria social que le asegure a cada miembro de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud.2
Anotando que los cambios efectuados se refieren, primero: "controlar las infecciones en la comunidad" se convierte en "controlar las enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como las lesiones"; y segundo, "la organización de servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico precoz y para el tratamiento preventivo de las enfermedades", se convierte en "la organización de los servicios para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y para la rehabilitación."2
En el año 2002, la Organización Panamericana de la Salud, publicó el libro: La salud pública en las Américas: nuevos conceptos, análisis del desempeño y bases para la acción, en el capítulo 4: Fundamentos de la renovación conceptual de la salud pública, reconoce que los retos son: ampliar y precisar un concepto actual, intentar definir los campos de actuación en los sistemas de salud, y la dimensión internacional, para concluir, con una definición sintética, que consideran suficiente, configurada en la siguiente forma:
La salud pública es el esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente a través de sus instituciones de carácter público, para mejorar proteger y restaurar la salud de las poblaciones por medios de alcance colectivo.3.
Al estudiar, analizar y comentar en distintos encuentros de trabajo, nos planteamos que en las tres definiciones existen obstáculos epistemológicos generales que limitan el reconstruir el pensamiento científico de la salud pública; definir el objeto fundamental y complementario de la salud pública; establecer sus regularidades científicas, leyes, métodos y resultados de la praxis al no tomar en consideración la estructura global de las formaciones económico-sociales en un momento histórico determinado, y sus complejidades.
En relación con los obstáculos que identificamos intentaré a través del material documental y el método de análisis, reconstruir los aportes a la formación del espíritu en salud pública en tres epistemas, el primero correspondiente a la antigüedad clásica y el del siglo XVIII, el segundo a los aportes que se generaron en el siglo XIX el tercero, a nuevos aportes que emergieron en el siglo XX.
MÉTODOS
La unidad de análisis es documental, constituida por el conjunto de libros publicados sobre tema central de este artículo en los siglos XX y XXI, considerados por la comunidad de salubristas de excelencia por su contenido que ha trascendido en el tiempo y han contado con el aval de los Comité de Expertos de OPS/OMS (1968 y 1972) para su utilización en cursos de pregrado en medicina y de posgrado en salud pública. Según las disciplinas que conforman el pensamiento científico en salud pública: ocho libros, correspondieron a teoría general de la ciencia e historia de la salud pública; catorce, a higiene, higiene social y ecología; seis, a epidemiología; seis, a medicina preventiva; ocho, a administración en salud pública; y, ocho, a medicina social.
El período estudiado es amplio, fines de la antigüedad clásica hasta el siglo XX, lo que llevó a construir tres epistemas: el primero, los aportes de la antigüedad clásica hasta el inicio del siglo XVIII; el segundo, la construcción del pensamiento científico, en el siglo XIX y el tercero, a partir de 1905 hasta el presente, en que se conforma un nuevo estado del espíritu científico en salud pública.
Para el análisis de los tres epistemas se optó, por una parte, el planteamiento de Piaget,4 que permitió el análisis en base a los conceptos de diacronía, que hace referencia al tiempo del paso de un estado a otro y, al mismo tiempo, el de sincronía, que permitió estudiar la conformación del espíritu científico en los tres epistemas, sus relaciones con la estructura global del modo de producción y las estructuras regional, las ciencias, como propone Fioravanti.5
PRIMER EPISTEMA (ANTIGÜEDAD CLÁSICA Y SIGLO XVIII)
En este epistema, a nivel de estructura global, la concepción económica que prevaleció en Europa fue el mercantilismo, ligado a la aparición del concepto de -Nación-Estado-Gobierno- y, la naciente industria que utilizaba a las colonias como proveedoras de recursos agrícolas, que llevó a la expansión de producción agraria selectiva acorde a las prioridades de los países colonizadores y consumidores.
El modo de producción y la formación económico-social, se caracterizó por las desigualdades entre grupos sociales y entre los estamentos constituidos en las metrópolis y en las zonas colonizadas. A mediados del siglo XVII tendría el origen en Gran Bretaña el inicio de la Revolución Industrial, país que reunía características especiales, tales como: monarquía estable, hegemonía militar, dominio en el intercambio comercial, cambios en la producción agraria y libertad económica, disponía de yacimientos de hierro y de carbón, desarrollo portuario, incorporación de máquinas de vapor y de talleres mecanizados, red ferroviaria y el crecimiento exponencial de la flota naviera.
Mientras avanzaba la naciente Revolución Industrial se producirían transformaciones en la sociedad, en el poder de la burguesía y en la clase obrera-campesina, marginada en el nuevo estado de desarrollo económico y social especialmente en la atención a la salud, vivienda y educación. El rápido crecimiento poblacional y la ampliación desordenada de las ciudades, con suburbios superpoblados, en condiciones de miseria, llevarían a las epidemias de tifus y cólera a ser habituales. Las condiciones laborales eran espantosas, sin ventilación, ruidosas, húmedas y mala iluminación. Los obreros fueron sometidos a turnos de trabajo diario de 12 a 14 h, incluso los sábados y domingos a media jornada. El deterioro de la salud de los trabajadores, las invalideces por accidentes, la mala alimentación, la disminución de los tiempos de descanso y la sobreexplotación salarial, llevaría consigo a la reducción progresiva en la esperanza de vida de los obreros. Las enfermedades epidémicas y las ruinosas condiciones en el medio ambiente llevarían al incremento de la mortalidad general, especialmente de los obreros y niños.
En las ciencias, como parte de las estructurales regionales del modo de producción, se daría paso a la conformación de nuevos conocimientos científicos, como sucedió con la convergencia de la química cuantitativa hacia la matemática y a la física generando la revolución cuántica impulsada por Newton en Francia e Inglaterra. Los avances científicos en la astronomía matemática permitió explicar, la naturaleza y fuerza del átomo. En el campo de la biología se inició la teoría celular y la era de la bacteriología. La filosofía sufrió profundas transformaciones al superar el idealismo y dar paso al racionalismo material. En los primeros 50 años del siglo XVIII fueron lentas las transformaciones científicas, pero luego de la década del 1860, se producirían cambios importantes no solo por el nuevo conocimiento, sino, especialmente, en sus resultados que han perdurado en el tiempo, como la electricidad, el telégrafo, la mecanización industrial, la máquina de vapor.
En el transcurso del siglo XVIII, en la formación del pensamiento científico en salud pública se configuraron las medidas higiénico-sanitarias para hacer frente a la epidemia de tifus, cólera, tifoidea; y la aplicación de la primera vacuna antivariólica; el establecimiento de práctica de cuarentenas ligados a la aplicación de medidas de vigilancia en los focos epidémicos, efectuados a través de informes diarios para el análisis global en el naciente sistema de salud pública inglés. Holland señaló, aspectos importantes que se dieron en la conformación del pensamiento científico en salud, especialmente en la proyección del pensamiento sanitarista de la higiene laboral que implicaría la inspección, vigilancia de las condiciones en las factorías y en las industrias del hierro y carbón para que garanticen buena iluminación, control del ruido, y de las condiciones higiénicas, límite en las horas laborales, alimentación y salario, prohibición del trabajo infantil y selección para la incorporación de la mujer. En esta visión ampliada convergerían los cambios ocurridos en el modo de producción, la organización de la fuerza de trabajo en sindicatos, el avance en los conocimientos bacteriológicos e inmunológicos y de la estadística.6
Al analizar en este epistema la estructura global del modo de producción y la estructura regional, el conocimiento científico general, y la formación del espíritu científico en la salud pública registramos que sobre los saberes que se gestaron en las comunidades antiguas, se configuró el significado de higiene personal en base a la alimentación correcta, la protección del cuerpo a las condiciones hostiles del ambiente y al inicio de las relaciones recíprocas entre los miembros del grupo social, emergió el "chamán" con poderes especiales para dominar ciertos aspectos del universo material, el fuego en primer lugar pero también la salud al dominar los espíritus maléficos, la utilización de algunas plantas y minerales para el cuidado de la salud.
También se recuperó el aporte del conocimiento griego ligado a la figura de Hipócrates, que sostenía que la medicina es el arte de curar a los enfermos basado en la concepción naturalista y humoral. Sigerist sintetizó los aspectos más significativos de esta época, al referirse a los aportes de Galeno y de la escuela de Salermo, en que se trató a la higiene personal en su relación con las conductas alimentarias, la opoterapia, el ejercicio y el control de las evacuaciones.
Sigerist en su libro, Hitos de la Salud Pública, reconoció a Galeno como uno de los más famosos médicos de la antigüedad, poco reconocido. Los aportes galénicos a la formación del pensamiento científico en la salud, Sigerist los concreta en el enunciado acerca de la salud y de la enfermedad, que partiendo de las lecciones de Hipócrates: «reconoció que la enfermedad se relacionaba como el exceso o defecto de los humores para lo cual, era necesario mantener la salud, cumplir con las normas de alimentación, bebida, vigilia, sueño, actividad sexual y ejercicios.7
SEGUNDO EPISTEMA (CONOCIMIENTO CIENTÍFICO CONSTITUIDO SIGLO XIX)
En el siglo XVIII, luego del impulso de la ciencia en el Renacimiento, se produjo un visible debilitamiento al detenerse el desarrollo económico y social. Esta situación sería superada progresivamente en Inglaterra, Francia y Alemania por la consolidación de la Revolución Industrial, el crecimiento de las ciudades, especialmente en Inglaterra; la rápida expansión de la nueva industria basada en la hulla y la aparición de las máquinas de vapor y el trabajo del hierro.
Floreció el conocimiento de astronomía por el influjo de los aportes de Newton. La física generó nuevas expresiones cuanti y cualitativas para dar paso a la electricidad, se retomaría el avance en botánica y biología. En la medida que avanzó la Revolución Industrial, la fuerza de trabajo fue ampliada, incorporando a mujeres y niños. En la producción agraria se transformaron las formas simples en formas intensivas y por ciclos. La química adquirió una nueva dimensión ampliada como ciencia racional y cualitativa y se mejoró sustancialmente las comunicaciones y transporte por el advenimiento de la electricidad y el telégrafo, el desarrollo ferroviario y de los buques a vapor. Las ciencias en su conjunto generaron un nuevo tipo de investigadores que además de crear conocimientos, impulsó la creación de sociedades y asociaciones para el progreso de las ciencias y la proyección a las Universidades, como sucedió en Inglaterra, Francia, Alemania y Escocia, en igual forma se incrementaron exponencialmente las publicaciones científicas. En el siglo XIX, el progreso experimentado fue muy amplio, destacándose la física, la química y la biología.
En la medicina, desapareció la teoría humoral para dar paso al renovado interés por la anatomía y la fisiología que llevó a la comprensión del organismo sano o enfermo. Emergió la teoría celular. La era bacteriológica se amplió con los aportes de Pasteur seguidos por la aparición de las vacunas y sueros inmunológicos; y, el inicio de las relaciones entre las ciencias naturales y sociales determinaría superar lentamente el evolucionismo darwiano.
En el contexto general del siglo XIX, las ciudades crecieron desordenadamente, aparecieron los tugurios en las áreas periféricas para alojar a poblaciones migrantes del campo a las ciudades, privados de condiciones higiénicas básicas, de provisión de agua y de alimentos y en el trabajo, el sometimiento a la sobreexplotación del hombre, y la indiscriminada contratación de mujeres y niños. Las malas condiciones en los entornos de las ciudades, en las manufacturas y el deterioro de la calidad de vida de la población, las epidemias de cólera, tifus, viruela, fueron reiteradas, con la consiguiente pérdida de vida humana y el descenso de la esperanza de vida.
Engels,8 en 1845, denuncia al mundo las nefastas condiciones de vida de la clase obrera en Inglaterra. En Francia, Villermé, en dos volúmenes , publicó las condiciones de los obreros textiles, ante las deplorables condiciones sociales de vida y en el trabajo de las textileras.9
En Bélgica, es el período de 1860 a 1870, único país que en Europa había alcanzado un desarrollo industrial igual que el nivel de Inglaterra, Meynne, en base a los estudios e investigaciones sobre la situación económica, social y médica del pueblo belga, publica el libro Topografie Medicale en el cual analiza la distribución de las enfermedades y sus relaciones causales y las bases para la medicina preventiva planteada en los siguientes términos:
La medicina curativa, que salva de la muerte por dolencias graves en una persona, más la higiene, previene a millares de personas de las dolencias y siempre será superior a la primera en términos de resultados alcanzados. La higiene es la medicina en gran escala aplicada en las naciones.10
Meynne, presagia que un día la higiene sería la guía para el administrador y legislador en salud y, que, la economía política, en vez de tributar exclusivamente a la riqueza nacional serviría de base para las doctrinas sanitarias.
En 1870, Reich, en su obra clásica System der Higiene, rompe el pensamiento galénico de la salud como equilibrio y armonía del hombre con la naturaleza al definir a la higiene como el conocimiento científico que permite controlar y destruir las causas de la enfermedad y el deterioro moral y físico del hombre, y de su ambiente, proyectando su campo de acción en tres vertientes: la higiene moral, la higiene dietética y la higiene como control.11
Virchow, al referirse a la totalidad social sustenta que el cambio fundamental debía llevar a la democracia completa e irrestricta, y considerar a la medicina como una ciencia social y que la política no es más que la medicina en gran escala.12
En 1849, Newmann, toma los planteamientos de Virchow para la elaboración de una propuesta de ley de Salud Pública, que sería presentada a la Sociedad Berlinesa de Médicos y Cirujanos, en la que se reconocía que la salud pública tiene como:
Objetivos
- la salud física y mental de todo ciudadano,
- la prevención de todos los peligros para la salud y el control de las enfermedades.
Debe considerar:
- la sociedad como un todo,
- el individuo con derecho a la atención de la salud, y
- el deber del Estado en el cuidado de la salud.
La salud pública para el cumplimiento de sus obligaciones debe
- disponer de personal calificado y en número suficiente,
- tener organización adecuada de los servicios, y
- crear nuevas instituciones para la salud pública.13
Las categorías empleadas por Reich, fueron en pocos años coincidentes con la higiene policial, y equivalente a la administración de la salud pública y a la higiene social como expresión de la medicina y asistencia social y, en combinación con la psicología y la educación para la salud.
Es importante tener presente los planteamientos de Reich respecto al bienestar de la sociedad y su relación directa con los acontecimientos de la vida social, el trabajo y las condiciones en las fábricas que fueron abandonadas hasta 1873, año en el que Pettenkofer, retoma lo expuesto por Reich para plantear la reforma sanitaria sustentada en la responsabilidad comunitaria que beneficiaría a todos, como anota Rosen en el libro sobre la policía médica y la medicina social.11
Grotjahn, continúa los estudios sobre el pensamiento higiénico social, al establecer una visión inter y transdisciplinaria tanto en el plano teórico como en la práctica, que le lleva a sustentar que "la higiene social es una ciencia normativa al tratar los hábitos higiénicos entre grupos de personas viviendo en las mismas condiciones espaciales, temporales y sociales; y que, como ciencia descriptiva, intentará con la estadística, la economía y la política conformar un pensamiento científico integral."14
El conocimiento científico en higiene social alcanzado en la década del 1840 del siglo XIX, se proyectaría a la política sanitaria. Chadwich, desarrollaría la "Ley Sanitaria", en base a la teoría causal de las enfermedades; la posibilidad de solucionar los problemas sanitarios: agua y saneamiento básico; que debía existir una organización adecuada de los servicios sanitarios y las disposiciones legales para garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas. Chadwich, reafirma el valor de la promoción general de la salud, incluidos los medioambientales, como sostén del Sistema de Salud Pública en Inglaterra y la organización institucional, estableciendo entre 1871 a 1872 el paradigma que a fines del siglo XIX fue adoptado en Francia, Alemania y en los Estados Unidos de América.15
En este epistema, la formación del espíritu científico en la salud pública, adquirió, nuevas dimensiones al pasar de la higiene personal a la higiene social que tendría como objeto la salud física y mental, la prevención de los peligros para la salud, considerando la sociedad como un todo, al igual que la organización de los servicios de atención en salud. Se sostiene que la higiene social es una ciencia normativa y descriptiva, construida de manera trans e interdisciplinaria al interactuar con el conocimiento científico de la biología, con las matemáticas, la economía y la política, como afirma Grotjahn.14
TERCER EPISTEMA (NUEVOS APORTES A LA FORMACIÓN DEL ESPÍRITU CIENTÍFICO EN SALUD PÚBLICA SIGLO XX)
Estudiosos de los acontecimientos ocurridos en el siglo xx en la estructura global de la humanidad, en las relaciones entre naciones, entre el hombre y el planeta, y, el hombre y el espacio consideran al siglo XX como el más complejo en la humanidad por la versatilidad de acontecimientos, de los cambios en la geopolítica determinada por la presencia de dos expresiones políticas antagónicas: el capitalismo en su fase superior, el imperialismo y el socialismo como nueva expresión en la formación económica social y la eclosión en 1989 del socialismo real en la URSS y en los países de Europa Oriental, que según Hobsbawan se debió a una combinación explosiva de los endebles fundamentos de la unidad económica y política.16
En este período, la humanidad afectada por dos guerras mundiales con las consecuencias imprevisibles para la supervivencia de la vida en el planeta repercutieron en las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas, especialmente ligadas a los efectos del holocausto atómico en la Segunda Guerra Mundial, 1945. En la segunda posguerra mundial hasta el presente, la humanidad se debate entre el avance del imperialismo con su cuerpo doctrinario; la globalización neoliberal y la continuidad del pensamiento socialista con expresiones renovadas como se da en las Repúblicas Popular China, Viet Nam y Cuba, coexistiendo con nuevas expresiones revolucionarias, especialmente en América Latina a partir de la década de 1980 hasta el momento actual, como son: la Revolución Bolivariana en Venezuela,17 el Socialismo Comunitario en Bolivia,18 y la Revolución Ciudadana y la transformación social en Ecuador.19
El siglo XX se caracterizó por la velocidad de los acontecimientos que sucedieron o coexistieron en tiempos cortos, como nunca había sucedido en la historia de la humanidad, según Hobswan, sería el siglo más corto, signado por el entrecruzamiento de crisis planetarias, como crisis económica financiera, la alimentaria, la ecológica, la energética convencional y la nuclear, la crisis de valores, que, en su conjunto llevó a manifestar al historiador italiano Leo Valiani "que nuestro siglo demuestra que el tiempo de los ideales de justicia y la igualdad son efímeros, pero también si conseguimos preservar la libertad, siempre es posible comenzar de nuevo… Es necesario conservar la esperanza incluso en las situaciones más desesperadas."20
En la estructura regional de las ciencias, se reconoce en el siglo xx, tres revoluciones: la revolución física-matemática ligada al átomo y a los electrones; la revolución biológica y de la química, que dio paso a un conocimiento científico trans e interdisciplinario, como es el caso de la inmunología y biología molecular, el genoma humano y la naciente nanología; y, la revolución tecnológica de la información, que impulsarían la aparición de un nuevo paradigma tecno económico en la dinámica espacial los flujos y la geometría variable, la reconstrucción de la significación social y la cultura de la virtualidad y, la arquitectura de ciudades en red. Si bien la revolución tecnológica de la información del siglo XX es tratada con rigor científico en numerosos centros de investigación, los aportes del sociólogo catalán-español, Manuel Castells, desde su hogar intelectual, como le llama el autor a la Universidad de California y al Instituto en Berkeley de Desarrollo Urbano y Regional sobre Economía Mundial, constituyen uno de las contribuciones más seminales en la Era de la Información, al publicar dos obras clásicas: La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura, en tres volúmenes; y, Las tecnópolis del mundo: La formación de los complejos industriales del siglo XXI.21,22 En el volumen 3 de La Era de la Información, Castells al referirse al Fin del Milenio plantea que:
la revolución de la tecnología de la información acentuará su potencial, transformado por primera vez, la capacidad de nuestra especie para penetrar en los secretos de la vida y será capaz de realizar manipulaciones sustanciales de la materia viva,21 y al mismo tiempo, nos trasmite su optimismo frente al dilema de la revolución tecnológica de la información al expresar que la promesa de la era de la información es la liberación de una capacidad productiva sin precedentes para el poder de la mente. Pienso luego produzco. Al hacerlo tendremos tiempo libre y la posibilidad de reconciliarnos con la naturaleza, sin sacrificar el bienestar material de nuestros hijos. El sueño de la ilustración, que la razón y la ciencia resolverían los problemas de la humanidad, está a nuestro alcance.21
En el siglo XX, la formación del pensamiento científico en salud pública trascendería tanto en el campo teórico como en la praxis el aporte de la higiene social, la misma que a partir de 1930 se amplió con la visión preventivista impulsada por las escuelas de salud pública norteamericanas, basada en el paradigma propuesto por Leavell y Clark, en relación con la historia natural de las enfermedades entendida como sistema y, como tal, susceptible de ser negado en parte, reformulado o ampliado acorde a nuevos aportes científicos.23
Inicialmente, el paradigma fue propuesto para analizar cuatro momentos, el primero, la historia natural de la enfermedad; el segundo, los modelos de aplicación de medidas preventivas en la historia natural de la enfermedad; el tercero, la conducta del individuo en los estadios de salud y enfermedad; y, el cuarto, las conductas del equipo médico frente al hombre enfermo y presuntamente sano.
En los recuadros a continuación, se presentan los cuatro momentos del paradigma, manteniendo la concepción original presentada por sus autores (recuadro 1, 2, 3 y 4 ).
Los aportes de Leavell y Clark, en la visión general de los salubristas tuvo gran aceptación y fue incorporado en los programas de inmunización, organización de los servicios y en la formación de personal a nivel pre y posgrado, como se expresan en las conclusiones de los seminarios sobre la enseñanza de Medicina Preventiva en Viña del Mar, Chile en 1955, Tehuacán, México, 1956,24,25 en las reuniones de expertos convocados por la Organización Panamericana de la Salud para continuar el análisis de la enseñanza de la medicina preventiva y social y selección de libros de textos para estudiantes de pregrado de medicina y de posgrado en salud pública, efectuados en 1969 y 1972.26,27
El pensamiento científico en el modelo preventivista, que parte del pensamiento higiénico social, tiene un carácter interdisciplinario al confluir los aportes de la psicología y de las ciencias sociales de la corriente funcionalista.
El abordaje científico que subyace en el modelo preventivista, se caracteriza: por generar valores y actitudes del individuo, de la familia y la colectividad al promocionar la salud como un bien tangible, prevenir las enfermedades, reconociendo los períodos prepatogénico y patogénico; la interacción agente-huésped y el horizonte clínico, la conducta preventiva que adopta el hombre en estado de salud o de enfermedad, y las conductas del equipo médico frente al hombre sano o enfermo y los modelos de prevención primaria, secundaria y terciaria.
A partir de la década 60 del siglo XX, el modelo preventivista, se amplió con las contribuciones del enfoque epidemiológico, y dar paso a los estudios de los factores y condiciones que determinan el estado salud-enfermedad según su distribución geoespacial, por grupos de edades, y ocupacional, no solo de las enfermedades prevenibles, sino también, extensiva para los análisis de las enfermedades mentales, afecciones congénitas, accidentes y otras enfermedades consideradas en la categoría general de no trasmisibles.
Por otra parte, la relación más estrecha con el saber estadístico, el paradigma preventivo-epidemiológico, llevó a la elaboración de modelos analíticos, a la definición de los determinantes sociales para los estados de salud o enfermedad individual y colectiva. Emergió en múltiples proyecciones los estudios de morbilidad y mortalidad según la configuración demográfica, urbano-rural, condiciones de trabajo y medio ambiente, posibilitando la conformación de anuarios estadísticos de salud nacionales e internacionales que permiten su comparabilidad o complementariedad, en análisis.
A fines de los 60, el modelo-preventivista-epidemiológico fue cuestionado en distintos centros de investigación, escuelas de salud pública o individualmente por salubristas y cientistas sociales en los Estados Unidos, Francia, Italia y, particularmente, en América Latina, al considerar que el conocimiento sociológico que soporta el modelo preventivista está enmarcado en la sociología funcionalista, al tratar a la formación económicosocial de un país o países, como un sistema cerrado en el que todos los elementos se interrelacionan y son interdependientes para mantener el equilibrio, la estabilidad y, por lo tanto la inercia, con la expectativa de que el control social consiga solucionar las desviaciones y tensiones, sin admitir que el proceso social, no es estático, sino esencialmente contradictorio, que la causalidad de los hechos no son el producto de la mente humana sino de las propias condiciones en el mundo material, económico y social; y, que, por lo tanto, los determinantes de los estados de saludenfermedad del individuo, de la familia y de la sociedad se relacionan con el momento histórico de cada formación económica-social y son complejas y multidimensionales.
Con posterioridad, al cuestionarse la interpretación funcionalista de la sociedad se puso de manifiesto el aporte de la corriente sociológica materialista-histórica que llevó a definir que el objeto fundamental en la salud pública es la sociedad como un todo, con sus regularidades y estructuras regionales: la económica, la político-jurídica e ideológica, que pasa por distintos momentos determinados por el desarrollo o cambios en los modos de producción y las condiciones de las fuerzas productivas.21,22
Stern al establecer la articulación del quehacer en la salud pública partiendo del análisis de las fuerzas productivas en las formaciones generales económico-social reconoce que:
…La medicina, como ciencia y como profesión, está vinculada inextricablemente con el proceso social y el desarrollo científico en otros campos. El método tradicional de estudio de la medicina como disciplina única, generalmente ha adulterado la realidad ignorando la relación esencial e importante de la medicina con las condiciones socioeconómicas, las actitudes sociales predominantes y otras disciplinas científicas.28
En Italia en el Instituto Gramnsi, un grupo representativo de investigadores en salud pública y ciencias sociales, a partir de 1965, generaron un amplio número de investigaciones, seminarios y conferencias orientadas a ampliar el conocimiento crítico sobre la sociedad italiana y la salud pública desde las perspectivas de la moral y la sociedad; familia y sociedad en el análisis marxista; tendencias del capitalismo moderno y las investigaciones sobre estructuras sociales. Del extenso y valioso material publicado por el Instituto Gramnsi, se destaca el libro: "Medicina y Sociedad", coordinado por Berlinguer y la participación de catorce cientistas sociales, psicólogos y salubristas.29
En la América Latina, precisa Arouca, que en inicio la medicina social tomó conceptos y metodologías impulsadas por los movimientos europeos, que sustentaban fundamentalmente, que los cambios de la medicina deben estar ligados a los propios cambios de la sociedad.30
Posteriormente, la corriente latinoamericana optaría por su propio modelo partiendo de los resultados y conclusión de de la investigación sobre: La Enseñanza de la Medicina en América Latina (1967-1971), dirigida por García que en sus conclusiones expresa:
Las relaciones de la medicina con la estructura social son innegables y, sin embargo, han sido oscurecidas por el tipo de análisis prevalente en este campo. La práctica médica, la formación del personal de salud y la producción, selección y distribución de conocimientos están ligadas a la transformación histórica del proceso de producción económica. Esta relación no implica una determinación causal simple pues estas instancias del quehacer médico conservan una cierta autonomía. La autonomía relativa del campo médico y de las instancias que la integran posibilita el empleo del método estructural en su análisis. Se abre de este modo un terreno fértil para la reflexión y el estudio.31
La conclusión presentada por García, llevó a una etapa de reflexión en distintos centros universitarios y de investigación, y, en 1972, a la realización del Primer Seminario sobre la Enseñanza de las Ciencias Sociales en las Facultades de Ciencias Médicas, en Cuenca-Ecuador, mayo de 1972 en el cual, se analizaron los marcos teóricos dominantes que organizan el conocimiento de las Ciencias Sociales aplicadas a la salud, reconociendo que el enfoque fundamentado en la corriente funcionalista, demostraba limitaciones explicativas, sesgos ideológicos y parcialización de la realidad y de los fenómenos sociales. Se caracterizó al modelo funcionalista en la siguiente forma:
El análisis funcionalista que se centra en el análisis estático de los fenómenos sociales, eliminando el carácter de proceso de dichos fenómenos, y se desliga de la base material en la cual estos se producen- se transformó en el modelo prevalente de ordenamiento del conocimiento en ciencias sociales…Las consecuencias teóricas de esta integración son que la sociología médica, entendida ésta como la aplicación del análisis funcionalista a los problemas de salud, ha contribuido a una concepción estática y a una descripción formalista de la relación entre dichos problemas y otras esferas de los procesos productivos en general. En estas condiciones, la salud aparece como un valor, como una función y como un servicio con vida autónoma dentro de cualquier sociedad, lo que impide entender las relaciones dinámicas entre la salud y otras esferas del proceso social.32
En los años siguientes al Seminario, distintos grupos de salubristas, epidemiólogos y sociólogos continuarían el trabajo en forma interactiva para la preparación de un documento referencial sobre Ciencias Sociales y Salud en América Latina: tendencias y perspectivas, coordinado por Duarte-Nunes que serviría de base para la realización del II Seminario en Ciencias en Ecuador, 1983. Como resultado de esta actividad, los participantes reconocieron el influjo hegemónico hasta ese momento de la corriente funcionalista en las Ciencias Sociales y, que el primer obstáculo epistemológico, se relacionaba con el reduccionismo al considerar al individuo, familia y la comunidad como entes autónomos, aislados de lo que sucede en la totalidad económico-social de un país, y que en el campo de la investigación lo denominante es la vertiente empirista, al asignar el papel principal a los elementos sensoriales del conocimiento, al racionalismo en la definición de los objetos de estudios y la disminución de la importancia de la causalidad en la explicación de los fenómenos.33
En el tercer Seminario Salud y Ciencias Sociales, realizado en Ouro Preto, Brasil, 1984, se fundó la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), definida como un Movimiento Social Político y Académico que reúne diversas tendencias en el contexto de las corrientes materialistas histórica, estructuralista y funcionalista de la sociología, lo que le permitió a ALAMES ser un espacio amplio, sin dogmatismos, sin esquemas predefinidos como se puede constatar en cientos de publicaciones científicas, nueve Congreso Internacionales, libros como ALAMES en la Memoria. Selección de Lectura, publicado con motivo de los 25 años de su fundación; que el interactuar con Asociaciones que persiguen fines similares, como la Asociación Internacional de Política de Salud (IAHP), la Asociación Internacional para la Equidad en Salud (ISEqH), el Foro Internacional de Ciencias Sociales y Salud (IFSSH), la Asociación Latinoamericana de Escuela de Salud Pública (ALAESP), la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) y el Foro Social Mundial (FSM), ha constituido una forma propia de actuar y mantener la crítica científica como un eje en el trabajo.
En este epistema, la formación del espíritu científico en salud pública ha tenido distintos momentos, tales como, la trascendencia en el tiempo del aporte de la higiene social, o, los nuevos alcances en el modelo preventivista-epidemiológico-funcionalista, basado en el paradigma de la historia natural de las enfermedades, la aplicación de medidas preventivas, y la conducta del individuo y del equipo médico ante la salud y la enfermedad, aportes que reflejaron el avance teórico a partir de la interdisciplinariedad establecida entre el conocimiento biológico, del medio ambiente y la psicología social, que supera la visión de la relación bipolar: agente-huésped en el estado de salud o enfermedad de las personas, para incorporar al binomio, el ambiente .
Al mismo tiempo la convergencia de la psicología social ampliaría el campo de acción al relacionar las conductas del individuo en la salud y en la enfermedad, así como el comportamiento del personal de salud. Modelo que sería cumplimentado por enfoque epidemiológico y el bioestadístico especialmente, partiendo del postulado del profesor Terris, cuando se refiere a las relaciones cambiantes de epidemiología y la sociedad, que le llevó a plantear que:
La epidemiología estudia la salud de las poblaciones humanas y es, por definición una ciencia social, su teoría y práctica ha sido profesionalmente influida por la sociedad, por el desarrollo económico, social y político. A la inversa la epidemiología se ha convertido en una fuerza poderosa en la evolución y transformación de las poblaciones humanas y su organización social.34
RELACIÓN ENTRE LOS HECHOS
Como resultado del análisis presentado en este trabajo, en forma preliminar, consideramos que en las definiciones propuestas por los profesores Winslow y Terris,1,2 y, en la definición expresada por la Organización Panamericana de la Salud,3 se identifican algunos obstáculos epistemológicos, que impiden tener un concepto claro, actual y previsible para el futuro, los mismos que consideramos deben ser tratado con rigor científico, con criterio interdisciplinar, con visión histórica del pasado para retomar valiosos aportes como los que se presentan en los epistemas uno, dos y tres, que conforman este trabajo, ubicarlos en su tiempo-espacio y establecer las relaciones necesarias con las estructuras regionales y la estructura global de las formaciones económicas, políticas y sociales que coexisten en un momento histórico. Indudablemente el futuro trabajo rebasa la capacidad personal, es mandatario abordar en equipos de salubristas, sociólogos, médicos generales, economistas epistemológicos y políticos para una mejor aproximación al espíritu científico en salud pública, formado en distintos momentos: pasado presente y con miras al futuro.
¿Cuáles son algunos de los obstáculos epistemológicos identificados, tentativamente, en este análisis?
Un primer obstáculo epistemológico, lo identificamos en las definiciones propuestas por los profesores Winslow y Terris acerca de la salud pública como ciencia y arte, al no cumplir con los postulados que determinan que la comunidad científica la reconozca entre las diferentes ciencias constituidas formales o prácticas. Bunge, y otros epistemólogos, como Piaget, Bachelad, Fichant, Pécheux, al tratar el tema de la ciencia, su filosofía, sus métodos y su formación, nos ilustran para razonar que la salud pública no es una ciencia, al no tener definido su objeto, sus leyes y regularidades, sus métodos y sus resultados son imprevisibles.
En las definiciones tomadas para el análisis, como indica Bunge al referirse a la ciencia, su filosofía y métodos, no hay objetividad en las ideas, no hay sistematicidad, no trascienden los hechos, ni descarta alguno de ellos, ni los explica con claridad, como se caracteriza una ciencia que es, esencialmente explicativa, que se transforma, como indica Bunge, en una herramienta para tratar la naturaleza, remodelar la sociedad y es eficaz para el enriquecimiento de la disciplina científica y la liberación de la mente humana.35
No se establece, indica Bunge, la racionalidad y la objetividad de las ideas que deben organizarse en sistemas de ideas que determinan la teoría de la ciencia, en este caso la salud pública, que trasciende los hechos, descarta alguno de ellos y produce nuevos hechos y los explica y los verifica, agrega, que la ciencia es metódica, lo cual permite insertar los hechos singulares en pautas generales llamadas leyes naturales o sociales. La ciencia es explicativa, productiva y no reconoce barreras a priori.
Un segundo obstáculo, se manifiesta en la propuesta de la definición «sintética» de la Organización Panamericana de Salud y la adopción de la corriente sociológica funcionalista en la conformación de las prácticas sociales y salud pública, y, en la conceptualización y operatividad de las denominadas diez funciones esenciales de la salud pública presentadas como una yuxtaposición de ideas, sin establecer las categorías con criterio lógico científico que permita establecer los hechos fundamentales y las acciones a tomar, traduciendo una visión sesgada por el pragmatismo y aplicación indiscriminadamente a un continente Americano, como totalidad, sin tener en consideración las diferencias propias de los países que la integran según los diferentes paradigmas político-ideológico, económico, sociales y ambientales y, sobre todo, el no considerar las diferencias de los modos de producción, la situación de los distintos estamentos o clases sociales, sus contradicciones, niveles de desarrollo de sus capacidades como fuerza fundamental para el crecimiento y desarrollo de la sociedad.
Un tercer obstáculo, surge del análisis de las prácticas sociales y la salud propuesta por la OPS/OMS de acuerdo a sus finalidades principales, a saber: "desarrollo y fortalecimiento de una cultura de la vida de la salud, atención a las necesidades y demandas de salud, desarrollo de entornos saludables y control de riesgos y daños a la salud colectiva y desarrollo de la ciudadanía y de la capacidad de participación y control social"36 que por su nivel de generalidad, sin una sustentación teórica lleva al pragmatismo, e induce a optar por la sucesión de operaciones para resolver problemas inmediatos y puntuales, descontextualizados de un pensamiento analítico, ni especificidad social-económica e histórica.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Winslow CEA. The unitilled Field of Public Health. Modern Medicine. 1920;2:183.
2. Terris M. Tendencias actuales en la salud pública de las Américas. En: OPS, editor. la crisis de la salud pública. Reflexiones para el debate. Pub. Cient. No. 540. Washington, D.C.: OPS; 1992.
3. Organización Panamericana de la Salud. La Salud Pública en las Américas: nuevos conceptos, análisis del desempeño y bases para la acción. Pub. Cient. No. 589.Washington, D.C.: OPS; 2000. p. 47.
4. Piaget J. Epistemología de las Ciencias Humanas. Buenos Aires: Editorial Proteo; 1972. p.170-1.
5. Fiorovanti E. El concepto de modo de producción: Buenos Aires: Ediciones Península s/f. p. 21-2.
6. Holland W, Detals R. History, determinats, and strategies. Oxford Texbook of Public Health. Vol. 1. Oxford: Oxford University Press; 1984. p.3.
7. Sigerist H. Hitos en la Salud Pública. Cap.1. La higiene de Galeno. México, D.F.: Siglo XXI; 1990. p. 13-4.
8. Engels F. La Situación de la clase Obrera en Inglaterra. Obras Escogidas. Tomo III. Moscú: Editorial Progreso; 1982.
9. Villermé LR: Citado por Siegerist H, en: Los modelos cambiantes de la atención médica. Cap 5. De Hitos en la historia de la salud pública. México, D.F.: Siglo XXI; 1990. p. 86.
10. Meynne M. Topografie Medicale de Bélgica. Bruselas: H. Manceux; 1865. p. III.
11. Reich E. Citado por Rosen G. Da Policía Médica â Medicina social. Río de Janeiro: EdiciOes Graal Ltda.; 1980. p. 107.
12. Virchow R. Citado por Rosen G. Da Policía Médica â Medicina social. Río de Janeiro: EdiciOes Graal Ltda.; 1980. p. 107.
13. Newmann S. Citado por Rosen G. Da Policía Médica â Medicina social. Río de Janeiro: EdiciOes Graal Ltda.; 1980. p. 85-6.
14. Grotjahn A. Citado por Rosen G. Da Policía Médica â Medicina social. Río de Janeiro: EdiciOes Graal Ltda.; 1980. p. 115-26.
15. Holland W, Detals R. History, determinats, and strategies. Oxford Texbook of Public Health. Vol. 1. Oxford: Oxford University Press; 1984. p.4-5.
16. Hobsbawn E. Historia del siglo xx. 1914-1991. Barcelona: Grijalbo Mondadori; 1996. p.480.
17. Heinz D, Chávez H. Un nuevo Proyecto Latinoamericano. La Habana: Editorial Ciencias Sociales; 2000.
18. García LA. El Socialismo Comunitario. Un aporte de Bolivia al mundo. Rev Análisis Argentina. 2010;(3,5):7-9.
19. Primera Convención Nacional de Alianza País. La Revolución Ciudadana y la transformación social. Documento de Discusión. Quito, Ecuador: Convención; 2000.
20. Valiani L. Citado por Hobsbaw E. Historia del siglo xx.1914-1991. Barcelona: Grijalbo Mondadori; 1996. p.12.
21. Castells M. La era de la información: economía, sociedad y cultura. Madrid: Alianza; 1996.
22. Castells M, Hall P. Las técnopolis del mundo: las formaciones de los complejos industriales del siglo xxi. Madrid: Alianza; 1994.
23. Leavell H, Clark E. Preventive Medicine for Doctor in this Community. An epidemiologic approach. New York: Mc Graw-Hill. Book Company; 1965.
24. Seminario sobre la enseñanza de la Medicina Preventiva. Seminario Viña del Mar 1955. Publicación Científica No. 28. Washington, D.C.: OPS;1957.
25. Seminario sobre la enseñanza de la Medicina Preventiva. Tehuacán, 1956. Bol San Panam. 1960(4I):55.
26. Primera Reunión Comité de Expertos de la Organización Panamericana de la Salud. Primer Informe sobre la Enseñanza de Medicina Preventiva. 1968. Serie. Desarrollo de Recursos Humanos. A. Educación Médica, No. 6. Washington, D.C.: OPS; 1969.
27. Segunda Reunión Comité de Expertos de la Organización Panamericana de Salud. Segundo Informe sobre la Enseñanza de Medicina Preventiva y Social. Publicación Científica de la OPS No. 255: Washington, D.C.:OPS; 1972.
28. Stern J. Society and Medical Progress. Princenton, New. Jersey: Princenton University Press; 1941. p. 62-3.
29. Berlinguer G. Medicina y Sociedad. Madrid: Editorial Fontanella; 1969.
30. Arouca S. O Delema Preventivista. Contribuicâo para a comprensâo e critico de Mediana Preventiva. Río de Janeiro: UNESP; 2003.
31. García JC. La Educación Médica en la América Latina. Publicación Científica No. 255. Washington, D.C.: OPS/OMS; 1972.
32. Educación Médica y salud. Aspectos teóricos de las ciencias sociales aplicados a la medicina. En: Rojas Ochoa F, Márquez M, compiladores. ALAMES en la Memoria. Selección de Lecturas. La Habana: Editorial Caminos; 2009. p.43-4.
33. Duarte-Nunes E. Tendencias y perspectivas de las investigaciones en ciencias sociales en salud en América Latina: una visión general. En: Rojas Ochoa F, Márquez M, compiladores. ALAMES en la Memoria. Selección de Lecturas. La Habana: Editorial Caminos; 2009. p. 68-143.
34. Terris M. Temas de epidemiología y salud pública. La Habana. Editorial Ciencias Médicas;1989.
35. Bunge M. La ciencia, su método y la filosofía. Buenos Aires: Siglo xx; 1959.
36. Organización Panamericana de la Salud. La Salud Pública en las Américas: nuevos conceptos, análisis del desempeño y bases para la acción. Pub. Cient. No. 589.Washington, D.C.: OPS; 2000. p.63-4.