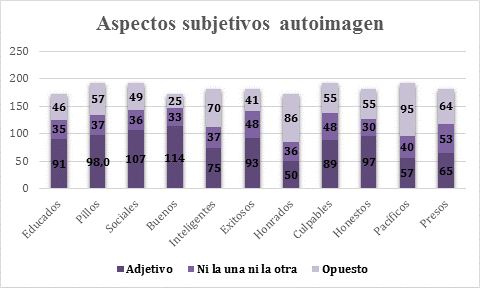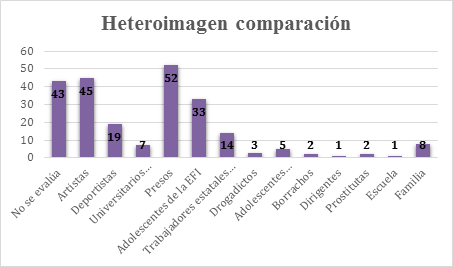Introducción
La subjetividad es un ente activo que va conformando el sujeto a partir de la interacción que tiene con la sociedad, condicionada por la cultura, el contexto y la educación que recibe. Es en sociedad donde aprende conceptos, adquiere saberes y formula creencias que se enriquecen con el sentido que le atribuye el sujeto a partir de sus experiencias. La sociedad forma, moldea, pero el comportamiento de los sujetos va dirigido en función de sus sentidos, en la incesante búsqueda de la satisfacción de sus necesidades. La sociedad es un referente del comportamiento y es a partir de ella que se establecen y cumplen las normas.
Incumplir con estas normas apunta a una conducta transgresora y en dependencia de su gravedad es penalizada o no por la sociedad. Quebrantar una norma legalmente establecida constituye una violación de la ley y acarrea consecuencias. Cuando el infractor se encuentra en la etapa de la adolescencia, las consecuencias no son las mismas, producto de las características de la edad y del código penal cubano (Decreto-Ley 64, 1982). En este sentido, los adolescentes transgresores no son recluidos en prisiones, pero son internados en las Escuelas de Formación Integral, factor que puede influir en una situación de exclusión social.
La exclusión social es un tema que ha sido abordado desde diferentes puntos de vista en investigaciones anteriores, que han servido para ahondar y profundizar sobre esta cuestión. Cuando un individuo es excluido socialmente por diferentes factores, se establecen obstáculos y restricciones que lo privan de una participación activa en las prácticas sociales.
En la presente investigación se aborda la identidad, los factores individuales y sociales condicionantes de la exclusión social, desde una mirada particular, estableciendo las características que estos manifiestan, en un grupo de adolescentes que han cometido hechos que la ley tipifica como delitos y se encuentran internos en la Escuela de Formación Integral (EFI) “José Martí” de La Habana.
Nuestro modelo social como Estado tiene sus propias características, pero no está exento de situaciones y fenómenos de transgresión de la ley por parte de los adolescentes. Por esto cobra mayor importancia el trabajo con ellos en las EFI y la realización de investigaciones que tributen a esta temática, por ser un tema novedoso y poco explorado en nuestro país.
Las transformaciones sociales que generan nuevas realidades y estilos de vida impactan notablemente en los adolescentes que han cometido hechos delictivos. Comprometidos con ellos está el proyecto Escaramujo en el que se encuentra insertada la investigación, y que sigue las lógicas conceptuales y metodológicas de la Educación Popular en el trabajo que desempeña, concentrado en el desarrollo de destrezas que permitan la reinserción social de estos adolescentes.
Para trazar la línea temática del estudio, planteamos como problema de investigación: ¿Cuáles son las características sociodemográficas de un grupo de adolescentes transgresores de la ley, de la Escuela de Formación Integral “José Martí” de La Habana, en el período 2015-2020? Para dar respuesta a esta interrogante, nos planteamos como objetivo general: Caracterizar a un grupo de adolescentes transgresores de la ley, de la Escuela de Formación Integral “José Martí” de La Habana, durante el período 2015-2020; y como objetivos específicos: Identificar las características de la autoimagen de un grupo de adolescentes de la Escuela de Formación Integral “José Martí” de La Habana, durante el período 2015-2020; Identificar las características de la heteroimagen de un grupo de adolescentes de la Escuela de Formación Integral “José Martí” de La Habana, durante el período 2015-2020 e Identificar las manifestaciones de exclusión social, de un grupo de adolescentes de la Escuela de Formación Integral “José Martí” de La Habana, durante el período 2015-2020.
Es importante destacar que la presente investigación se enmarca dentro de un enfoque mixto con un diseño de forma concurrente, pues se aplican ambos métodos (cuantitativo y cualitativo) de manera simultánea. En la etapa cuantitativa se aplicará un diseño no experimental, mientras que en la etapa cualitativa se implementa un diseño de investigación-acción participativa. La investigación parte del diagnóstico de problemáticas sociales, de naturaleza colectiva. Sampieri (2014) utiliza este enfoque para describir categorías sobre las causas y consecuencias de las problemáticas y sus soluciones, su finalidad es resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental, en este caso, se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales, de modo que se investigue al mismo tiempo que se interviene, construyendo el conocimiento en medio de la práctica. El alcance de la investigación es exploratorio-descriptivo.
La población está constituida por dos unidades de análisis: 1) Estudios que se han realizado sobre los adolescentes transgresores de la ley, que aborden temas relacionados con las categorías identidad y exclusión social y 2) Adolescentes de la Escuela de Formación Integral de La Habana. De ahí que se trabajó con dos muestras, en la fase cuantitativa se estudiaron 12 documentos; 8 tesis de diploma y 4 trabajos de Metodología de la Investigación Psicológica, de los años 2015 al 2019. Mientras que en la fase cualitativa se realizó un dispositivo grupal con una muestra de 15 adolescentes de la EFI de La Habana. Los métodos, técnicas e instrumentos implementados fueron el análisis documental, análisis de contenido, análisis estadístico y grupo focal.
La novedad de la presente investigación radica en que es un grupo poco trabajado, se encuentra en desventaja social y requiere de una atención especializada. Teniendo en cuenta la autoimagen y heteroimagen de los adolescentes en situación de exclusión social, así como las características de la adolescencia como etapa, se facilitará el trabajo con los mismos.
Es por esto que resulta pertinente realizar una sistematización de los factores condicionantes de la exclusión social y las características identitarias de estos adolescentes. Partiendo del antecedente, que consta de 10 años de estudio por parte del Proyecto Escaramujo y 5 años de investigaciones realizadas en la Facultad de Psicología de La Universidad de La Habana, elaborando una producción científica-empírica de información diagnóstica sobre los adolescentes de la Escuela de Formación Integral de La Habana.
Desarrollo
Cuando hablamos de adolescentes transgresores de la ley hacemos referencia a ese grupo de adolescentes que cometen hechos que la ley tipifica como delitos. Desde un enfoque psicosocial, la Dra. Norma Vasallo (2005) analiza las causas de la conducta desviada estableciendo una relación entre sociedad-grupo-individuo. Este enfoque plantea que el desarrollo de la personalidad del individuo es resultado de múltiples factores psicosociales que dependen del nivel de desarrollo socioeconómico. Esta relación es compleja y sus efectos permanecen fuera de la capacidad intencional de las personas que participan en este proceso.
Por ello, para abarcar el fenómeno de la conducta desviada, tenemos que partir de que la conducta tiene un posicionamiento subjetivo, un condicionamiento social y una relación dialéctica con otros fenómenos, siendo necesario considerar simultáneamente los distintos contextos en los que se produce el proceso de socialización, sin dejar de reconocer al sujeto en interacción, actividad y comunicación, dentro de las esferas de desarrollo de su personalidad.
Uno de los elementos a tener en cuenta cuando se realiza el análisis, es la etapa en la que se encuentran los sujetos, que es precisamente en la adolescencia cuando el individuo comienza la búsqueda por su identidad.
El desarrollo de la identidad en la adolescencia, a partir de la construcción y consolidación de un concepto de sí mismo, constituye una de las principales características de la etapa, la cual tiene lugar en el conjunto de relaciones que establece en interacción con la realidad, con la cultura y la sociedad (Cuello, 2016).
Eddy (2014) afirma que este constituye el hito o meta más importante de la adolescencia, dado que todo adolescente necesita saber quién es. Lo importante en esta etapa, a decir de Molina (2017) es que se produce la cristalización de la identidad o, por el contrario, la difusión de la identidad viviendo una crisis que reavivará los conflictos de etapas anteriores. La diferencia entre una opción y la otra es que el adolescente logre responderse a la pregunta: ¿Quién soy yo? (Erikson en Engler, 1999 citado en Molina, 2017).
A decir de Carolina de la Torre (2008), cuando se habla de identidad de algo, se hace referencia a procesos que nos permiten suponer que una cosa, en un momento y contexto determinados, es ella misma y no otra, es posible su identificación e inclusión en categorías y tiene una continuidad en el tiempo.
Otro concepto es el dado por Morales (2017), quien concibe la identidad como una construcción subjetiva en permanente reelaboración, con indicadores de cierta flexibilidad, pero al mismo tiempo con estabilidad, de modo que sea posible la interacción fluida con los elementos contextuales, recibiendo sus influencias y al propio tiempo impactando su entorno. También habría que agregar sus potencialidades de expresión en diferentes niveles y ámbitos.
La identidad no puede verse aisladamente, sino conectada con su contexto económico, político y cultural, vinculada también con los elementos precedentes que le dan sentido, y con respecto a los cuales tiene, sin dudas, una continuidad (Morales, 2017).
Esta perspectiva constituye el referente de la presente investigación y coincide con las investigaciones realizadas en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, cuyo concepto parte de los estudios realizados por la Dra. Carolina de la Torre (2008). Desde este enfoque, la identidad se estudia a partir de las dimensiones; identidad personal, social y colectiva.
A decir de Pañellas (2017) no es lo mismo identidades sociales e identidades colectivas, aunque una pueda contener a la otra. La identidad social apunta básicamente a la cuestión estructural, responde a la pregunta ¿Qué lugar ocupo en la sociedad? Subraya la estructura y función del yo socialmente construido como un constructo dinámico que media la relación entre la estructura social y la conducta social individual (Hogg et al., 1995, citado en Pañellas, 2017).
Identidades colectivas se asocia a los movimientos sociales. Incluye representaciones compartidas del grupo basadas en intereses comunes y experiencias, pero también se refiere a procesos activos de modelación y forja del porqué de los grupos y acerca del cómo se desean ver por otros. Supone la realización de esfuerzos colectivos para tratar de identificar las características comunes que se tienen (Brewer, 2001, p. 120, citado en Pañellas, 2017).
Es por lo antes comentado que las identidades colectivas pueden producir orgullo, satisfacción, bienestar, pero también ser fuente de tensión cuando entran en contradicción con determinadas expectativas sociales.
En esta disyuntiva se encuentran los adolescentes transgresores de la ley. De manera general, son capaces de expresar un conocimiento sobre su grupo de pertenencia que les permite autodefinirse y categorizarse como pertenecientes a él (autoimagen), pero la mayoría de los atributos y elementos que los identifica no son aceptados por la sociedad a la que pertenecen. ¿Cuáles con las características de este grupo?
En los estudios consultados, se refiere que al expresar aquellas características que los identificaban como grupo, los adolescentes señalaban como similitud su estancia en la EFI. En la diferenciación con otros grupos sociales los adolescentes se perciben diferentes a un otro, que se caracterice por poseer cualidades morales positivas que desde lo social son reconocidas, tales como correctas, trabajadoras, tranquilas y se describen a sí mismos como intranquilos, desobedientes, pandilleros, trasnochadores, antiguardias, hiperactivos, revoltosos, inmaduros y brutos (Cuello, 2016; Pérez, 2017; Rodríguez, 2019 y Valenzuela, 2019).
Es así que se revela una autoimagen que enfatiza más en las carencias, ausencias y riesgos que en las potencialidades. Al respecto mencionan: “Somos malas personas, delincuentes y nunca vamos a cambiar porque así nacimos y así nos morimos”. Estos contenidos denotan deterioro e incorporación de los estigmas, asociados a la inseguridad, que impactan en la identidad de este grupo y dificultan, por tanto, una reinserción social efectiva (Morales et al., 2020, p. 140).
Respecto a la heteroimagen, se puede afirmar que se colocan en situación semejante a los presos, drogadictos y delincuentes. En ello intervienen algunos educadores, familiares o vecinos, continuos evaluadores centrados en la conducta negativa, obviando potencialidades o matices y reforzando etiquetas del tipo: delincuentes, agresivos, o desafiantes (Morales et al., 2020).
Las respuestas generadas por tal situación tienen una repercusión directa en su comportamiento, tendiente a autoexcluirse o reincidir como “mecanismos de defensa” para solucionar el malestar generado (Morales et al., 2020). En este sentido, se manifiesta cómo el estar en la EFI ha resignificado en ellos muchos de los contenidos de su subjetividad, donde la expresión excluyente ha incidido significativamente en la vida de los adolescentes conjuntamente con la construcción de su identidad.
En investigaciones realizadas se observa que la mayor parte de los adolescentes transgresores perciben que se han sentido excluidos. Las causas que atribuyen a su situación de exclusión son: su comportamiento, pertenecer a la Escuela de Formación Integral y haber cometido delitos. Otras causas por las que se han sentido rechazados son la edad, apariencia física y situación económica (Gómez Rodríguez et al., 2017; Pérez, 2017).
En ocasiones, la conducta desviada no es más que el resultado de una serie de condiciones y acontecimientos. Para un adolescente en situación de desventaja, que se siente excluido y no cuenta con redes de apoyo, ni agentes de socialización favorables, la trasgresión resulta un modo de escape de esa realidad, una actividad que posibilita la satisfacción de sus necesidades. Por eso, antes de rechazar y castigar estas conductas se debe reflexionar sobre los elementos que llevaron a ella y desde el rol que el individuo ocupe; sea de psicólogo, educador, oficial o ciudadano, se haga lo posible por no estereotipar, ni estigmatizar antes de comprender, antes de posicionarse en los zapatos del otro.
Resultados
En los últimos años ha ido en aumento en el país el índice de adolescentes que han cometido hechos que la ley tipifica como delitos, quienes luego de un proceso de evaluación multidisciplinario pasan a ser ubicados en las EFI, donde permanecen internos en un período de hasta 18 meses (Ortiz, 2016; Gómez Rodríguez et al., 2017; Pandieira, 2018; Pérez, 2017; y Valenzuela, 2019).
La EFI es percibida por parte de los adolescentes como un centro de reclusión que los priva de su libertad, a pesar de la misión que tiene en el vínculo con esta población. Las relaciones con los profesores son pobres, restringidas al área académica, donde no se alude a conversaciones e intercambios en otros espacios. Las características de estas relaciones refuerzan el criterio que tienen los adolescentes sobre el centro y los trabajadores (Cancio, 2019; Cuello, 2016; Gómez Rodríguez et al., 2017; Pandieira, 2018; Pérez, 2017; Rodríguez, 2019; Valenzuela, 2019).
Es por ello que en la investigación se sistematizan estos contenidos, para desarrollar acciones posteriores, orientadas al desarrollo de potencialidades, a partir del trabajo en la percepción que tienen de sí mismos y con los factores de socialización que pueden ejercer una influencia positiva en los adolescentes.
Sistematización de las características de la autoimagen, heteroimagen y las manifestaciones de exclusión social
Características de la autoimagen y la heteroimagen de adolescentes transgresores de la ley
El grupo estudiado estuvo constituido por 235 adolescentes de la EFI de La Habana, estudiados durante el período 2015-2019, caracterizado por un predominio del color de piel negra (49%) seguida de la piel mestiza (32%) y blanca (19 %). En cuanto al sexo, la mayoría es masculino (69%) y las edades oscilan entre 15 años (45%) y 14 años (37%) fundamentalmente, seguido de 13 años (10%) y 16 años (9%).
Teniendo en cuenta que la autoimagen es el modo en que se perciben los grupos y personas a sí mismos (De la Torre, 2001), podemos plantear que los adolescentes estudiados se autodefinen como: buenos (114), sociales (107), pillos (98), honestos (97), agresivos (95), exitosos (93), educados (91), culpables (89), delincuentes (86), inteligentes (75) y presos (65). Existe contradicción entre algunas características positivas y otras que poseen una carga negativa, entre los elementos que los definen, pues obtienen puntuaciones similares como, por ejemplo: inteligentes (75) y brutos (70), presos (65) y libres (64) (figura 1).
Estos atributos relevantes de la imagen de sí mismos, devienen como características personológicas, que proyectan una imagen ideal, incoherente con su realidad objetiva. Relativo al rendimiento académico, la mayoría no presenta resultados satisfactorios, por lo que la valoración de “inteligente” no se corresponde con la dimensión escolar, algunas investigaciones declaran que esta inteligencia se refiere al éxito logrado en la actividad transgresora (Ortiz, 2016; Cuello, 2016; Pérez, 2017; Rodríguez, 2019; Valenzuela, 2019). También reconocen como parte de la autoimagen características personológicas como la “agresividad”, que puede influir en el comportamiento desorganizado que presentan algunos adolescentes.
En las investigaciones consultadas se observa que, en la mayoría de los casos, la valoración que realizan los adolescentes de su autoimagen es negativa (125). Sin embargo, teniendo en cuenta los datos específicos y los análisis realizados en las investigaciones se considera que, aunque existen elementos positivos y/o negativos que permiten valorar una de las dos tendencias en particular, la tendencia de los adolescentes es a tener una autoimagen conflictuada. Emplean adjetivos negativos y positivos en similitud de criterios que resultan contradictorios. Por ejemplo: buenos y delincuentes; inteligentes y pillos; agresivos y educados. Así, constituye un resultado que contrasta con estudios anteriores (Ortiz, 2016; Pérez, 2017; Pandieira, 2018; Valenzuela, 2019).
En cuanto a la identificación y expresión del sentido de pertenencia con el grupo “adolescentes transgresores,” se observa que un 80,9% tiene un sentido de pertenencia con este grupo.
Con respecto a la heteroimagen, se hace evidente la incorporación de elementos asociados al comportamiento transgresor para la caracterización del grupo. Es así que en investigaciones anteriores (Ortiz, 2016; Pérez, 2017; Pandieira, 2018; Valenzuela, 2019), los informantes clave describen a los adolescentes transgresores como: delincuentes, culpables, agresivos, brutos, pillos, antisociales, fracasados, mal educados y deshonestos. En tal sentido, se muestra la percepción negativa que tienen los educadores de los adolescentes, elemento que contribuye al proceso de etiquetamiento y estigmatización desde la pertenencia grupal a los adolescentes transgresores, así como el no reconocimiento de las peculiaridades psicológicas de la etapa de la adolescencia (figura 2).
Como se observa, el carácter de la valoración de la heteroimagen de este grupo es negativo, lo que coincide con lo expuesto en investigaciones realizadas con anterioridad (Pandieira, 2018; Valenzuela, 2019). En dicha valoración no se tienen en cuenta las potencialidades de los adolescentes, ni se reconocen cualidades positivas que puedan sustentar el cambio de comportamiento que se pretende en ellos.
Estos resultados evidencian que la percepción de los adolescentes de sí mismos no siempre coincide con la opinión de aquellos que los rodean. En la mayoría de los casos, los educadores solo asocian a los adolescentes con elementos de carácter negativo, anulando sus potencialidades y cualidades, no tienen en cuenta la inestabilidad emocional, la natural rebeldía de la etapa, la distancia que se produce de la familia y el papel que juegan los grupos de pares en su comportamiento. Este criterio parcializado coloca al adolescente en una situación de vulnerabilidad y desventaja social, pues el lugar y las personas a las que les corresponde el proceso de reinserción social, están sesgados por la influencia de prejuicios, estereotipos y estigmas.
Manifestaciones de exclusión social en adolescentes transgresores de la ley
La percepción de exclusión social es un proceso pertinente a la subjetividad, que discurre en el contexto de las relaciones interpersonales e intergrupales, activando para ello los significados y sentidos que revisten, la identificación, la interpretación y la reflexión, atribuyendo categorías y elaborando juicios de cierta complejidad, mediados por las experiencias histórico-concretas (Morales, 2007). De ahí que el análisis de los factores contextuales e individuales, que ubican a estos adolescentes transgresores en una situación de exclusión social, sea esencial para comprender el desarrollo de su identidad.
Al analizar las condiciones del contexto que favorecen la aparición de situaciones de exclusión, encontramos que la familia constituye grupo desfavorecedor en la mayoría de los casos (167). Estos adolescentes provienen de hogares donde predominan métodos educativos negligentes y permisivos, caracterizados por la despreocupación del comportamiento de sus hijos e incluso por la ausencia total de exigencia; “en la casa no los escuchan, son hijos del aire, como digo yo en el argot popular, porque no les importa, entonces llaman la atención de forma negativa y por eso que son rechazados”.
Además, existen familias donde la función comunicativa es insuficiente, con tendencia a una marcada carencia afectiva. La mayoría presentan indicadores de desajuste social (77,4%), como la desvinculación laboral, los antecedentes delictivos y el alcoholismo. La escuela, de igual modo aparece como contexto desfavorecedor en la mayoría de los casos (170). Se aprecia un desarrollo académico desfavorable (98,7%) en la mayor parte de los adolescentes transgresores, donde existe repetición de grados escolares de al menos una vez e incluso dos y tres veces. Entre los factores que perjudican el proceso docente-educativo y dificultan la relación educador-adolescente, se encuentran: el fracaso escolar, la falta de interés por el estudio, incumplimiento de los deberes escolares y reiteradas indisciplinas graves. Esta información coincide con investigaciones anteriores (Ortiz, 2016; Cuello, 2016; Pérez, 2017; Rodríguez, 2019; Valenzuela, 2019).
Con respecto a la comunidad, las investigaciones refieren que los adolescentes expresan sentirse bien en ella. Sin embargo, por las características que presentan estos espacios, constituye un contexto desfavorecedor para la mayoría de los casos (180). En el lugar de residencia de los adolescentes existen indicadores de desajuste social y no hay actividades que favorezcan su desarrollo psicosocial. Las características de la comunidad no solo propician la actividad transgresora, sino que dificultan el proceso de reinserción de los adolescentes: “en la comunidad no hay servicio. Cuando ellos salen de aquí, que van para escuelas regulares, el Centro de Evaluación Atención y Orientación a Menores (CEAOM) traza estrategias y por las características del trabajo en la comunidad, la poca atención de los factores, se pierde todo el trabajo que se ha realizado” (Gómez Rodríguez y Hernández Martín, 2020, p. 50).
Como se observa, tanto en los estudios antes mencionados, como en las técnicas aplicadas en la presente investigación a los educadores, se reconoce que los factores del contexto que rodean a estos adolescentes son negativos y desfavorables para su desarrollo e integración, carecen de espacios de realización personal, recreación sana, se encuentran en barrios donde el índice delictivo es elevado y donde los factores de la comunidad requieren trabajar con mayor unidad e intencionalidad para estimular sus potencialidades. Los adolescentes no cuentan con redes de apoyo favorables por falta de articulación entre escuela, familia y comunidad, elemento que dificulta su integración, desarrollo social y proceso de reinserción.
En cuanto a los grupos informales, se observa que es el espacio donde los adolescentes satisfacen sus necesidades, principalmente, de afiliación y comunicación. Este grupo, aparentemente potenciador de vivencias positivas, se considera un contexto desfavorecedor para la mayoría (176) de los adolescentes, teniendo en cuenta que es responsabilizado, en gran parte, por los comportamientos transgresores de sus miembros.
Los factores individuales condicionantes de la exclusión social constituyen condiciones personales que favorecen el comportamiento transgresor e inciden en la aparición de situaciones de vulnerabilidad. En la sistematización realizada se aprecia que la vivencia de exclusión o de rechazo, se constituye en factor individual de exclusión para este grupo. En este sentido, el 50% de los casos refiere sentirse excluido, el 11% no percibe encontrarse en una situación de exclusión social y en el 39% de la muestra no se evaluó esta categoría. La mayor parte de los adolescentes refieren que se han sentido excluidos principalmente por su comportamiento transgresor (96) y por ser estudiantes de la EFI (67). Otro grupo significativo se ha sentido excluido por los antecedentes penales (45). En menor medida, los adolescentes se han sentido excluidos por la apariencia física (38), la edad (36), la situación económica (31), el lugar de origen (27), el sexo (25) y el color de la piel (25) (figura 3).
Es válido señalar que otro motivo que emerge está asociado a la orientación sexual. Este indicador no es tenido en cuenta en las investigaciones anteriores, pero es reconocido por los educadores como una causa de rechazo hacia los adolescentes; “en estos momentos, la preferencia sexual es el índice más alto de rechazo de las otras niñas, porque hay muchas personas lesbianas y hay otras que eso le genera comentarios, conflictos, precisamente por esta preferencia sexual”.
Los agentes de socialización que generan mayor rechazo hacia los adolescentes son los amigos (95), otras personas (85) y los vecinos (74). Se sienten rechazados en menor medida por sus familiares (59). Los espacios en que se sienten rechazados con mayor frecuencia son el barrio (90), la calle (84) y el hogar (65), lo que contradice los argumentos brindados por los adolescentes referidos a las vivencias positivas en estos contextos. Se sienten excluidos con menor frecuencia en los lugares de esparcimiento (43) y en otros lugares (41). Estos resultados están en concordancia con los encontrados por Pérez (2017) y Valenzuela (2019), en los que la mayoría de los adolescentes consideró ser excluido por su comportamiento y por ser estudiante de la EFI, mientras que los espacios donde se generaban estas vivencias eran el hogar, el grupo de amigos, la comunidad y otros.
En las investigaciones consultadas, se observa que el comportamiento transgresor de los adolescentes está relacionado con la existencia de actitudes favorables hacia las conductas transgresoras. Lo mismo sucede con características personológicas que pueden propiciar una inadecuada adaptación al contexto o una respuesta violenta ante este.
Conclusiones
En función de los objetivos propuestos y como resultado del análisis realizado se puede llegar a las siguientes conclusiones:
Los principales contenidos sistematizados en relación con la autoimagen y heteroimagen develan que los elementos negativos en ambos procesos están asociados al comportamiento transgresor y constituyen necesidades de aprendizaje para los educadores.
La tendencia de los adolescentes es a tener una autoimagen conflictuada, emplean adjetivos negativos y positivos en similitud de criterios. Los aspectos positivos tienden a resaltar características propias de la etapa del desarrollo (buenos, sociales, honestos, exitosos, educados, inteligentes) y los negativos están más asociados al comportamiento transgresor y a los grupos de pertenencia de mayor influencia (pillos, agresivos, culpables, delincuentes y presos).
La heteroimagen es negativa, está marcada por estigmas y etiquetas como “delincuentes, culpables, agresivos, antisociales, fracasados, deshonestos y agresivos” sin presencia de características positivas, ni potencialidades.
Referido a las manifestaciones de exclusión social se observan factores del contexto e individuales que favorecen esta situación y la expresión de conductas transgresoras.
Dentro de los factores del contexto resalta la influencia desfavorable de los grupos de amigos, familia y escuela por la presencia de indicadores de desajuste social, métodos educativos inadecuados y disfuncionalidad, que apuntan a la carencia de redes de apoyo para estos adolescentes.
Respecto a los factores individuales se evidencia que los adolescentes se perciben excluidos, predominando como causas, su comportamiento, ser estudiantes de la EFI y tener antecedentes penales. Como aspecto novedoso de la fase diagnóstica, reconocieron la orientación sexual como otra causa de exclusión.
Los agentes de socialización que generan mayor rechazo hacia los adolescentes son amigos, otras personas y vecinos. Los espacios en que se sienten rechazados son el barrio, la calle y el hogar.