Introducción
Mucho se ha escrito sobre las realidades que enfrenta la sociedad moderna a consecuencia del refinamiento del proceso de globalización neoliberal, las crisis ecológicas (cuyo ejemplo más evidente es el aparentemente indetenible proceso de cambio climático), la proliferación de enfermedades contagiosas a escala global y el avance acelerado de las innovaciones tecnológicas, especialmente las referidas a las tecnologías de la información y las comunicaciones, conocidas de forma abreviada por sus siglas TIC (Valencia, 2021; Faugier, 2022).
En este escenario, la pandemia de COVID-19 ha resaltado el carácter complejo y cambiante en que se desenvuelven las sociedades actuales lo que indudablemente se ha traducido en transformaciones profundas en la trama de interrelaciones sociales (Valencia, 2021; Sánchez-Toledo, 2021). Transformaciones que, según Vivanco (2020); son perceptibles en aspectos de la esfera social, política, religiosa, jurídica, cultural y otros muchos.
En el ámbito del Derecho, ya venían manifestándose la influencia conjugada de fenómenos políticos, económicos, ecológicos y sociales como los enunciados en el primer párrafo de esta introducción, dada su función de regulador de las relaciones sociales (Bellver, 2020); influencia que se hizo más evidente como resultado de las medidas sanitarias restrictivas y la limitación del intercambio personal, a causa de la pandemia de COVID-19 (Vivanco, 2020); dando lugar a intensos debates sobre la bioética, los derechos humanos (Bellver, 2020); el replanteo de nuevos derechos en la era de la digitalización y de la llamada Sociedad de la Información (Cova, 2022).
Los debates en materia de derecho, también alcanzan la forma de administrar justicia, especialmente en circunstancias de limitación de las relaciones interpersonales, amén de otras dificultades, que llevan a la implementación de la digitalización en el sistema judicial peruano, y el cuestionamiento a la eficacia de la aplicación de los principios procesales (Montoya, 2020; Limaylla, 2021); particularmente, del principio de inmediación del proceso penal. Situación que en palabras del filósofo Sztajnszrajber (2019); es motivo de dilema, incertidumbre, y angustia.
El dilema planteado posee muchas dimensiones y no está exento de complejidades, sin embargo, si se parte de la definición del Derecho como ciencia social viviente, que se nutre de las riquísimas y dinámicas relaciones sociales, se ha de convenir la necesaria adaptación de los principios que lo fundamentan y la imprescindible incorporación al campo del derecho positivo de novedosas relaciones sociales surgidas por el avance incontenible de las innovaciones científicas y tecnológicas que ya caracterizan a la sociedad moderna.
En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo analizar la influencia de la digitalización sobre el principio de inmediación en las audiencias públicas penales, celebradas en Perú durante la pandemia de COVID 19; principio que, según la teoría y la práctica tradicional debe regir en los procesos penales.
Desarrollo
Para alcanzar el objetivo propuesto, el presente estudio parte de un diseño cualitativo, de tipo descriptivo y el empleo de métodos del nivel teórico como el Histórico-lógico para analizar las relaciones interpretaciones esenciales enmarcadas en el contexto nacional e internacional. El Analítico-Sintético para el análisis y la síntesis de la bibliografía sobre el uso de las TIC y el proceso de digitalización, los principios generales del derecho, los principios que tradicionalmente deben regir en el proceso penal (con énfasis en el principio de inmediación) y las incidencias del proceso de digitalización de las audiencias públicas penales; además del método Inductivo-deductivo para la inducción de aspectos que permiten ir de lo general a lo particular en la deducción de los elementos encontrados durante el proceso de investigación. La conjugación dialéctica de estos métodos, desde el punto de vista del diseño cualitativo, de tipo descriptivo, servirá de apoyo para alcanzar el objetivo propuesto y sustentar las conclusiones a que se arriban en la investigación.
El uso de las TIC, el proceso de digitalización
El incontenible desarrollo de las TIC, ha motivado cambios importantes en la gestión de la información, la cual se renueva constantemente por la aparición de programas (software) y otras herramientas informáticas, que implican nuevos retos para las personas cuyas actividades laborales han transitado hacia ecosistemas digitales (Sánchez-Toledo, 2021; Faugier, 2022).
Las sociedades actuales, se caracterizan por el creciente desarrollo tecnológico, y la aparición de nuevas necesidades de información y comunicación, que requieren de nuevos soportes para trasmitir, gestionar, almacenar y recuperar dicha información en tiempo real (Valencia 2021); para ello, se gestionan datos e informaciones en formato digital, basado en los llamados ecosistemas digitales o virtuales, que permiten el acceso instantáneo de cantidad de usuarios y facilita la interactuación virtual desde cualquier lugar, a través de medios tecnológicos como el computador, las tabletas, teléfonos móviles y otros (Sánchez-Toledo, 2021; Faugier, 2022).
El desarrollo acelerado de las TIC, permiten crear, almacenar y trasmitir documentos electrónicos mediante el proceso de digitalización, en diferentes soportes de memoria y formatos de archivos digitales; de este modo, se facilita el acceso a servicios de información en forma rápida y oportuna, a través de redes como Internet. De acuerdo a lo planteado por
Garderes (2002); Rodríguez (2016); y Faugier (2022), puede inferirse que la digitalización es el proceso de conversión de datos, imágenes, documentos e informaciones de todo tipo (impresos o analógicos), en soportes digitales, facilitando que estos puedan llegar en mayor cantidad y con mejor calidad, a la mayor cantidad posible de usuarios, sin importar el lugar donde se encuentren.
Es decir, la digitalización puede ser entendida como el proceso de transformación de datos e informaciones impresas o analógicas (grabaciones magnéticas, registros fonográficos, etc.), en datos e informaciones digitales, que excluye la necesidad de archivadores obsoletos. El proceso de digitalización puede valerse de recursos como el escaneo de documentos soportados en papel o el uso de la nube para almacenar archivos de sustancial importancia.
El proceso de digitalización no solo se debe al empuje del desarrollo de innovaciones tecnológicas y la consiguiente extensión y del uso de las TIC, en dependencia de las necesidades de cada organización y la valoración de ventajas y desventajas (Ver Tabla 1).
Tabla 1 - Ventajas y desventajas del proceso de digitalización
| VENTAJAS | DESVENTAJAS |
|---|---|
| Reducción de costes de adquisición e implementación | Puede ser eliminado o alterado con relativa facilidad por omisión, error o intención. |
| Facilidad de acceso a datos e informaciones, así como de intercambio remoto | Los soportes pueden quedar obsoletos rápidamente, debido al acelerado avance de las TIC. |
| Favorece la centralización y a la vez flexibiliza la accesibilidad | Necesitan de medios tecnológicos (computadoras, tabletas, teléfonos móviles, etc.) y redes alámbricas o inalámbricas. |
| Reduce espacios que antes eran destinados a archivos, bibliotecas, y similares. | Los soportes digitales, poseen menor tiempo de vida útil, en comparación con los impresos o analógicos. |
| Facilidad de almacenamiento y recuperación. | |
| Facilita el cuidado, la conservación y la seguridad. | |
| Mayor capacidad de almacenamiento, y gestión de datos e informaciones. | |
| Mayor difusión y trasmisión de datos e informaciones. | |
| Permite la conexión y la interacción simultánea entre dos o más usuarios. |
Fuente: Elaboración propia, a partir de Garderes (2002); Rodríguez (2016); Sánchez-Toledo (2021) y Faugier (2022).
Como puede apreciarse, las ventajas de la digitalización y el empleo de las TIC, son muy superiores, respecto a sus desventajas, correlación que quizás explique su rápida extensión y las perspectivas de desarrollarse y perdurar en actividades tan disímiles como la educación, la gestión de empresas, la gestión administrativa de gobierno, transacciones bancarias, entre otras (Vivanco, 2020; Valencia, 2021).
En el ámbito nacional, las experiencias documentadas sobre el proceso de digitalización, parten del año 2006, fecha en la que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó el llamado Proyecto de digitalización de documentos: estructuración y modernización de gestión documental, que en una de sus partes manifiesta tener el objetivo de sentar las bases para optimizar y modernizar la gestión documental en ese organismo de la administración estatal (Rodríguez, 2016).
Respecto al desarrollo futuro y la utilización de plataformas basadas en las TIC y modelos de gestión totalmente en el ecosistema digital, a la opinión de Vivanco (2020) y Valencia (2021); parecen sumarse Bellver (2020); Sánchez-Toledo (2021) y Cova (2022); pues la sociedad en general está apostando por un futuro digitalizado, que forma parte de las transformaciones radicales del complejo de relaciones políticas, económicas, jurídicas, culturales y otras basadas en modelos construidos sobre una estructura digital.
Estos modelos, han ido ganando popularidad por razones tales como: simplificación del intercambio de datos e informaciones, adecuados niveles de seguridad, son amigables con el medio ambiente, están disponibles a tiempo completo, además de documentos, incluye archivos de video, imágenes, audio, etc.
Los principios generales del Derecho
Existe diversidad de principios, pues todas las ramas del saber se sustentan en sus propios principios, desde el punto de vista jurídico, toda su estructura doctrinal y su expresión en forma de normas, se asientan sobre reconocidos principios generales del Derecho, concepto que alude a elaboraciones teóricas y universales que constituyen razón, sustento o basamento de casi todos los sistemas jurídicos (De Fazio, 2019). En palabras de La Torre (2020); principios generales pueden ser definidos como las ideas centrales del Derecho que, por su generalidad se toman como origen y fundamento del desarrollo de la Ciencia Jurídica, como una importante Ciencia Social.
En relación a la naturaleza jurídica de los principios generales, tanto De Fazio (2019); como La Torre (2020); concuerdan en la existencia de múltiples controversias acerca de si hacen parte del derecho positivo o no. Los mismos autores manifiestan que al respecto, existen tres posiciones diferentes:
Posición iusnaturalista: esencialmente plantean que estos principios proceden del derecho natural, por tanto, constituyen un conjunto de realidades anteriores y ajenas al orden legal de ser humano. Estas realidades se interpretan como verdades universales, casi inmutables, y de valor en todos los tiempos y espacios territoriales; como tales, sustentan e informan a toda legislación.
Posición positivista: para los adeptos de esta corriente iusfilosófica de pensamiento, los principios generales constituyen la esencia de la estructura de las normas jurídicas; por tanto, solo adquieren validez cuando son insertados dentro del texto normativo. Desde esta posición, los principios generales son una clase de norma.
Posición sociológica: desde esta posición, se plantean los principios como constructos sociales, resultados de la evolución histórica de cada pueblo, que en cada etapa de su desarrollo socio-histórico, los construyen y adecuan de acuerdo a la evolución de la conciencia y el comportamiento social. Es decir, los principios generales del derecho son creados por la conciencia social y están enraizados en el imaginario como construcciones abstractas colectivas, muy relacionadas con los problemas económicos, sociales, culturales e ideológicos de las sociedades humanas en un espacio y período histórico concreto.
De los trabajos de Rodríguez (2016) y De Fazio (2019); se deduce que además de las anteriores posiciones, existen las llamadas teorías eclécticas o la combinación de una o más posiciones, y mencionan su coincidencia con el destacado jurista peruano Dr. Carlos Fernández Sessarego, respecto a que lo más acertado es reconocer las tres posiciones teóricas y concebir los principios generales del Derecho, como un constructo que integra dialécticamente dimensiones como la axiológica (conjunto de valores que influyen en la legislación), dimensión jurídica (se encuentran incluidos directa o indirectamente en las leyes), y la dimensión social (son manifestaciones básicas de la conciencia social, formada a través del tiempo en un espacio determinado).
Siguiendo el planteamiento de los mencionados autores, entre las principales características de los principios generales del Derecho, se deducen las siguientes:
Contenido axiológico: relacionado con la dimensión de igual nombre, los principios siempre deben tener contenido ético y de valor; pues sin ellos no son tales. Los principios plantean determinados deberes o derechos impregnados de valores y de contenido ético.
Generalidad y abstracción: se formulan mediante constructos teóricos abstractos no escritos, pero de aplicación general o universal. A pesar que se reflejen en normas jurídicas escritas, su utilidad deriva de su generalidad y la posibilidad de trascender más allá de la ley.
Supletoriedad: son independientes respecto a normas jurídicas concretas, influyen en el ordenamiento jurídico sin necesidad que sean convertidos en ley.
Universalidad: su validez es común a todas las sociedades sin importar espacios y períodos temporales. Su alcance universal puede estar fundamentado por la existencia de principios inherentes a la persona humana; y por principios formados por normas jurídicas concretas.
Fundamentalidad: tienen la capacidad de integrar y armonizar el ordenamiento jurídico, anulando la existencia de normas jurídicas caóticas y facilitando el funcionamiento de sistemas de derecho operativos, confiables y eficaces.
Los principios generales del Derecho han sido clasificados y sistematizados de manera diferentes, por tanto, en relación con la postura doctrinal que se asuma se pueden distinguir clasificaciones como: principios de derecho natural, tradicionales y/o políticos, que generalmente expresan valores sociales; otros que están incluidos en normas jurídicas como a) principios de apreciación e interpretación, b) principios de derecho civil, penal, administrativo, laboral etc., y c) principios inmediatos y mediatos (De Fazio, 2019).
Según Rodríguez (2016) y Limaylla (2021); se puede decir que la Constitución Política del Perú, clasifica principios del Derecho en generales y consuetudinarios; mientras que el Código Civil vigente los clasifica en generales y aquellos que inspiran la legislación peruana.
De acuerdo a lo explicado a continuación, se analizan los principios generales que inspiran el proceso penal.
Los principios del proceso penal
Ante todo, explicar que, teóricamente hablando, el proceso penal está inspirado por un conjunto de principios particulares que se manifiestan en el orden procesal determinado y que guardan relación con formulaciones teóricas como estado de derecho, debido proceso, derechos fundamentales y otros que, en dependencia del modelo socio-político dominante, se observan en la administración de justicia como una de las formas de realización del poder del Estado.
Así, en el Título Preliminar del vigente Código de Procedimiento Penal, se establecen los principios de gratuidad de la administración de justicia penal, garantía del juicio previo, la doble instancia, igualdad procesal, presunción de inocencia, interdicción de la persecución penal múltiple, inviolabilidad de la defensa, legitimidad de la prueba, legalidad de las medidas limitativas de derechos, y otros, mientras que, a los efectos de indicar la fuente y el fundamento para su interpretación, en su artículo X, establece que estos principios prevalecen respecto al resto de las disposiciones de dicho Código (Perú, 2020).
Conforme a las investigaciones de San Martín (2015); Rodríguez (2016); Limaylla (2021); y Tonsmann-Vite, (2021); se interpreta que en el Perú rige el sistema procesal penal acusatorio, donde las audiencias públicas cumplen una función importante y se asientan en los siguientes principios:
Oralidad: principio esencial para la práctica de la prueba. Generalmente las pruebas personales (testimoniales, declaración imputado y examen de los peritos) deben ser practicadas en forma oral, lo cual tiende a que la información sea aprehendida con mayores detalles. Bajo este principio, las pruebas documentales y documentadas deben ser leídas, escuchadas y/o visualizadas. Este principio no solo se aplica durante la práctica de la prueba, también procede en otras actuaciones que se practican en el juicio, tales como: las palabras del acusado y las presentaciones y alegatos de las partes.
Contradicción de la actuación probatoria: da significado a la igualdad de las partes, pues la defensa debe tener similares posibilidades y recursos que la parte acusatoria. El principio de contradicción constituye en lo fundamental, la garantía de defensa procesal y asegura la existencia de una dualidad de posiciones, para aproximarse a la verdad desde la oposición entre las partes, especialmente durante la práctica de la prueba y en los alegatos, donde cada parte explica sus respectivos argumentos en el momento procesal oportuno. Aunque su manifestación más evidente es el derecho del acusado a contradecir personalmente lo practicado en el juicio.
Publicidad: rige y controla la administración de justicia penal, con la finalidad de garantizar el conocimiento público, pues como regla, los debates son públicos, cualquier persona tiene la posibilidad de presenciar su desarrollo de principio a fin, salvo excepciones establecidas por la Ley, que pueden ser por razones de seguridad nacional, de moralidad, orden público o el respeto debido a la persona ofendida por el delito o a sus familiares. La publicidad permite el control popular sobre la administración de justicia, y contribuye a asegurar la confianza de la sociedad en ésta, además de cumplir una función educadora.
Concentración o continuidad: se sobrentiende que el proceso penal es un acto único que requiere la mayor aproximación temporal posible entre su inicio y la emisión de la sentencia, de manera que ésta se construya sobre la base del recuerdo que está en la memoria de los jueces de lo acaecido en sus distintos momentos. Por medio de este principio, el proceso penal debe desarrollarse sin interrupción
Por ser objeto de un análisis más profundo, a continuación, se explica el principio de inmediación como uno de los más importantes dentro del proceso penal.
El principio de inmediación
A los principios enunciados en el Título Preliminar del vigente Código de Procedimiento Penal, se unió el anterior análisis de aquellos principios que se activan en el desarrollo de las audiencias públicas del proceso penal (oralidad, publicidad y contradicción de la actuación probatoria), regulados en el inciso 1°), del artículo 356 del citado Código; seguidamente se analiza el principio de inmediación, según el referido artículo (Perú, 2020).
El mecanismo que garantiza el principio de inmediación, se establece en los incisos 1°) y 2°), del artículo 359, del citado Código de Procedimiento Penal; a tales efectos, regulan la presencia del juzgador y de las partes en las audiencias públicas del proceso penal, puntualizando que la actuación probatoria tendrá que realizarse ante el juzgador, quien posteriormente emitirá la sentencia que corresponda (Perú, 2020).
El principio de inmediación y su mecanismo de garantía en el actual Código de Procedimiento Penal (Perú, 2020); según Pereira (2015), se debe a que este principio está muy relacionado con el principio de oralidad, como una condición necesaria para el desarrollo de la oralidad en las audiencias públicas del proceso penal.
Al respecto el mismo Pereira (2015); informa que, pese a la estrecha conexión entre oralidad e inmediación, los dos conceptos se pueden distinguir; porque a su juicio, el principio de oralidad es un tipo de procedimiento y se refiere a los medios de expresión utilizados en el proceso, mientras que la inmediación, es simplemente el contacto que tiene el juez con todos los intervinientes en esta etapa de juicio oral.
En apoyo a tal criterio, Pereira (2015), dice que la inmediación es la comunicación personal del juez con las partes y el contacto directo del juez con los actos de adquisición, esencialmente la prueba, como instrumento de entendimiento íntimo de los intereses en juego por el proceso y su objeto.
El mismo Pereira (2015), también se vale de la definición de Palacio, quien expresa que la inmediación requiere “contacto directo y personal del juez o el tribunal con las partes y con todo el material procesal, con exclusión de cualquier conocimiento legal indirecto” (Palacio, tal como se citó en Pereira, 2015, p. 54).
Con estos criterios, parecen coincidir San Martín (2015); y Tonsmann-Vite (2021), porque a su juicio, la inmediación implica, que el proceso penal se realice por el mismo tribunal desde sus inicios hasta su terminación, por cuanto supone las oportunidades del juzgador para aprehender todos los elementos que componen el fondo del asunto y llegar su conocimiento pleno y acabado para dictar la correspondiente sentencia.
Tomando en consideración los trabajos de Pereira (2015); San Martín (2015); y Tonsmann-Vite (2021); se puede inferir que el principio de inmediación se manifiesta en dos planos fundamentales:
Subjetivo: expresado en las interrelaciones que se entablan entre los participantes en el proceso penal (juzgador, acusador, acusado, defensor, agraviado, testigo o perito y tercero civil). En este plano, el juzgador observa y evalúa directamente la personalidad, las actitudes, las reacciones y otros elementos subjetivos de las partes intervinientes.
Objetivo: expresado en elementos materiales tales como: documentos, evidencias físicas, análisis de laboratorio, foto tablas, grabaciones de audio o video, reconstrución de los hechos y otras condiciones materiales imprescindibles.
Esta madeja de interrelaciones se fundamenta en la inmediatez y la oralidad, condiciones subjetivas necesarias para la aproximación, formación y consolidación del criterio o valoración correcta, adecuada, plena y acabada de las pruebas, que asegura que el juzgador adquiera su convicción de acuerdo con las hipótesis más aceptables o más refrendadas por las pruebas, como afirmación del hecho a probar y bases para el posterior argumento de la sentencia.
Para los citados autores, los dos planos en que se manifiesta el principio de inmediación, influyen en la deliberación de la causa, pues el juzgador después de practicar las actuaciones destinadas a la formación de la prueba (subjetiva y objetiva); hace su valoración para llega a una convicción respecto a los hechos. Esta convicción, es un proceso complejo que, además de los elementos explicados, comprende el razonamiento lógico, la experiencia y los conocimientos científicos, conforme lo exige el inciso 2°), del artículo 393 del mencionado Código Procesal Penal.
Al respecto, Ledesma (2008); señala que, como resultado de esas relaciones directas, el juzgador adquiere una percepción inmediata de los hechos que son objeto del proceso y tiene una mayor capacidad para discernir los elementos procesales que se recogen directamente sin intermediarios.
En la Figura 1, se puede observar de forma gráfica el funcionamiento del mecanismo jurídico establecido para asegurar el principio de inmediación durante el desarrollo de las audiencias públicas del proceso penal.
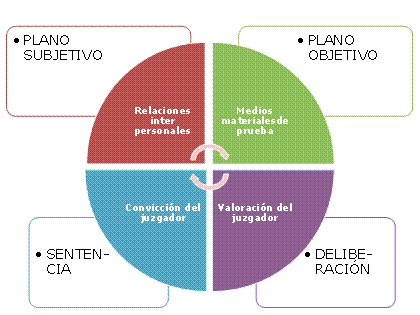 Fuente: Elaboración propia a partir de Pereira (2015); San Martín (2015); y Tonsmann-Vite (2021).
Fuente: Elaboración propia a partir de Pereira (2015); San Martín (2015); y Tonsmann-Vite (2021).Fig. 1 - Gráfico del mecanismo jurídico para asegurar el principio de inmediación.
En este gráfico, se hace referencia a la influencia del principio de inmediación en todo el proceso penal, por medio del mayor contacto posible entre los elementos subjetivos (aportados por las interrelaciones entre todos intervinientes) y los elementos objetivos (aportados por documentos, espacios geográficos, y otros). También puede ilustrar gráficamente como la comunicación personal del juez con las partes y el contacto directo del juzgador con los actos de valoración (esencialmente la prueba ), como instrumento de convicción para arribar a una sentencia justa.
De acuerdo a Ledesma (2008); San Martín (2015); y Tonsmann-Vite (2021); las ventajas del mecanismo jurídico que asegura la observancia del principio de inmediación son evidentes, pues no existe otro instrumento tan poderoso para la búsqueda de la verdad en el proceso. El poder del principio de inmediación radica tanto en su relación con otros principios fundamentales (oralidad, publicidad, y contradicción de la actuación probatoria), como en la conjugación dialéctica entre los planos subjetivo y objetivo, que expresa la capacidad del juzgador para escuchar, conversar con las partes (abogados, testigos y otras), lo cual le permite no solo sopesar las palabras, sino también ciertos gestos y reacciones, de esencial importancia para apreciar la realidad o la ficción en un enunciado de las partes.
La digitalización en los procesos penales
De acuerdo al trabajo de Limaylla (2021); el estado de emergencia sanitaria vigente el Perú desde marzo de 2020, implicó largos meses de cuarentena, la reclusión hogareña, la paralización de labores en las instituciones públicas (limitadas casi exclusivamente a la atención de casos urgentes).
Esta situación también impactó en instituciones y órganos encargados de la administración de justicia, que realizaron las audiencias forma virtual, para cumplir las regulaciones establecidas a fin de evitar el contagio, y la propagación del coronavirus. En ese contexto, se hizo dejación de la práctica generalizada de realizar los procesos penales por medio de audiencias presenciales, a excepción de contados casos realizados por videoconferencias por justificadas razones de economía procesal (Limaylla, 2021).
La realización de las audiencias públicas por medios virtuales en los procesos penales, ha motivado preocupaciones respecto al derecho de defensa del acusado, ya que en las audiencias públicas penales digitalizados no hay personas presentes, salvo implicados y otros con acceso al enlace; cuestión que puede limitar la inmediación del juzgador sobre el acusado y las otras partes procesales (Limaylla, 2021).
A lo apuntado por Limaylla (2021); pueden añadirse otras preocupaciones respecto a las profundas transformaciones de las relaciones sociales, resaltadas por la pandemia de COVID 19, y que el campo del Derecho, están relacionadas con la bioética y los derechos humanos (Bellver, 2020); los derechos humanos tal y como están planteados actualmente y la formulación de los nuevos “derechos digitales” (Cova, 2022); los derechos laborales en nuevas modalidades de trabajo digital (Sánchez-Toledo, 2021; Faugier, 2022); sin contar otras relacionadas con la digitalización de la educación (Valencia, 2021) y la influencia de las redes digitales en el poder de convocatoria de los movimientos sociales (Martín, 2020).
El Derecho, en tanto ciencia social viva y en constante relación con la sociedad, deberá asumir las innovaciones científicas y tecnológicas, a través de su función de tutela de aquellas relaciones sociales que, por su importancia ameriten ser acogidas en el ámbito jurídico (Montoya, 2020; Cova, 2022).
Para apuntalar este criterio, basta señalar que en el ejercicio profesional se han dado pasos significativos para asimilar las TIC y crear capacidades computacionales en juristas y otros operadores del Derecho para procesar, tramitar, trasmitir y archivar documentos legales, gestionar digitalmente diversas transacciones jurídicas, entra otros actos expresamente autorizados por el legislador o validados por su eficacia práctica en la vida social, que hacen predecible su revalorización a futuro (Montoya, 2020).
La irrupción de las TIC en el modo de hacer el derecho, también se ha escenificado en la digitalización de los procesos penales, donde se ha destacado el uso de videoconferencias (Garderes, 2002); experiencia que ha ido ganando aceptación y extensión (Rodríguez, 2016); y ha probado su éxito en condiciones especiales y emergentes (Limaylla, 2021); tomando en consideración los constantes cambios en las relaciones sociales (Vivanco (2020); Valencia, 2021; Sánchez-Toledo, 2021); y el balance justo y adecuado de las ventajas y desventajas (Ver Tabla 1), que ofrece la digitalización de diversos procesos de gestión (Garderes, 2002); Rodríguez, 2016); Sánchez-Toledo, 2021; Faugier, 2022).
La digitalización de los procesos penales, (especialmente mediante el uso extensivo de las videoconferencias), a pesar que es un proceso iniciado desde finales del siglo XX (Garderes, 2002); ha demostrado su eficacia durante la reciente emergencia sanitaria, aunque no exenta de cuestionamientos acerca de su implicación en determidados principios que tradicionalmente han rigido en el proceso penal (Limaylla, 2021).
Sin embargo, el proceso gradual del uso de las TIC en el ámbito jurídico se puede apreciar por el creciente uso de plataformas y sistemas digitales por parte de jueces, fiscales, abogados, y otros operadores del derecho, para quienes los computadores y otros medios digitales, constituyen herramientas indispensables de acceso a la comunicación en forma de correo y mensajería electrónica, Internet, páginas y sitios web, jurisprudencias sistematizadas, foros de discusión, libros electrónicos, programas especiales, intercambio de experiencias, gestión de datos e informaciones estadísticas, videoconferencias, expedientes virtuales, etc. (Rodríguez, 2016).
El uso de la videoconferencia, encuentra amparo en el artículo 381.2 del vigente Código de Procedimiento Penal, cuando a testigos y peritos les sea imposible asistir a la sala de audiencias, debido que encuentran en lugar diferente al del juicio, lo cual si bien influye en la inmediación personal del juez, es una medida a favor de los principios de economía y de celeridad procesal (Limaylla, 2021).
Con anterioridad a la pandemia Rodríguez (2016); lamentaba que la videoconferencia se utilizaba desordenada y caprichosamente, cuestión que indudablemente ha mejorado; por cuanto, investigaciones más actuales, como la de Limaylla (2021) no hace mención a irregularidades en el uso de la videoconferencia. Para este investigador, el uso de este recurso digital en el desarrollo de la audiencia del proceso penal, “hace unos años, se hubiera considerado que afectaría irremediablemente este importante principio del juzgamiento [inmediación] y conllevaría a una nulidad” (p. 61).
El anterior análisis conduce al mismo Limaylla (2021); a afirmar “que algunos de los principios del proceso penal no son absolutos, sino que pueden restringirse por mandato legal, lo cual permite prever otras circunstancias aún no reguladas que puedan restringirlos.” (p. 62).
Sin embargo, el correcto uso de la videoconferencia (ejemplo de la digitalización de las audiencias públicas que hacen parte del proceso penal), también implica tener a disposición medios tecnológicos que aseguren una alta calidad técnica, una conexión fluida y exenta de interrupciones repetidas y prolongadas, que a la larga, dificultan equiparar la semi-presencialidad virtual con presencia real (Garderes, 2002).
Con el mismo enfoque hacia lo tecnológico Rodríguez (2016); plantea que es fundamental que los medios audiovisuales emitan una imagen adecuada, en cuanto a tamaño y calidad, a fin de permitir al juez y al resto de sujetos del proceso, observarse y escucharse en detalle, en el mismo momento en que se desarrollan sus expresiones, como si estuvieran el uno frente al otro.
Además de lo apuntado, pero desde la perspectiva subjetiva, autores como los citados Rodríguez (2016); y Limaylla (2021); entienden que, para cumplir el principio de inmediación procesal en condiciones de digitalización de las audiencias públicas, se deben tomar en cuenta aspectos como la observación del lenguaje no verbal y la identidad de los participantes en la videoconferencia.
Respecto al valor legal de videoconferencia y otros recursos digitales como los mensajes, la trasmisión de datos y las firmas electrónicas, la jurisprudencia peruana representada por el Tribunal Constitucional, se ha pronunciado favorablemente y a tono con normativas internacionales.
Además de considerar la profusión de normas y recomendaciones de carácter internacional, la jurisprudencia ha tomado en cuenta las ventajas derivadas de la digitalización en los juzgados, donde herramientas digitales han permitido a los juzgadores intervenir en la audiencia virtual, e incluso, de ser necesario, imponer su autoridad a las partes procesales en tiempo real, como si estuvieran sesionando físicamente en audiencia.
Conclusiones
El Derecho, es una ciencia social viva y en constante relación con las dinámicas de la vida en sociedad, por tanto, está en condiciones de asumir las innovaciones científicas y tecnológicas, y replantear los tradicionales principios generales, los principios específicos de sus ramas (entre ellas, la procesal penal), así como acoger nuevas relaciones que, por su relevancia social, deben ser tuteladas en el plano jurídico.
El uso de las TIC en el quehacer jurídico, es un proceso gradual y creciente que facilita el trabajo de jueces, fiscales, abogados, y otros operadores del derecho, lo cual se puede apreciar por el creciente uso de plataformas y sistemas virtuales, así como computadores y otros medios digitales, devenidas herramientas indispensables para el acceso a la información y la facilidad de la comunicación, tal y como se demostró en la etapa de emergencia sanitaria a causa de la pandemia de COVID 19.
Tanto las normas del derecho positivo como la jurisprudencia muestran coincidencia en que el uso de las TIC y la consecuente digitalización de las audiencias públicas del proceso penal, no significan la vulneración al principio de inmediación, en razón de que facilitan la interrelación de las partes procesales, y permite que el juez pueda apreciar los elementos objetivos y subjetivos de las pruebas y elementos de convicción, para llegar a una sentencia justa y bien fundamentada en materia de hechos y de Derecho.
Aunque no caben dudas que la administración de justicia está adaptándose a los nuevos tiempos, en futuras investigaciones deberá ampliarse el estudio de la influencia de la digitalización de las audiencias pública, sobre todo en la etapa post pandemia.














