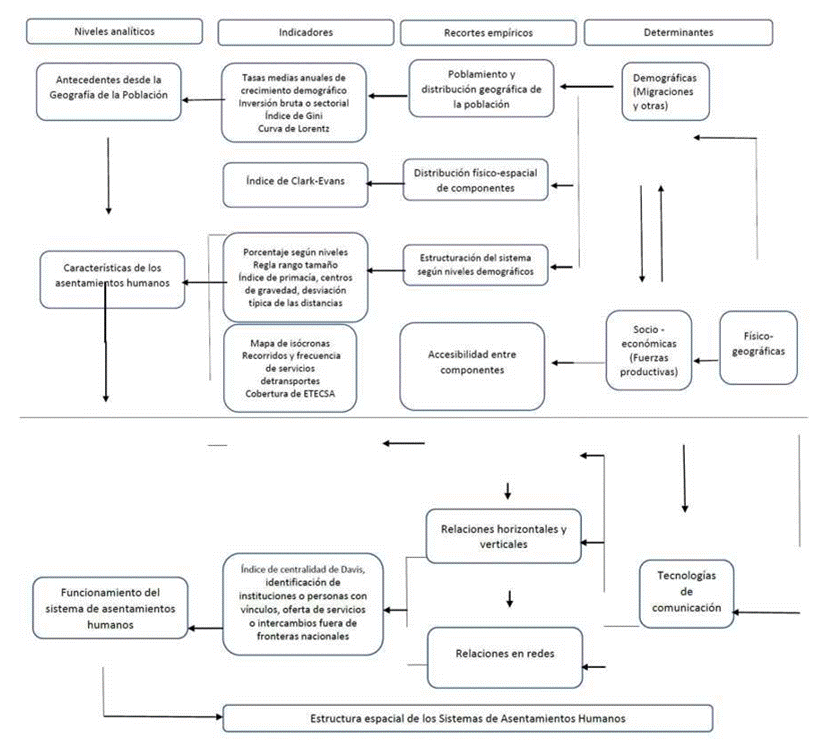Al recuerdo inapagable del Dr. Eduardo San Marful Orbis, quien permitiera acometer la presente investigación.
Introducción
En contraste con el policentrismo que caracterizan las redes urbanas latinoamericanas, parecieran encontrarse procesos urbanizadores opuestos al interior de Cuba, donde la selectividad de un desarrollo puntual ha combinado polarizaciones demográficas y el carácter monocéntrico en el funcionamiento regional. La observación detallada de este fenómeno posibilita distinguir una disposición de sistemas de asentamientos humanos que muestran signos de notable singularidad, toda vez que existe una configuración geográfica uni-nodaly, una accesibilidad de patente carácter radioconcéntrico en el contexto de sus formaciones espaciales. La representación y hasta organización de estos elementos solamente encuentran en las capitales provinciales los polos donde emergen o se originan relaciones de intermediación con respecto a La Habana, capital del país, y también como lugares centrales que prestan servicios a todos los asentamientos que estén localizados en toda su área de influencia, ya que las mallas de transporte y la red de equipamiento social son centralistas (Gómez, 2008; Rodríguez, 2009; Rodríguez y Moreno, 2018; Valdivia Cruz, 2011).
Se trata de un patrón geográfico derivado de factores acumulativos e históricos en un modo de producción socialista que aglutina las fuerzas productivas en ciudades principales y se articula a una distribución de servicios sociales desvinculada de los mecanismos de mercado (González, 1989). Es así que una aligerada mirada en cada uno de los territorios cubanos permite atribuir efectos plausibles de la planificación territorial, al correlato espacial entre corrientes de migración interna con sentido rural-urbana, acentuada urbanización, elevada concentración de población o actividades económicas en las cabeceras de territorios, y concomitante despoblamiento rural que ha puesto en riesgo las actividades primarias de la economía. En todo caso, tales efectos no son sino desigualdades entre núcleos poblacionales en una organización centralizada, que ha sido instituida desde una política nacional y que, al internalizarse en el contexto de condicionamientos adversos que han actuado persistentemente desde la última década del siglo anterior, han visto perpetuadas sus asimetrías hasta la actualidad. La detención del proceso inversionista y, consecuentemente, el deterioro de una base económica obsoleta que había sido instaurada desde la segunda mitad del siglo XX, se han presentado como continuas restricciones que debieron intervenir en la estructura espacial del sistema de asentamientos y que, al decir de Rodríguez y Moreno (2018), condujeron inexorablemente a una fragilidad social que se acentúa en los asentamientos más pequeños o rurales por la carencia de empleos y prevalencia de mínimas condiciones de vida (Rodríguez y Moreno, 2018).
A ello se le adicionan recientes cambios espaciales que surgen tras los impactos inmediatos que han ocasionado las herramientas y tecnologías de la comunicación global, donde la apertura, el incremento y difusión en el uso de celulares y facilidades para el acceso a internet está cada vez más presente, sin que aún hoy se haya verificado su impacto en la lógica funcional y estructural de la relación de asentamientos y territorios provinciales cubanos. De hecho, no se dispone de un constructo teórico actualizado que aglutine antecedentes, modelos tradicionales que lo explican y nuevos determinantes tecnológicos a fin de indagar en los rasgos que caracterizan los sistemas de asentamientos humanos y en esa “fragilidad” que padecen, como una temática muchas veces interpretada de forma incompleta, sin que se le hubiese dado una explicación a todo el conjunto de constituyentes que son necesarios para su estudio o que hoy se incorporan desde las dinámicas espaciales más actuales.
Resulta entonces muy inquietante la búsqueda de formas actualizadas, contenidos, determinantes y procedimientos que han sido integrados en un marco teórico-metodológico que permita aprehender la estructura geográfica de los sistemas de asentamientos humanos, de modo que se puedan actualizar los esfuerzos investigativos, ya muy habituales, que realizan los sistemas de planificación física en el marco de esa interrelación geográfica.
A modo de propuesta
La transformación de inquietudes en propuestas conlleva la aceptación de ideas muy difundidas por Santos (2000), cuando señala que el espacio es un sistema o conjunto dinámico, es decir, que cambia constantemente debido al metabolismo de sistemas de orden inferior que forman parte de su unidad espacial. Lo que esa proposición sugiere, de modo muy evidente, es la posibilidad de contemplar a la totalidad de núcleos de población concentrada que contine un territorio, como uno de los subsistemas espaciales, en permanente dinámica de un estado determinado a otro diferente, que no son aditivos, sino acumulativos en el contexto de su organización interna. De esta forma se configura una propiedad relativamente estable del espacio geográfico denominada estructura espacial del sistema de asentamientos humanos (Álvarez, 2001).
Un conjunto de investigaciones que han procurado acercamientos a esta propiedad no son recientes, sino que encuentran una larga tradición de pensamiento que han aportado elementos, constructos y modelos teóricos a fin de explicarla durante todo el siglo XX y su trascendencia al actual milenio. De hecho, es posible verificar recuentos teóricos o empíricos promovidos por Santos (2000), Sposito (2001), Camagni (2004) y Rodríguez (2009), lo que expresa la relevancia de su utilización como objeto que puede ser enriquecido desde contextos territoriales sui generis a fin de ofrecer criterios refinados y nuevos aportes a la construcción teórico-metodólogica de este tema en franca expansión y desarrollo.
Se halla ahí, justamente, la posibilidad que establece la actual propuesta del modelo que se advierte en la figura 1, el cual, de forma estructurada, estratificado y en orden descendente, se descompone en abstracción para un conjunto de sistemas teóricos agrupados en relaciones directas que definen el objeto en construcción. Se trata de un marco analítico que aglutina determinantes, recortes empíricos, principales indicadores y su agrupación en niveles empíricos que se unifican en una trayectoria conceptual renovada para ofrecer una variante explicativa actualizada.
En primer lugar, se advierten los determinantes fundamentales de la estructura espacial, los cuales se diseccionan en un conglomerado de variables de diferente naturaleza. Destacan aquellas estrictamente geográficas, de acción independiente (clima, suelos, relieve, formas y distribución de las aguas, subsuelos, biota), que mediatizan o filtran el comportamiento de otras sociodemográficas (fecundidad, mortalidad, migraciones), socioeconómicas (distribución de las fuerzas productivas y de los actores económicos) o tecnológicas (nuevas herramientas de comunicación), claramente dependientes de las condiciones que impone el espacio y su complejidad. Desde este ángulo se presentan las variables espaciales que han de ser interpretadas como sistemas substanciales o materiales de mayor alcance, y que rigen su influencia sobre el resto de los factores, condicionándolos, para entonces actuar y conformar los recortes empíricos y niveles analíticos a los que estos últimos pertenecen respectivamente. Así, queda articulado: poblamiento y distribución geográfica de la población en antecedentes desde la geografía de la población; distribución físico-espacial de componentes, estructuración del sistema según niveles demográficos y la accesibilidad en características de los sistemas de asentamientos humanos; mientras que relaciones entre componentes y la escala geográfica: verticalidades y horizontalidades, se ubican en el funcionamiento del sistema de asentamientos como nivel analítico más específico o inmediato que permite concretamente determinar la estructura espacial del sistema objeto de estudio. Sin embargo, ya sean variables, recortes empíricos, medidas más adecuadas o niveles empíricos, lo cierto es que se ordenan a partir de la interacción, a fin de regular la secuencia lógica de contenidos que logran una mayor aproximación a la estructura espacial de los sistemas de asentamientos humanos.
Apuntes sobre las variables o determinantes fundamentales de la estructura espacial del sistema de asentamientos humanos
Tanto la estructura espacial del sistema de asentamientos humanos como su disección en recortes empíricos o niveles analíticos aquí abordados son totalidades significantes que dependen o están subordinadas al influjo de acciones mediatizadas entre el conjunto de sistemas de objetos que existen, surgen o se emplazan en el territorio en cuestión (San Marful, 2003). La necesidad de comprender estos objetos-vínculos parte de concebir, en primer lugar, a la propia población y los componentes del cambio demográfico como primera aproximación de variables-nexos que forman su estructura interna e intervienen en su funcionamiento. Se trata de la fecundidad, mortalidad y sobre todo de las migraciones como entidades que aportan o eliminan los habitantes que, ya sea de modo vegetativo o inducido, tendrán dinámicas que siempre se van a ver expresadas en los cambios del espacio. Para el caso territorial cubano, la dinámica demográfica es un constituyente que debe ser interpretado con mayor énfasis desde la influencia de la migración. Los desplazamientos que cambian residencia habitual de residentes dentro del país o fuera de este, han sido considerados como los factores más significativos, cuando se sabe que está muy homogenizado, geográficamente, el crecimiento de la población de tipo natural o biológico. Ello es un elemento de suma importancia, pues tanto las migraciones externas como aquella movilidad interna que traspasa fronteras dentro de la nación han sido los condicionantes de la concentración demográfica en ciudades de mayor tamaño y/o despoblamiento rural que, en su conjunto, reflejan disparidades en lo que respecta a la distribución territorial del número de habitantes a escalas provinciales.
Pero a estos criterios demográficos se le ha de adicionar el examen de las fuerzas productivas y su localización como otro determinante próximo que actúa a nivel geográfico. Es ampliamente documentado que las formas de emplazamiento humano están indisolublemente ligadas a su base territorial y, por ende, de recursos naturales, de actividades económicas y de espacios de interacción durante su vida. Todo ello en un proceso de íntima relación que, también interferido por el desarrollo de las tecnologías y la innovación, aún hoy determina la distribución espacial de la sociedad. Quizás ello quede mejor explicado cuando se interioriza que los habitantes de un contexto espacial no son solo sujetos, sino también objetos de una producción tangible e intangible que se obtiene a partir de su base económica (Rodríguez y Moreno, 2018). Es decir, la población y la configuración que adopta al aprovechar el territorio conducen al emplazamiento de actividades económicas, pues se sabe que la producción depende de la disponibilidad territorial de la fuerza de trabajo, los recursos naturales como materias primas disponibles y, también, de la búsqueda de ingentes dotaciones de efectivos consumidores de los bienes o servicios producidos.
No obstante, la acción combinada de anteriores variables, ya sean las migraciones, sus consecuencias geográficas o la base productiva, adquiere significados cuando pasa por la influencia directa de las geoformas o componentes biofísicos que construyen y diferencian el territorio que las contiene. Es decir, solo desde un entramado de condicionamientos directos y complejos, los anteriores determinantes que intervienen en la distribución de la población están indeleblemente sujetos al rol selectivo que ejercen las condiciones físico-geográficas. De esta manera, las variables geográficas son independientes y ellas, siempre, operan o determinan el comportamiento de los demás ingredientes demográficos o socioeconómicos.
Antecedentes necesarios desde la geografía de la población
La comprensión del comportamiento o situación que ha presentado la secuencia histórica y continua de las distintas formas de la población en usar los territorios, permite acceder a información previa, básica y muy general en las tendencias dominantes de producción del espacio geográfico. De hecho, con la evolución de los patrones de poblamiento, su interacción en el proceso de asimilación socioeconómica que va surgiendo y la reorganización espacial de la población en la actualidad, se estará forjando la transición urbana, cuya expresión geográfica más relevante de la realidad contemporánea son las ciudades y su modo de vida, por lo que el reconocimiento de un perfil espacio-temporal construido desde sus recortes empíricos, inicia el procedimiento concreto para acometer investigaciones y, de modo previo, avanzar en una adecuada comprensión de las problemáticas estructurales presentes en los asentamientos humanos que no han apoyado los procesos de desarrollo o que también en la práctica imputan el ineficiente accionar de estrategias o políticas territoriales aplicadas.
Poblamiento y distribución geográfica de la población
Construir empíricamente el poblamiento entraña la búsqueda de sucesivas formas de asentarse o establecerse la población en un espacio geográfico a lo largo del tiempo, como si se tratara de fotografías continuas que han sido tomadas al conjunto de momentos que construyen un proceso de cambios diacrónicos permanentes. De hecho, Montes (2007) lo interpreta como un proceso continuo en el marco complejo histórico-económico, cuyo resultado más visible y concreto es la distribución geográfica de la población, es decir, la forma actual de disponerse y relacionarse los efectivos demográficos con su territorio. Se trata, por tanto, de una caracterización de un conjunto de hechos que expresan procesos demográficos de asimilación territorial y sus cambios que han tenido lugar hacia la actualidad, lo que no tiene que ser tan exhaustivo, pero sí trascendente desde aportes interpretativos y/o documentales, a fin de comprender cómo ha incidido el número de habitantes y sus formas de organización geográfica en la configuración o patrones espaciales que muestra la red de asentamientos en la actualidad.
Para ello, la idea instrumental ha sido concebida desde una estimación de indicadores estadísticos descriptivos que sean capaces de medir la evolución de posibles desigualdades espaciales que trae implícita esa relación entre población, economía y espacio físico. En este sentido, es recomendable la combinación de tasas medias anuales de crecimiento demográfico, tasa de urbanización, índice de ruralidad, indicadores de inversión bruta o por sectores económicos y la curva de Lorenz e índice de Gini que, en su conjunto, mas allá de un perfil general que describe la disposición de la población en el espacio geográfico, coadyuvan a discernir procesos socioespaciales, cuya acción ha permitido su comportamiento.
Lo que no deja de reconocer la importancia que, sobre el resto de los mencionados, presentan estos dos últimos indicadores (la curva de Lorenz e índice de Gini). Solo desde la aplicación de estas medidas se tendrían las proporciones acumuladas de los núcleos según el tamaño de las localidades y el total de población en ellas residentes. La curva de Lorenz se expresa en un gráfico que representa en el eje de las ordenadas (y) el porcentaje acumulado de las localidades ordenadas según tamaño y en el eje de las abscisas (x) el porcentaje acumulado de la población que reside en dichas localidades según categorías de tamaño. Si la curva tiene un comportamiento muy parecido a la diagonal, la población tiene una distribución uniforme según localidades. En la medida que la curva se aleja de la diagonal aumenta la concentración (Erviti y Segura, 2000) y ello puede medirse por el índice de Gini, como medida complementaria que estima la distancia máxima de la curva con respecto a esa diagonal.
Características del sistema de asentamientos humanos
Como un nivel analítico más específico, la novedad que introduce el concepto de asentamientos humanos ―como toda manifestación de personas con residencia fija en un lugar determinado y a partir del cual desarrollan sus actividades vitales (Montiel y Trilla, 1986) ― se le atribuye al gran significado que poseen en la estructuración y producción del espacio geográfico. Es evidente que han sido instrumentales para emplazar actividades económicas y universalizar el acceso de población a los servicios sociales desde tiempos razonables de desplazamientos, han constituido procesos que se han reproducido por más de sesenta años, de modo tal que la totalidad del espacio cubano viene siendo construido como respuesta de esa reproducción.
Por tanto, la formación de este nivel analítico, que trata de ser coherente con patrones de lugares habitados que siguen esas tendencias, debe ser atendido desde recortes geográficos y principales medidas estadísticas que permitan determinar y caracterizar patrones de disposición físico-espacial de núcleos, singularidades de su estructuración por estratos o niveles demográficos existentes y la accesibilidad; los cuales actúan bajo el esfuerzo selectivo desplegado por las mismas variables demográficas, económicas y físico-geográficas que, anteriormente explicadas, caracterizan su territorio.
Distribución físico-espacial de componentes
Conceptualizaciones existentes sobre los asentamientos humanos le han atribuido especial atención a la localización físico-espacial de los núcleos poblacionales, visto como la forma que adoptan al emplazarse en el espacio geográfico. En ello ha sido fundamental el valor otorgado a las distancias. Las decisiones de localización se toman, en general, de manera que se pretende hacer mínimo el efecto de fricción debido a la separación entre localidades. Ello es conocido como el principio del mínimo esfuerzo enunciado por Zipf (1949) y en el que se sugiere que los objetivos se alcancen por el camino más corto (Chorley y Haggett, 1971). Así, dependiendo de su lugar en el espacio y la longitud a recorrer entre núcleos, se puede descifrar si el sistema será más o menos concentrado. Apoyándose en la teoría del “vecino más próximo” entre asentamientos, se reconoce su disposición geográfica por medio del índice de Clark-Evans. Se trata de un indicador resumen que expresa la distribución espacial entre localidades. Varía desde cero, en estructuras polarizadas, hasta 2,15 para estructuras perfectamente uniformes, lo que demuestra esa relación que existe entre la distancia media entre localidades, sobre la distancia que tendrían si estuviesen localizadas de modo aleatorio (Lasuen, 1973; Celis, 1988).
En adición, es pertinente emplear medidas de tendencia central como estadígrafos de posición que, provenientes de la estadística descriptiva, ofrecen posibilidades de descripción y tienden a ser claves para entender la ocupación de núcleos alrededor de los cuales se agrupa el mayor número de datos. Atendiendo a las dos posibles variantes para su estimación, ya sea física (distribución de núcleos) o demográfica (distribución de población localizada en núcleos), es posible contrastar el centro de gravedad geográfico con respecto al centro de gravedad demográfico (Gómez, 2008), evidenciando respectivamente la cercanía del total de núcleos con respecto al centro del polígono que delimita su territorio o la existencia de una red próxima espacialmente a su ciudad capital como asentamiento de mayor tamaño poblacional de forma respectiva.
En ese debate es igualmente posible ampliar los análisis en la dimensión geográfica, cuando otro estadístico, ahora de dispersión, facilita la estimación del grado de equilibrio espacial que posee la red de asentamientos. Si bien los indicadores anteriores permiten describir la distribución espacial de núcleos y habitantes, es preciso que se acompañen de medidas que indiquen la variabilidad de la información de acuerdo con los valores de su descripción. Es decir, resulta muy útil el empleo de la desviación típica de las distancias, definida como la magnitud del distanciamiento del conjunto de núcleos o población con respecto al centro geográfico o al centro ponderado del poblamiento que habían sido estimados como medidas de tendencia central (Gómez, 2008). Su estimación y posterior representación cartográfica mediante signos o símbolos fuera de escala visibilizarían la conformación de ciertas constelaciones o subconjuntos de asentamientos que estarían muy próximos o contiguos espacialmente. Asimismo, sería posible comprobar la existencia de áreas de vacíos de poblamiento concentrado que, en cualquier caso, le adjudicaría rasgos de disconformidad geográfica al sistema.
Estructuración del sistema de asentamientos humanos según niveles demográficos
Este recorte empírico versa sobre las formas en que se disponen o agrupan los núcleos poblacionales según estratos de iguales rangos demográficos, a fin de ampliar el perfil que refleje las diferenciaciones que marcan su dinámica y distribución territorial. En primer lugar, se remite al porcentaje de habitantes y de localidades según niveles ya establecido para esa escala de la planificación territorial: cabecera provincial, cabeceras municipales, asentamientos urbanos de base, asentamientos rurales concentrados y población dispersa.
En esta misma línea, es indispensable el cálculo del número y la determinación del tamaño de localidades concentradas según su monto o características demográficas. Detallando más este contenido, es recomendable auxiliarse de una relación gráfica conocida como la ley del rango-tamaño (Rosen y Resnick, 1980). Su fundamento se halla en la comparación en la distribución real que tiene la población según rango sobre aquella que debiera tener para seguir una jerarquía teórica. En el contexto de ese balance, deberá atenderse a si la cuantificación de la población según esos rangos sigue una distribución regular y continua prevista por esta regla, de modo que exprese, cuantitativamente, si la red de asentamientos está incompleta por la inexistencia de localidades en algunos de los niveles que la componen.
Por último, el resultado final de esa estructura que muestra la población según estratos en que se agrupan los núcleos poblacionales, conviene hacerse acompañar del índice de primacía. Esta medida se define por un cociente entre montantes demográficos entre la ciudad principal y una o más ciudades existentes. Con ello se expresa las veces que la cabecera provincial supera al resto de los componentes urbanos, evidenciando, posiblemente, la asimetría del sistema en términos de balance poblacional. Es decir, se tendría cuántas veces la ciudad mayor de la red urbana es más poblada con respecto al número de residentes contenidos en resto de los lugares de poblamiento concentrado que le suceden en términos demográficos.
Accesibilidad entre componentes
El carácter de las redes terrestres o de comunicación pone de relieve la forma espacial en que se efectúan las relaciones entre lugares habitados. Es evidente que, para proveerse de bienes y servicios en el área de influencia de centros jerárquicamente superiores, los asentamientos menores ante el déficit de equipamiento social, se relacionan con los de nivel inmediatamente superior, y muchas veces precisan acudir directamente hacia los centros fundamentales del sistema. Es, entonces, plausible el examen de la malla vial existente en el territorio y el funcionamiento de los servicios de transportes como otros elementos geográficos que amplían el análisis en la dimensión espacial. En este sentido, la diagnosis desde el método pudiera ser aquel cartográfico que permite localizar los asentamientos e isócronas, como líneas que unen puntos de igual accesibilidad en el tiempo desde los nodos existentes y donde esa interpolación se produce según la velocidad promedio del transporte por ómnibus y la configuración de la vialidad (Gómez, 2008).
Sin embargo, esta mirada tradicional de la conectividad que se realizaría en la perspectiva de la propia escala geográfica o región donde se localiza la red de asentamientos, ha de ser complementada con aquella que surge de la explosión, sin precedentes, en el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación. El imperativo es, entonces, establecer el alcance o cobertura de la Empresa de Telecomunicaciones (ETECSA) como única red de telefonía móvil en Cuba. Se trata de verificar los lugares habitados que disponen de conexión a redes sociales o a internet y otras plataformas, que les permiten a los habitantes acceder a canales o espacios de información digital como nuevas formas de accesibilidades en las que se acortan distancias lejanas o remotas, se facilita interactividad en tiempos breves o al unísono se viabilizan conexiones numerosas, aceleradas, diversas, multisectoriales y hasta multidireccionales entre los asentamientos poblacionales, otros componentes que forman sistemas semejantes en el país y el resto de los nodos localizados en otros puntos del continente y el planeta.
El funcionamiento del sistema de asentamientos humanos
La complementariedad que han impuesto los vectores modernos de comunicación (accesibilidad tecnológica) con aquellos de actuación desde diferentes medios e infraestructuras de transportes existentes (accesibilidad tradicional), incita un abordaje que yuxtapone el funcionamiento visto a través de formas espaciales de relaciones entre núcleos y su interpretación desde los diferentes modelos teóricos y escalas geográficas como los últimos ingredientes de la estructura espacial del sistema de asentamientos poblacionales.
Relaciones entre componentes sistémicos: la escala geográfica y lógicas espaciales
Retomando las ideas de Milton Santos (2000) es posible entronizar en el entretejido sistémico de las redes de asentamientos, esas premisas que rebaten y reemplazan la coexistencia de unidades inconexas, por la agrupación de componentes que entrelazan interdependencias en la unidad funcional. La aprehensión de esta perspectiva, desde una postura crítica, se ha revelado muy útil desde la impronta que marcan investigaciones en las que se combina un funcionamiento de centros y sus áreas de influencia, en una acepción más próxima a la idea de hinterlândia y otros espacios centrales con los cuales establece interacciones de subordinación como es el caso de la capital de la nación (Santos, 2000).
De esta manera, habría que evidenciar la existencia de una articulación entre asentamientos que siguen vectores necesariamente jerarquicos definidos por los modelos teóricos devenidos de la obra de Walter Christaller. De hecho, la validación de la hipótesis planteada por este autor ha pasado necesariamente por una interrelación local, regional o nacional, ya sea entre asentamientos localizados en el propio territorio y sus cabeceras o entre estos y otros fuera de su ámbito de competencia pero sin discontinuidad espacial, a los que Santos (1996), Sposito (2001) y Whitacker (2013) han acuñado bajo el término de horizontalidades. Así, surge aquella lógica territorial cuyos rasgos espaciales han de caracterizarse por un sistema con tendencia piramidal, que varía según la cantidad y clase de servicios o funciones que proporcionen los llamados lugares centrales y la cantidad de asentamientos que dependan de ellos.
Sin embargo, en este debate parecieran encontrarse otras posibilidades espaciales, a partir de esa difusión de nuevas tecnologías de comunicación que, ya comentadas como vectores de accesibilidad contemporánea, han iniciado nuevas dinámicas que amplían el intercambio entre los habitantes cubanos hacia el resto de los lugares del mundo y, con ello, el incremento de relaciones que involucran espacios diversos. Es evidente, entonces, que las relaciones horizontales se acompañan de verticalidades, que son fuerzas derivadas de una racionalidad hegemónica o vinculadas al funcionamiento de la sociedad globalizada. Esta perspectiva surge bajo recientes o renovadas dinámicas económicas que impone la globalización de medios masivos y digitales (Camagni, 1993).
De nueva cuenta, entonces, concurren flujos materiales e inmateriales que conectan puntos diversos del territorio nacional con otros localizados fuera de las fronteras de la isla caribeña (Camagni, 1993; Catelan, 2012). Es así como permiten sobreponer otra lógica de organización espacial que resignifica el espacio geográfico, cuando todavía posee extrema importancia, una vez que se toma a los asentamientos de cualquier orden como nodos en redes que ofrecen y reciben servicios, información y actividades de diversos tipos en el contexto de relaciones a escala continental o internacional (Camagni, 1993).
El uso de tecnologías de circulación ha ampliado interconexiones y/o superposiciones de escalas geográficas y ello les ha conferido condiciones muy diferenciadas a los componentes del sistema de asentamientos cubanos: de un lado influenciadores los de mayor tamaño y jerarquía e influenciados de menor tamaño desde lo regional o nacional; y del otro, influenciadores o influenciados sin importar el tamaño desde lo global. En cualquier caso, lo cierto es que a partir de esos diferenciados modos de articulación se sobreponen relaciones horizontales y verticales. La validación de ambos enfoques incita al debate sobre naturalezas, intensidades, contenidos y formas espaciales de relaciones gravitacionales que se producen en las áreas de influencia de las cabeceras como variables designativas de las horizontalidades, pero también y con énfasis, aquellas desde patrones no jerárquicos que instituyen nodos de convergencia en interacciones no jerárquicas o de implicación supranacional.
Esta realidad no puede ser sino depositaria de una nueva modelización que imbrique ambas lógicas espaciales, bajo una concepción que determina relaciones en redes. La impronta espacial que ha de producir el logro de esa perspectiva que integra el funcionamiento en redes (jerarquías y verticalidades) pudiera ofrecer mayor verosimilitud cuando ya no bastara el índice de centralidad aportado por Davis, como uno de los estadígrafos más frecuentes para medir la oferta de actividades económicas y de accesibilidad como atributos fundamentales del funcionamiento en los lugares centrales. Además se han de adicionar funciones o flujos diversos en escalas de cualquier alcance geográfico, lo que admite una sumatoria del rol desplegado por equipamientos según jerarquías y la identificación de la existencia de establecimientos, instituciones o personas que se vinculen con espacios fuera de fronteras nacionales, en el intercambio o articulaciones muy diversas, sin importar la posición que se le haya concedido desde la lógica espacial del centralismo cubano.
Lo que hace sugerir la importancia que reviste la búsqueda de nuevos mecanismos, instrumentos y fuentes de información que permitan la recogida de datos en ese país, con el propósito de indagar sobre el componente de relaciones verticales. En la actualidad no se tienen cuantías ni rasgos sobre los flujos que operan en la isla desde esta lógica espacial, ni tampoco de los servicios diversos ofertados, ya sean clases virtuales, conciertos, telemedicina e incluso demandas de servicios comerciales que se establecen con circuitos económicos externos que, a través de las redes familiares de la emigración cubana, proveen de insumos a la población residente en el país y se erigen hoy como vectores muy trascendentes dentro del conjunto de relaciones que también están presentes en los asentamientos cubanos.
Debate final para futuras aplicaciones
Habiéndose procurado una representación totalizadora de la estructura geográfica en los sistemas de asentamientos de Cuba, se instrumenta un modelo teórico caracterizado por la articulación de un conjunto amplio e imprescindible de componentes y elementos que tratan de poner en evidencia nuevas reservas explicativas en la diagnosis o cognición de este objeto. En parte, estas intenciones pudieran entenderse desde el alcance de deseables sinergias que han permitido la construcción de estratos complejos en los que pueden diseccionarse desiguales niveles empíricos, recortes analíticos, variables y hasta la sugerencia de indicadores que, en el caso del funcionamiento cubano, ya no pueden seguir exclusivamente los modelos jerárquicos y horizontales, ni tampoco oponerse por más tiempo a la fuerza de las transformaciones que han ejercido las tecnologías de comunicación como nuevos ingredientes de implicación geográfica en la actualidad.
Lo anterior no deja dudas de un arduo proceso teórico-metodológico que incorpora a las relaciones interescalares o en redes que, a partir de todas ellas y en ellas, completa el indivisible conjunto de relaciones espaciales que hoy se conforman en reto y también en posibilidad teórica para aprehender esa complejidad que ha tomado la estructura espacial del sistema de asentamientos humanos en Cuba, en el contexto sui generis de la urbanización latinoamericana y la organización espacial contemporánea.
Todo ello bajo el indiscutible designio de reforzar esta temática en las agendas de gestión y planificación territorial, partiendo de los mecanismos intervienientes y/o los efectos potenciales que pueden generar las conceptualizaciones de recortes empíricos o lógicas espaciales aquí definidas, de modo que sean útiles como referentes analíticos, no solo en las intervenciones de la planificación territorial de escenarios cubanos, sino también en otros contextos geográficos diferenciados pero inspirados por el desafío que incita la adecuación de este diseño a sus propias condiciones espaciales.