Mi SciELO
Servicios Personalizados
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
ACIMED
versión impresa ISSN 1024-9435
ACIMED v.16 n.1 Ciudad de La Habana jul. 2007
Una nueva propuesta para el estudio de la gestión del conocimiento
Dr. C. Enrique González Suárez1
Copyright: © ECIMED. Contribución de acceso abierto, distribuida bajo los términos de la Licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual 2.0, que permite consultar, reproducir, distribuir, comunicar públicamente y utilizar los resultados del trabajo en la práctica, así como todos sus derivados, sin propósitos comerciales y con licencia idéntica, siempre que se cite adecuadamente el autor o los autores y su fuente original.
Cita (Vancouver): González Suárez E. Una nueva propuesta para el estudio de la gestión del conocimiento. Acimed 2007;16(1). Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol16_1_07/aci09707.htm [Consultado: día/mes/año].
Los sucesos del 11 de septiembre del 2001 reflejan el alto grado de incertidumbre en que vive hoy la humanidad y la necesidad de nuevos modelos de orientación, los cuales deben ofrecer una visión que garantice el modo de proteger nuestra especie y al planeta de las graves amenazas potenciales actuales. Igualmente, deben brindar una representación que sirva de base para conducir al mundo por senderos de paz con dignidad para todos y, sobre esa premisa, construir un mundo con todos y para el bien de todos.
El análisis retrospectivo de la tragedia en el World Trade Center sugiere algunos juicios, entre los cuales pudieran incluirse los siguientes:
- Que no se puede aplicar necesariamente, de un modo general, las nociones prespecificadas y predeterminadas de lo convencional y no convencional; así como las de tecnologías alta y baja. El examen de los fenómenos debe considerar sus niveles generales, particulares y singulares, así como sus propiedades en su integridad e interacción con otros fenómenos.
- En la relación entrada-resultado de una estrategia de ejecución no convencional pueden ser más relevantes la creatividad y la innovación que la tecnología y el capital financiero para alcanzar logros sin precedencia.
- El hombre puede desarrollar una función no menos importante que la tecnología o el capital financiero en la relación entrada-resultado, al dar altos aportes y motivar a las personas y sus líderes.
El ejemplo de los tristes acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 evidencia que, a pesar del desarrollo científico y tecnológico acumulado por la humanidad, la maximización del grado de incertidumbre potencial creciente demanda nuevos modelos de orientación para la preservación del planeta y la especie humana, que hagan al mundo más habitable.
La concepción de estos modelos de orientación implica la conformación de un tipo de conocimiento que trascienda los conocimientos descriptivos y empíricos, aunque los incluya de forma transformada, de manera que garantice la valoración adecuada de los objetos y fenómenos según su significación, y en el contexto de las necesidades actuales y las que pudieran surgir en el futuro; así como el esclarecimiento de las posibles acciones estratégicas y su comprobación experimental, para poder dirigir y regular las acciones hacia las metas fijadas.
La conformación de estos modelos de orientación, su acceso y la posibilidad de compartirlos constituye una demanda social actual que estimula el conocimiento y su gestión.
Desde finales de los años 1980 y comienzos de los ´90, se produjo la primera articulación de los conceptos conocimiento y gestión o administración del conocimiento, debido a cambios radicales en los entornos de trabajo y en el paradigma que sustentaba la gestión institucional. Los métodos convencionales de gestión comenzaron a ser inefectivos y el conocimiento comenzó a convertirse en un recurso estratégico fundamental para la administración y el crecimiento de cualquier institución.
Se considera que con las nuevas tecnologías informáticas, de información y de las comunicaciones (TICs), es posible acceder a la extraordinaria abundancia de contenidos documentales, establecer su relevancia por áreas de interés, evaluarlos, volverlos utilizables y colocarlos en función de determinados propósitos, reproducirlos, recrearlos, etcétera.
En consideración a que la demanda social del conocimiento y su gestión con el objetivo de que el hombre pueda disponer de modelos de orientación en la situación que sean adecuados y oportunos para la toma de decisiones y la regulación de las acciones, se propone el siguiente esquema general de interacción del medio ambiente y el proceso de gestión del conocimiento (figura):
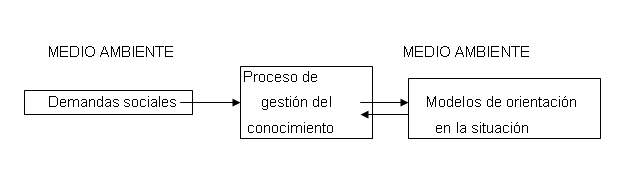
Figura
Las demandas sociales constituyen un tipo de estimulación social del proceso de gestión del conocimiento, determinado por el carácter de las necesidades sociales y en los diferentes niveles de los problemas: global, regional, de la sociedad, institucional, sociopsicológico e individual. En cualquiera de estos niveles, pueden distinguirse necesidades sociales de diferente carácter: problemas cotidianos, intereses cosmovisivos, tareas prácticas de dirección y otras cuestiones que presentan una complejidad que crece permanentemente.
Los modelos de orientación en la situación son representaciones basadas en determinada organización de los conocimientos predominantes en la etapa actual del desarrollo de la ciencia y la tecnología, que garantizan la valoración adecuada de los elementos esenciales de una situación según sus requerimientos actuales y futuros, y posibilitan el esclarecimiento de las acciones a ejecutar, su dirección, regulación y corrección en función de los objetivos fijados.
Los modelos de orientación pueden ser subjetivos y objetivos. Si los primeros constituyen modelos cerebrales (psíquicos), los objetivos son el producto de la actividad del hombre en los que se plasma el contenido esencial (copia) de los modelos cerebrales (psíquicos).1
Los modelos objetivos pueden diferenciarse por las diferentes funciones que cumplen en materiales y espirituales (sígnicos). Si la función señal en los modelos materiales tiende a 0, en los espirituales tienden a 1. Entre los modelos objetivos materiales, se encuentran los instrumentos de producción, edificios, objetos domésticos, etcétera. Entre los modelos objetivos espirituales, se puede mencionar, además de los que se expresan en diferentes formas del lenguaje -oral y escrito, simbología matemática, dibujos, esquemas, etc.-, los múltiples medios representativos como el ballet, el juego de actores, entre otros.
El grado de complejidad de los problemas y tareas (creadoras o no) en los distintos niveles requieren de determinados tipos de conocimientos. De esta manera, es posible distinguir problemas que no llegan a ser complejos, que exigen tipos de conocimientos que describan y expliquen los objetos, fenómenos y sus relaciones. En ocasiones, la orientación en la situación requiere además conocimientos empíricos.
Sin embargo, existen situaciones en las que para conformar un modelo de orientación adecuado, es indispensable convertir los problemas precomplejos en complejos. Esta transformación exige de conocimientos de un tipo superior que, a su vez, incluye los anteriores pero de una forma transformada. Los problemas complejos existentes o los generados de la transformación de los problemas precomplejos requieren de este nivel superior de conocimientos para conformar los modelos de orientación objetivos y subjetivos que sean adecuados a la realidad.
De esta manera, en el proceso de desarrollo del conocimiento social es identificable, por una parte, el carácter de la necesidad de la sociedad, de la producción que sirve de estímulo al desarrollo del conocimiento el cual puede definirse, por ejemplo, por los problemas diarios que momentáneamente surgen en la comunicación, la frecuente avidez de conocimientos, las tareas prácticas de dirección y regulación de la conducta que aparecen episódicamente y una serie creciente de problemas en distintos niveles de organización social. Por otra parte, es factible distinguir un conjunto de conocimientos acumulados que posee determinada organización, es decir, determinado tipo de conocimientos predominantes.
Se puede afirmar que a cada tipo de estimulación social del conocimiento responde, en un proceso de contradicciones, determinado tipo de conocimiento. El cambio del tipo de estimulación social, por lo general se adelanta al del tipo de conocimiento. La transformación de los tipos de estimulación social y de los tipos de conocimientos forma una espiral del desarrollo, en la que se puede aprecia lo singular, lo particular y lo general en su relación dialéctica.
En las distintas regiones del planeta, se presentan problemas específicos comunes y se trata de lograr formas de colaboración e integración que salven las diferencias en las relaciones económicas e ideológicas (culturales, científicas, religiosas, etcétera).
La búsqueda e identificación de estrategias integracionistas en función de los intereses de los pueblos exige de conocimientos de los fenómenos existentes en este nivel problemático que van más allá del conocimiento empírico debido a su complejidad.
Los problemas globales y regionales tienen en común su complejidad, que hace insuficiente los modelos de práctica empírica que se basan en criterios subjetivos. De esta manera, se requiere sustituir dichos criterios por los de carácter objetivo, derivados del conocimiento de las leyes y regularidades. Sobre esta base, es posible transformar la realidad a partir de estrategias basadas en modelos analíticos sintéticos que, con un acabado empírico, se convierten en guía para acciones estratégicas prácticas.
Reiteramos que el carácter complejo de alguno de los problemas exige para su solución de conocimientos que están más allá de los conocimientos descriptivos y empíricos, aunque los incluye de forma transformada.
Aunque en el conocimiento empírico se realiza un análisis escrupuloso del ángulo o lado del fenómeno que se estudia, no se consideran las transformaciones internas que ocurren.
Las leyes empíricas reflejan el modo de la actividad práctica que posibilita el efecto positivo en una situación concreta. Registran solamente la entrada y la salida de la acción sobre el objeto pero no reflejan sus interacciones internas, y de hecho mediatizan el efecto de la influencia en cuestión. De esta manera, el mecanismo interno del evento permanece como caja negra en el conocimiento empírico. Este tipo de conocimiento no trasciende los límites de la lógica de la actividad práctica y es válido solamente para aquellas tareas que sean similares a las que se resuelven en el momento de la investigación.
Como ilustración muy general de la necesidad de abordar los problemas complejos con un tipo de conocimiento superior al empírico, a continuación, se señalan algunas cuestiones en el nivel estructural de los problemas globales, aunque se debe subrayar que el carácter complejo se presenta en cualquiera de los niveles mencionados e incluye tareas que deben solucionarse, tanto con un enfoque creador como no creador.
Los complejos problemas contemporáneos requieren de criterios más objetivos, que ocupen el lugar de los criterios subjetivos que predominan en el tipo de conocimiento empírico.
Actualmente, existe una diversidad de enfoques con determinado grado de objetividad: tecnocráticos (dirigencia de procesos), posindustrial (desarrollo de la base productiva), posmodernidad (de acuerdo con los patrones socioculturales), unipolar (división del mundo). Por otra parte, están los serios problemas de transformación socioeconómica, política y social que se acrecientan.
Un complejísimo problema que requiere de un conocimiento que trascienda el conocimiento empírico es el de la globalización. ¿Acaso es posible tratarla adecuadamente desde criterios subjetivos que no estén en función de la especie humana? Según las posiciones desde que se intente solucionar los problemas de la globalización dependerá, en gran medida, el futuro de la humanidad. Es muy difícil calcular sus consecuencias pues es un proceso multidimensional que engloba, entre otros, variables económicas, políticas y culturales. Globalización significa el aumento de los vínculos, la expansión y profundización de las distintas relaciones sociales, económicas, políticas; así como la creciente interdependencia intersocial, promovida por el aumento de los flujos económicos, financieros y comunicacionales, todo lo cual es catapultado por la tercera revolución industrial.
Evidentemente, estos problemas no se pueden resolver en interés de la especie humana a partir del predominio de criterios subjetivos propios del conocimiento empírico. Es necesario trascender este tipo de conocimiento mediante la inmersión en su esencia para descubrir sus leyes y regularidades, y así transformar los modelos de práctica empírica a partir de criterios objetivos que sirvan de base para transformar la realidad en bien de nuestra especie y de nuestro planeta, a partir de un enfoque cosmovisivo que tienda a preservar una interacción sinérgica positiva y armónica de carácter universal según el conocimiento acumulado por la humanidad hasta el presente.
Solamente con un conocimiento que sea capaz de hacer transparente la caja negra es posible identificar en su verdadera plenitud las amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades y concebir estrategias realmente efectivas y eficientes para intentar resolver problemas globales como la diferencia entre países ricos y pobres, el consumo y tráfico de drogas, el temor a enfermedades nuevas como el SIDA, los conflictos bélicos, el terrorismo, la remodelación por medio electrónico de la cultura y los valores, la degradación irreparable del medio ambiente, entre otros.
Para encontrar alternativas que puedan mejorar la situación actual y crear un mundo mejor, desde el ángulo del conocimiento y a partir de las ciencias abstractas, se requiere ordenar los múltiples aspectos empíricos acumulados de los fenómenos en modelos empíricos transformados en abstracto analíticos. De esta forma, el movimiento del conocimiento, que trasciende el tipo de conocimiento empírico, al sintetizar las leyes abstractas analíticas, posibilita la creación de modelos analíticos sintéticos de los fenómenos, la revelación de las leyes concretas que les corresponden. Estos modelos analíticos sintéticos, después de su acabado empírico indispensable, se transforman en guía para las acciones prácticas como se ha expresado. Este tipo de conocimiento puede denominarse activo transformador, según Ya. A. Ponomariov (1976).2
De forma muy general, se ha planteado la necesidad de un conocimiento activo transformador, debido a las limitaciones del conocimiento empírico para abordar los problemas complejos.
La gestión del conocimiento se presenta como un problema complejo en cualquiera de los distintos niveles estructurales de la organización social. Sin embargo, la gestión del conocimiento actual, se enfoca primordialmente desde una teoría empírica que se caracteriza, entre otras cuestiones, porque:
- Los ángulos del objeto de estudio se seleccionan subjetivamente.
- Es inaplicable de una manera general, a pesar de posibilitar la solución de tareas reiterativas, en situaciones en las que el estado del objeto que está bajo determinadas influencias es semejante a la del momento de la investigación.
El criterio predominante es que para resolver las disímiles tareas que afronta el hombre puede concebirse determinado modelo de gestión del conocimiento sin necesidad de conocer las leyes del conocimiento, de las formas de compartirlo y de su utilización, es decir, se considera innecesario el aspecto ontológico, científico concreto del conocimiento, su manera de compartirlo y su utilización.
Todo esto ha generado, entre otras muchas consecuencias, que en múltiples ocasiones se comparta información y no conocimiento. Por ejemplo, se considera de una manera simple que el conocimiento es información con un nivel superior de estructura. También, existe una serie de incongruencias teóricas con consecuencias prácticas derivadas de imprecisiones metodológicas o erróneas en cuanto al problema de lo ideal. Estas y otras concepciones teóricas y metodológicas son barreras que, con el conocimiento acumulado por distintas ciencias, pueden superarse a partir de un enfoque sistémico, que permita organizar el conglomerado de conocimientos empíricos y transformarlo en conocimiento activo transformador.
En resumen, se puede identificar actualmente una contradicción entre el tipo de conocimientos acumulados, referido al conocimiento y su gestión, y el tipo de estimulación social existente en relación con este tema, que se expresa como una necesidad creciente cuando se hace referencia a la denominada sociedad del conocimiento.
Para superar esta situación problemática puede emplearse el enfoque sistémico, desde el cual es factible una visión de la gestión del conocimiento como sistema incluido en el desarrollo del sistema social, que tiene sus procesos concretos. De esta forma, se coloca al conocimiento y su gestión en el amplio contexto de la interacción y el desarrollo, es decir, como interacción que conduce al desarrollo. Desde esta amplia perspectiva, es que se propone el examen del conocimiento y su gestión, en la etapa actual de la revolución científico-técnica, en la que las TICs desempeñan una función primordial.
Referencias bibliográficas
1. González Suárez E, Avilés Merens R, Morales Morejón M. La reunión de conocimiento: método para gestionar el conocimiento organizacional. Acimed 2007;15(1). Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol15_1_07/aci07107.htm [Consultado: 12 de marzo del 2007].
2. Ponomariov Ya A. Introducción metodológica a la Psicología. Moscú: Nauka; 1983. (en ruso).
Recibido: 25 de mayo del 2007. Aprobado: 10 de junio del 2007.
Dr.C. Enrique González Suárez. Centro de Investigaciones de Construcción de Maquinarias (CICMA). Vía Blanca No. 812, San Miguel del Padrón. Ciudad de La Habana, Cuba. Correo electrónico: citma@enet.cu
1 Doctor en Ciencias de la Información. Centro de Investigaciones de Construcción de Maquinarias (CICMA). Cuba.
Ficha de procesamiento
Términos sugeridos para la indización
Según DeCS1
GERENCIA DE LA INFORMACIÓN.
INFORMATION MANAGEMENT.
Según DeCI2
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.
KNOWLEDGE MANAGEMENT.
1 BIREME. Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS). Sao Paulo: BIREME, 2004. Disponible en: http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
2 Díaz del Campo S. Propuesta de términos para la indización en Ciencias de la Información. Descriptores en Ciencias de la Información (DeCI). Disponible en: http://cis.sld.cu/E/tesauro.pdf













