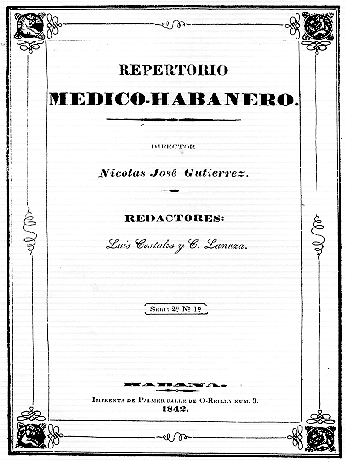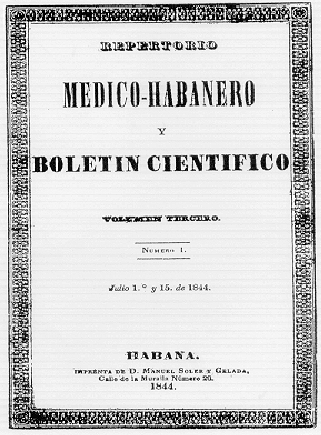Meu SciELO
Serviços Personalizados
Artigo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO
Links relacionados
-
 Similares em
SciELO
Similares em
SciELO
Compartilhar
Revista Cubana de Salud Pública
versão On-line ISSN 1561-3127
Rev Cubana Salud Pública v.24 n.1 Ciudad de La Habana jan.-jun. 1998
Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas
La primera Revista Médica Cubana
José Antonio López Espinosa1
RESUMEN: Se relacionan algunos antecedentes de las revistas médicas en general y se relatan los orígenes de la bibliografía médica nacional en particular. Se hace una pormenorizada descripción desde el punto de vista formal y de contenido de la historia del Repertorio Médico Habanero, a partir del análisis, síntesis y sistematización de la información registrada en documentos que se refieren a esta revista, que en el año 1840 marcó el inicio de la producción científica publicada periódicamente por los galenos cubanos. Se trata con ello de destacar la significación de que las actuales y futuras generaciones de médicos, gerentes y publicistas de la salud conozcan, con cierto grado de detalle, la base en que se ha sustentado el desarrollo de la literatura médica en el país.
Descriptores DeCs: PUBLICACIONES PERIODICAS/historia; BIBLIOGRAFIA DE MEDICINA; CUBA
Las fuentes de información histórica son un rico manantial de conocimientos, ya que con el tiempo se van convirtiendo en monumentos que hacen perpetuar de generación en generación la memoria de los hombres y de los hechos que, de una u otra manera, han tenido que ver con el desarrollo cultural y científico de una nación.
El objetivo de este trabajo es, justamente, hacer una modesta contribución a la historia de las revistas médicas cubanas, tratando en este caso de poner a la disposición de los interesados en el tema una fuente de información, con la que a la vez se trata de rendir tributo a lo que, indudablemente, constituyó en 1840 un acontecimiento relevante: el nacimiento de la primera revista médica publicada en el país.
Vale advertir que para preparar esta colaboración, fue necesario hacer en principio una exhaustiva labor de búsqueda y de recopilación de la información al respecto, registrada en documentos producidos casi todos en el siglo XIX y en la primera mitad del XX, la mayoría de los cuales se localizaron en la biblioteca del Museo de Historia de las Ciencias "Carlos J. Finlay" y en el departamento de libros raros y valiosos de la Biblioteca Central "Rubén Martínez Villena" de la Universidad de La Habana. Toda la información recuperada se sometió luego a un proceso de análisis y síntesis para su posterior sistematización.
De este último paso se pudo, inclusive, deducir que desde épocas anteriores existió en la isla un grupo notable de médicos inteligentes y estudiosos que, si bien no contaban con academias o laboratorios donde mostrar su competencia, se las ingeniaban para estereotipar sus aptitudes por medio del lenguaje escrito.
Antecedentes de las revistas médicas
Mucho antes de que, gracias al arte de la impresión inventado por el alemán Johannes Gutenberg, se pudieran originar manuscritos transmitidos a la posteridad, en la antigua Roma se producía un pequeño boletín de noticias, del que se dice fue el progenitor de la publicación periódica moderna, tal como la que se fundó en Amberes en 1605.
Cuando en 1603 nació la Academia dei Lincei, en 1657 la Academia Florentina de Experimentos, en 1662 la famosa Royal Society de Londres y en 1665 la Academia Francesa de Ciencias, cada una de estas organizaciones comenzó a publicar sus actas en revistas propias al poco tiempo de creadas.
Sin embargo, la aparición de la primera revista científica, la Journal des scavans, se produjo realmente en 1665; y la de la primera revista puramente médica, la Nouvelles Découvertes, en 1679, ambas en París, editadas por Nicolás de Blegny. (Garrison FH. The medical periodical and the scientific society. Trabajo presentado en la American Medical Editors Association, el 23 de junio de 1914).
Ya en el siglo XVIII existían 55 revistas médicas alemanas, 4 inglesas, 3 francesas, 1 estadounidense y 1 escocesa.1
Párrafo aparte merecen, al menos para recordarse, el año 1733, en el que surgió en Edimburgo la Scottish Medical Journal, la revista médica más antigua que aún existe;2 y el 1824, en el que Thomas Wakley ofreció al mundo la reconocida revista núcleo de la comunidad cientificomédica internacional, al fundar The Lancet en Londres.3
Orígenes de la bibliografía médica cubana
La primera obra impresa en Cuba fue un folleto que, bajo el título de "Tarifa general de precios de medicinas," relacionaba en orden alfabético los hombres de los medicamentos con los respectivos precios puestos en vigor durante el año 1723.4
A su indiscutible importancia desde el punto de vista bibliográfico, este folleto une la de ser una obra médica, en la cual se consignan datos curiosos de los medicamentos empleados por los galenos cubanos de entonces, así como los precios en que éstos se comercializaban.5
Aun cuando se considera que el despegue de la bibliografía cientificomédica cubana se produjo el 5 de abril de 1797, con la publicación de la monografía firmada por Tomás Romay y bajo el título "Disertación sobre la fiebre maligna llamada vulgarmente vómito negro, enfermedad epidémica de las Indias Occidentales",6,7 no se puede pasar por alto que ya desde 1790, el propio Romay y otros médicos de la época tenían la oportunidad de plasmar sus observaciones por escrito en el Papel Periódico de La Havana, primera publicación periódica producida en el país,8 y en otras publicaciones de carácter popular como el Noticioso y Lucero, Diario de La Habana, La Siempreviva, La Cartera Cubana, La Mariposa, La Moda o Recreo Semanal del Bello Sexo, así como en las Memorias de la Sociedad Económica de Amigos del País, en las que se dedicaban algunos espacios a difundir también los progresos de la medicina de entonces a nivel internacional.9,10
Esta incipiente literatura médica, registrada en periódicos rudimentarios en los finales del siglo xviii, fue cobrando cada vez mayores alientos, a medida que se incrementaban las inquietudes científicas. En los albores del siglo xix, ya se escribía sobre la importancia de la creación de cementerios y de la propagación de la vacuna de Jenner, entre otros aspectos que contribuyeron a la evolución favorable de la higiene en el país. En el segundo cuarto de dicha centuria se produjo la reforma de la Universidad Pontificia, de acuerdo con los progresos que habían tenido las ciencias médicas.11 Por esa época se encontraba en Europa, en viaje de estudios, el doctor Nicolás José Gutiérrez Hernández, uno de los médicos cubanos más ilustrados de entonces, quien luego de entablar relaciones con personalidades de diversos países de esa región, introdujo a su regreso a la patria los adelantos científicos del Viejo Mundo, entre los que se destacan la aplicación de anestesia con cloroformo y la apertura del primer curso de clínica quirúrgica que se impartió en La Habana.12 Muchos jóvenes cubanos que luego fueron notables médicos, siguieron su ejemplo y fueron a París a estudiar la ciencia de curar las enfermedades. Fueron ellos quienes colocaron la práctica de la medicina en el país en una posición envidiable, y los que sentaron las bases para el desarrollo posterior de la prensa médica nacional, dada la necesidad cada vez más creciente de divulgar sus logros.
El Repertorio Médico Habanero
Nicolás J. Gutiérrez, el cirujano hábil e innovador, introductor del estetóscopo en Cuba y fundador de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, fue, además, el precursor de la prensa médica nacional, al crear en 1840 el Repertorio Médico Habanero, título de la primera revista cubana especializada en medicina, en cuya feliz iniciativa le acompañaron los doctores Ramón Zambrana y Luis Costales (figura 1). Cábeles pues a ellos la gloria de haber puesto la primera piedra para levantar el edificio que habría de proporcionar tan óptimos frutos pues, como ya se ha apuntado, si bien es cierto que con anterioridad se habían escrito algunos trabajos, éstos se encontraban dispersos, además de que, por problemas de espacio, sólo se limitaban a dar a conocer lo que indicaba la experiencia y la observación respecto a determinadas enfermedades.13
Fig. 1. Cubierta del primer número del Repertorio Médico Habanero
Por la importancia que reviste su contenido y por los efectos que la marcha inexorable del tiempo está ejerciendo en el único ejemplar disponible en el Museo de Historia de las Ciencias "Carlos J. Finlay", se considera oportuno reproducir textualmente la introducción de la primera entrega del Repertorio Médico Habanero, respetando la ortografía y redacción original:
"La Isla de Cuba, colocada por su opulencia y por su ilustración en el rango que ocupan hoy las principales capitales de Europa, ve aparecer por primera vez en este día, un periódico científico que con el nombre de Repertorio Médico Habanero ofrecemos á la estudiosa juventud de nuestra patria. Cuando en todos los ramos del saber humano se han publicado en estos últimos tiempos ecselentes producciones, viéramos con dolor á la Medicina permanecer en silencio; empero hoy se levanta magestuosa á ocupar el lugar que le corresponde en el horizonte de nuestra ilustracion.
Cualesquiera que fuesen los obstáculos que presentara la publicacion de este repertorio, era preciso removerlos en el dia y acometer la empresa; así lo ecsige imperiosamente la lentitud con que parece ha marchado la ciencia entre nosotros, no obstante los muchos y distinguidos profesores que con talento y dignidad la egercen; y decimos imperiosamente porque el estado actual de nuestra civilizacion se resiente de la falta de una obra donde se hubieran publicado sin interrupcion las observaciones de tantos y tan sobresalientes prácticos como hemos tenido y de otros muchos no menos respetables que aun ecsisten y cuyos materiales serian preciosos datos para formar la historia médica del país, la de sus enfermedades endémicas, de las estacionales y finalmente la de muchas epidemias que han visitado nuestras playas sembrando la muerte y la desolación por todas partes y de las cuales apenas se conservan hoy confusos detalles. Tal vez con el auxilio de estos documentos pudiéramos al presente darnos razon de las causas que modifican ciertas afecciones presentándose en algunos años con mas intensidad que en otros, bajo diferente aspecto y con diversa terminacion, y aun tendriamos una completa monografia de cada enfermedad confirmada con observaciones é ilustrada con sabias y luminosas reflexiones.
Lo mismo podria decirse con respecto á la botánica médica del país, a pesar de que en el dia un profesor de reconocido mérito, se ocupa en la enseñanza de este ramo importante, haciendo conocer científicamente á nuestra juventud las producciones vegetales tan abundantes en nuestro suelo. Sin embargo, es necesario estudiar con mas cuidado su aplicacion provechosa en el tratamiento de algunas enfermedades. Causa lástima el olvido en que yacen sepultadas multitud de plantas medicinales que pudieran reemplazar con ventajas á las traidas del estragero, al paso que otras, más bien por efecto de una mera tradicion solo se encuentran en uso en manos del vulgo con el nombre de remedios caseros, ¿y cuantas no se hallarán regadas por los hermosos y floridos campos de Cuba, sin que hayan sido tocadas por la mano del hombre, ni sometidas al crisol de la observacion?
No obstante parece que la naturaleza quiso colocar los remedios al lado de los males y darnos auxilios bastantes y muy eficaces para subvenir á nuestras necesidades. Los jugos acuosos de muchas plantas, los ácidos suaves y por lo mismo refrigerantes de otras, se encuentran profusamente en este suelo, en donde un calor á veces de noventa grados mantiene en continua escitacion nuestro organismo; la flor de la calentura, el frailecillo &c. plantas eméticas y purgantes se dan en abundancia en aquellos lugares, donde las fiebres y disenterías hacen grandes estragos durante la estacion de las aguas. El tabaco, que con tanta razon se mira como una produccion de verdadera riqueza colonial ¿no ha empezado ya entre las manos de algunos profesores á ser por su virtud narcótico-acre un medio poderoso de combatir el tétano, uno de nuestros males mas mortíferos? Pues bien, esta necesidad de la ciencia, el conocimiento de nuestros males propios y el de los medios curativos que la Naturaleza les tiene reservado, creemos que empezará á satisfacerse por medio de nuestro Repertorio. Las observaciones en él impresas, llegarán al alcance de todo el cuerpo facultativo, se aumentarán sin duda las esperiencias y podemos lisongearnos que en algún tiempo muy poco ó nada tendremos que desear.
Si á lo dicho se agrega que en esta obra no nos limitarémos á las observaciones y escritos de nuestros prácticos, sino que estractarémos también del estrangero lo mejor y mas interesante que produzca, proporcionando de este modo un recurso sencillo de estar al corriente de los progresos de la ciencia, tendremos sobradas razones para asegurar que traerá grandes ventajas y será de una utilidad positiva la publicación del Repertorio Médico Habanero.
Cada número de esta obra estará indistintamente dividido en cuatro secciones: en la primera con el título de Clínica médico-quirúrgica, espondremos la constitucion médica y las enfermedades que hayan reinado en el mes anterior, terminando con el estado de hospitales; y como no se trata solamente de hacinar hechos, sino de apreciar su valor, irán las observaciones seguidas de cuantas reflecciones puedan hacerse, tanto acerca de las enfermedades en cuestion como del efecto que los remedios hayan producido.
La segunda seccion estará destinada á los trabajos originales sobre cualquier ramo de la ciencia.
La tercera con el título de Bibliografía, servirá para anunciar obras nuevas con el juicio crítico cuando lo consideremos de utilidad y para el estracto de las que merezcan estudiarse.
La cuarta con el título de Variedades contendrá el anuncio de medicamentos secretos prohibidos en Francia, el de los permitidos y alguna otra noticia que por su naturaleza no tenga cabida en las secciones precedentes.
Y finalmente advertimos que como el objeto que nos proponemos al publicar este Repertorio es difundir los conocimientos médicos en nuestro país, recibiremos con gusto cuantos datos y observaciones quieran comunicársenos: sus páginas estarán siempre abiertas para admitir los trabajos de nuestros comprofesores que se dirijan á conseguir tan importante objeto. Nosotros nos congratulamos sobremanera al ver lucir el día tan deseado en que la ciencia, de consuelo para la humanidad, y de satisfacción para los ilustrados y celosos profesores que se dignan contribuir con sus talentos al engrandecimiento de la ciencia y al honor del país á quien consagran sus desvelos".14
Según se consigna en esta introducción, cada número del Repertorio Médico Habanero, cuyo tamaño era de 25 por 16 centímetros, distribuía sus 16 páginas en 4 secciones.
El primer tomo, que incluyó 12 entregas con periodicidad mensual, abarcó de noviembre de 1840 a octubre de 1841 con 192 páginas. Se supone que por un error de impresión, aparece repetido el número 10 en los meses de agosto y septiembre de 1841, situación que se siguió arrastrando, pues la entrega de octubre, que debió ser la 12, aparece con el número 11.
Todo aparece indicar que problemas financieros dieron al traste con la aspiración de seguir publicando la revista ininterrumpidamente, dado que no fue hasta el 16 de julio de 1842 que vio la luz el primer número del segundo tomo o "segunda serie", según se puede observar en la cubierta (figura 2).
Fig. 2. Cubierta del primer número de la segunda serie del Repertorio Médico Habanero
La publicación de esta segunda serie pecisó de respaldo económico, según se puede observar en la carta que dirigió la dirección de la revista a la Real Junta de Fomento, la cual se reproduce a continuación tal y como fue redactada:
Sr. Dn. Antonio Ma. de Escobedo, Secretario de la Rl. Junta de Fomento.
Por la introduccion del adjunto número del Repertorio Médico Habanero que tenemos el honor de incluir á Vs. verá que los que le redactamos nos hemos propuesto en bien del país estender los conocimientos médicos á la Higiene y Medicina de los esclavos y á la Veterinaria respecto al ganado vacuno y caballar. Estos objetos que forman una parte tan considerable de la riqueza del pais la mas efectiva asi como la más espuesta á pérdidas por las enfermedades son al mismo tiempo los elementos vivos de la agricultura y por lo tanto no creemos una temeridad aspirar á que la Real Junta de Fomento acuerde dar su proteccion á un periódico que destina una parte á la prosperidad del primer manantial de la riqueza cubana.
Asi esperamos que penetrado Vs. tanto de la utilidad del Repertorio como de la necesidad de fomento que tienen estas obras elevará á la consideracion de la Real Junta nuestra súplica de que se suscriba por el número de ejemplares que tenga á bien segun su generosa y habitual proteccion sin necesidad de que una instancia nuestra dé motivo á un espediente que distraiga la atencion de la Real Junta de otros objetos de mas importancia.
Dios gue. á Vs. muchos años.
Habana y julio treinta y uno de 1842".
Nicolas José Gutiérrez.
C. Lanuza.15
Los firmantes de esta carta fueron el director del Repertorio y el doctor Cayetabo Lanuza, quien desde entonces sustituyó al doctor Zambrana como redactor.
La segunda serie, cuya frecuencia era quincenal -salía los días 1ro. y 16 de cada mes-, abarcó del 16 de julio de 1842 al 16 de febrero de 1843, con un total de 12 entregas en foliación corrida que llegó hasta la página 160. En este último año, se hizo cargo de la dirección de la revista el doctor Manuel Valdés Miranda.
La tercera serie, también con entregas quincenales que llegaron a 12 y con comienzo en la página 161, se extendió del 1ro. de marzo al 16 de agosto de 1843. Con este último número llegó a la página 304.
La cuarta serie -comenzó en la página 305 y terminó en la 348-, sólo contó con los 4 números correspondientes a los días 1ro. y 16 de septiembre y 1ro. y 16 de octubre de 1843.
Durante todo este período, un total de 42 colaboradores dejaron constancia de haber sido los autores de muchos artículos interesantes publicados en la revista, entre ellos varias figuras destacadas de entonces, como fueron el propio Nicolás J. Gutiérrez, Ramón Zambrana, Fernando y Esteban González del Valle, Luis Costales, Blás de Ariza, José de la Luz Hernández, Manuel Govantes, Julio Le Riverend, Francisco Grimá, José González, Justino Valdés y Rafael Blanco.16
Otra cuestión digna de mencionar es la diversidad de aspectos tratados en sus páginas, si bien sobresalen los relativos a las estadísticas de hospitales y a la morbilidad de las enfermedades en La Habana.17
En 1843, el nuevo director del Repertorio Médico Habanero, empezó a gestionar la fusión de éste con el Boletín Científico, revista fundada en el mes de agosto del año anterior por el doctor Vicente A. de Castro y por el licenciado Justino Valdés Castro.
Dicha decisión se fundamentó en la falta de recursos y en la pobre circulación de ambas publicaciones. La salvadora medida se materializó a partir del 1ro. de noviembre de 1843 con un nuevo título, a saber, el Repertorio Médico Habanero y Boletín Científico, en el que se amplió el círculo de materias que abrazaban por separado las dos revistas que le sirvieron de base. Cada número de la nueva publicación constaba de 2 secciones; la primera divulgaba fundamentalmente artículos de medicina, cirugía y farmacia, mientras que la segunda se reservó para registrar aspectos relacionados con la física, la química, la botánica y demás ciencias naturales.18
La nueva revista, dirigida por el licenciado Justino Valdés Castro, tuvo como redactores al propio director y al doctor Manuel Valdés Miranda. Su primer tomo, correspondiente al volumen II del extinguido Boletín Científico, se compuso de 15 entregas con un total de 410 páginas, que abarcó el período comprendido entre el 1ro. de noviembre de 1843 y el 15 de junio de 1844. Las medidas de esta publicación de frecuencia quincenal era de 22 por 16 centímetros, es decir, de tamaño algo más pequeño que el del Repertorio Médico Habanero (figura 3).
Fig. 3. Cubierta de un número del Repertorio Médico Habanero y Boletín Científico
El volumen III, compuesto de 12 números y 288 páginas, se extendió del 1ro. de julio de 1844 al 15 de enero de 1845, y el volumen IV comenzó el 1ro. de febrero siguiente y terminó en abril del propio año. Esta última entrega significó el cese definitivo de la revista.
En el pequeño espacio disponible para la redacción de un artículo, se ha tratado de brindar la mayor cantidad posible de información relevante en relación con la vida relativamente efímera de la primera revista médica cubana.
El Repertorio Médico Habanero fue el pionero de un abundante número de títulos surgidos posteriormente, que llegaron a ser más de 60 durante el período colonial español,19 y a sobrepasar la cifra de 150 en la etapa republicana burguesa.20
Hoy día, en que sólo la Editorial Ciencias Médicas produce más de 25 revistas de diversas especialidades,21 y que los esfuerzos se concentran en elevar su prestigio dentro y fuera del país, (Rojas Ochoa F. Panorámica general de las revistas biomédicas de Cuba. Presente y futuro. Trabajo presentado en el taller "La Telemática y la Universidad en el Desarrollo de los Sistemas Locales de Salud", celebrado en La Habana entre los días 2 y 6 de junio de 1997), justo es que se trate de que las nuevas generaciones de médicos, gerentes de la salud y publicistas del sector encuentren una obra de referencia donde puedan satisfacer alguna necesidad de información relativa al ancestro bibliográfico de la nación. Por tal motivo se ha acudido al llamado de sacar a la luz pública una pequeña fracción de la rica historia de la medicina cubana,22 en un intento de que ésta no se olvide y de evitar que en algún momento se llegue a ignorar.
Summary: Some of the antecedents of the journals of medicine in general, are reported, and the origins of the National Bibliography of Medicine, in particular, are explained. A detailed description was made from the formal and contents point of view of the history about the Medicial Repertoirs of Havana, from the analysis, synthesis and systematization of informations recorded in documents refering to this journal, being the year 1840 the indicator for the beginning of the scientifical production that was periodically published for the cuban doctors. It is aimed to emphasize that is important for the present and future generations of physicians, managers and specialists in health publicity, to know in some details, the base which has supported the progress of the countrys medical literature.
Subject headings: PERIODICALS/history; BIBLIOGRAPHY OF MEDICINE; CUBA.
Referencias bibliográficas
- Garrison FH. The medical and scientific periodicals of the 17 th, and 18th. centuries. Bull Inst Hist Med 1934;2(3):285-343.
- López Espinosa JA, Díaz del Campo S. La revista médica más antigua que aún existe. Rev Cubana Salud Púb 1995;21(1):69-71.
- Arteaga JF. Nuestra prensa y las sociedades médicas. Rev Med Cir Hab 1917;22(20):537-40.
- Pérez Beato M. La primera obra impresa en Cuba. Año 1723. La Habana: F Verdugo, 1936:1-VII,5-30.
- Pérez Beato M. Una joya bibliográfica: el primer impreso cubano. El Curioso Americano 1910;4(5-6):136-40.
- Romay T. Disertación sobre la fiebre maligna llamada vulgarmente vómito negro, enfermedad epidémica de las Indias Occidentales, leída en Junta de Sociedad Patriótica de La Havana, el día 5 de abril de 1797. Havana: Imprenta de la Capitanía General, 1797:1-49.
- López Sánchez J. El hombre y su obra. En: Tomás Romay y el origen de la ciencia en Cuba. La Habana: Academia de Ciencias, Museo Histórico de las ciencias Médicas "Carlos J Finlay", 1964:203-19.
- Llaverías J. La primera publicación periódica de Cuba. En: Contribución a la historia de la prensa periódica. La Habana: Archivo Nacional de Cuba, 1959;t2:176-80 (Publicaciones del Archivo Nacional de Cuba; 48).
- Trelles CM. Bibliografía médico farmacéutica cubana (1707-1905). Rev Med Cir Hab 1906;11(5):80-3.
- Delgado García G. La salud pública en Cuba durante el período colonial español. Cuad Hist Salud Púb 1996;(81):38-46.
- Fernández JS. La prensa médica en la isla de Cuba. Cron Med Quir Hab 1900;26(8):253-8.
- Pla E. biografía del Dr. D. Nicolás J. Gutiérrez. Cron Med Quir Hab 1875;1(1):21-3.
- Valdés Castro J. Apuntes para la historia de la prensa médica en Cuba. Cron Med Quir Hab 1877;3(9):447-56.
- Gutiérrez NJ, Zambrana R, Costales L. Introducción. Rep Med Hab 1840;1(1):1-2.
- Gutiérrez NJ, Lanuza C. Carta. En: Archivo Nacional. Real Junta de Fomento de la Isla de Cuba, leg. 99, exp. No. 4203.
- Sánchez Roig M. Bibliografía de la prensa médica cubana de 1840 a 1885. La Habana: La Propagandista, 1939:7,17.
- López Serrano E. Índice de autores y materias del Repertorio Médico Habanero (1840-1843). La Habana: Centro de Estudios de Historia y Organización de la Ciencia "Carlos J. Finlay", 1986:IV-VI (Bibliografía Científica; 1).
- Valdés Castro J, Valdés Miranda M. Introducción. Rep Med Hab Bol Cient 1843;2(1):3-4.
- Le Roy Cassá J. La historia y la prensa médica de Cuba. Rev Med Cir Hab 1917;22(23):617-38.
- Delgado García G. La salud pública en Cuba en el período de la república burguesa. Cuad Hist Salud Púb 1996;(81):103-16.
- Editorial Ciencias Médicas. Revistas cubanas de medicina. Catálogo 1993. La Habana ECIMED, 1993:7-32.
- Peláez O. Historia para contar. Granma 1997;33(187):5.
Recibido: 24 de abril de 1998. aprobado: 27 de abril de 1998.
Lic. José Antonio López Espinosa. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Calle E No. 452 entre 19 y 21, El Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba.
1 Licenciado en Información Científico-Técnica y Bibliotecología. Departamento Procesamiento de la Documentación. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas.