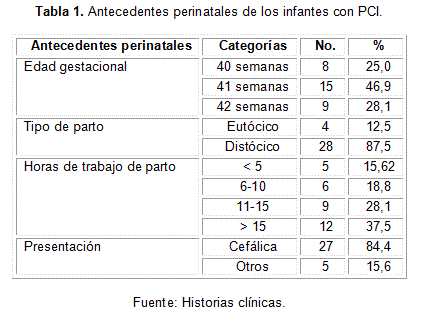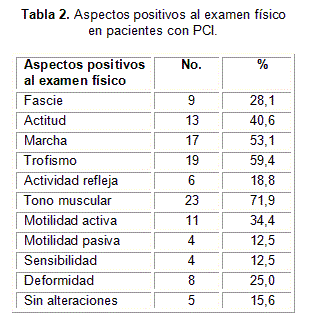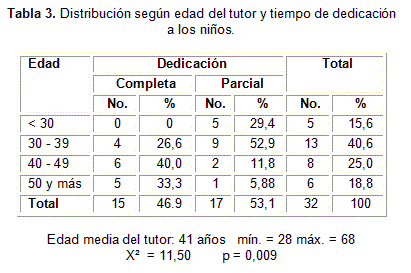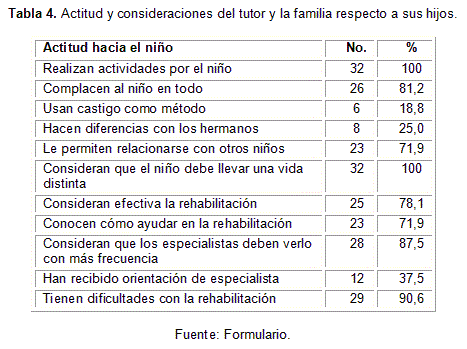Mi SciELO
Servicios Personalizados
Articulo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO
Links relacionados
-
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Medicentro Electrónica
versión On-line ISSN 1029-3043
Medicentro Electrónica vol.17 no.2 Santa Clara abr.-jun. 2013
ARTÍCULO ORIGINAL
Propuesta de sistema para la atención integral al niño discapacitado por parálisis cerebral y a su familia
A system proposal for the integral care of the handicapped children with cerebral palsy and their family
MSc. Dra. Mirka Navas Contino1, Dra. Carmen María Urquijo Sarmiento2, MSc. Dra. Yamilka Gutiérrez Escarrás3, MSc. Dra. Noira Durán Morera4, MSc. Dra. Elisabeth Álvarez-Guerra González5
1. Especialista de Segundo Grado en Medicina General Integral. Máster en Atención Integral al Niño. Asistente. Policlínico “Santa Clara”. Santa Clara, Villa Clara. Cuba. Correo electrónico: gustavo@capiro.vcl.sld.cu
2. Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral y en Medicina Física y Rehabilitación. Policlínico “Santa Clara”. Santa Clara, Villa Clara. Cuba.
3. Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Máster en Atención Integral al Niño. Instructora. Policlínico “Santa Clara”. Santa Clara, Villa Clara. Cuba.
4. Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Máster en Atención Integral a la Mujer. Asistente. Policlínico “Santa Clara”. Santa Clara, Villa Clara. Cuba.
5. Especialista de Primer Grado en Medicina General Integral. Máster en Medicina Bioenergética y Natural. Instructora. Policlínico “Santa Clara”. Santa Clara, Villa Clara. Cuba.
RESUMEN
Se realizó una investigación descriptiva, con carácter transversal, en el Policlínico Universitario “Santa Clara”, desde enero de 2006 hasta enero de 2010. Se desarrolló en dos etapas: de caracterización y de diseño, donde se creó un sistema para la atención integral al niño discapacitado y a su familia. La mayoría de estos niños fueron productos de una gestación de 41 semanas, partos distócicos, y al examen físico, el trastorno más frecuente fue en el tono muscular. En su mayoría, fueron niños sociables; casi todos los tutores dedicaban mucho tiempo a atender a su hijo, tenían edad promedio de 41 años y elevado nivel escolar. Sustituían al niño en muchas actividades, lo amaban y sentían preocupación por su futuro. Se concluye que la parálisis cerebral no puede prevenirse y que la atención integral es importante para los niños y sus tutores, por lo que se diseñó este sistema para lograrla.
DeCS: atención integral de salud, parálisis cerebral/rehabilitación.
ABSTRACT
A descriptive research of transversal type was carried out at the “Santa Clara” University Polyclinic from January, 2006 to January, 2010. It was divided into two stages: description stage and design stage, where it was created an integral care system of the handicapped children and their family. Most of the children were product of 41 weeks' gestation with dystocia, and the most frequent disorder found during the physical exam was in the muscular tone. Mostly of them were sociable children; almost all of the tutors spent much time caring them, the average age of tutors was 41 years and had high level of school education. They replaced children in many activities, loved them and felt worried for their future. We concluded that cerebral palsy can not be prevented, as well as, integral care is very important for children and tutors, that is why, it was designed this system in order to achieve it.
DeCS: comprehensive health care, cerebral palsy/rehabilitation.
INTRODUCCIÓN
Desde el año 1853, el clínico William Little escribió las primeras descripciones médicas de un trastorno enigmático que afligía a los niños en los primeros años de vida, causado por rigidez y espasticidad de los músculos de las piernas y, en menor grado, de los brazos. Estos niños tenían dificultades para agarrar objetos, gatear y caminar. A medida que crecían, no mejoraban ni empeoraban. Esta condición, que se nombró por muchos años como enfermedad de Little, es ahora conocida como diaplejía espástica y es uno de los varios trastornos que afectan el control del movimiento y que colectivamente se agrupan bajo el término de parálisis (perlesía) cerebral infantil (PCI).1
A pesar de las observaciones de Freud, la creencia de que las complicaciones del parto causan la mayoría de las parálisis cerebrales fueron muy difundidas entre los médicos, las familias y aun los investigadores médicos hasta hace poco tiempo. Sin embargo, en la década de los años 1980, los científicos analizaron los datos de un estudio gubernamental de más de 35 000 partos y se sorprendieron al descubrir que tales complicaciones explican solo una fracción de los casos, probablemente menos del 10 %. En la mayoría de los pacientes con PCI, no se encontró causa alguna. Estas conclusiones del estudio preliminar del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Apoplejía (NINDS, por su sigla en inglés) han alterado profundamente las teorías médicas sobre parálisis cerebral y han motivado a los investigadores de hoy a explorar causas alternas. La identificación temprana de la parálisis cerebral en los bebés les posibilita una mejor oportunidad para desarrollar al máximo sus capacidades.2
La parálisis cerebral no se puede curar, pero el tratamiento puede mejorar las capacidades del niño. No hay ninguna terapia estándar que funcione bien para todos los pacientes. Por eso, el médico debe primero trabajar con un equipo de profesionales en la identificación de las necesidades únicas del niño y de sus dificultades, para crear un plan de tratamiento individual que las atienda.3
Los individuos con PCI y sus familias o asistentes son también miembros importantes del equipo de tratamiento y deben involucrarse íntimamente en todos los pasos de la planificación, toma de decisiones y la administración de tratamientos.4
La PCI es una de las causas principales de discapacidad física, mental o ambas en la niñez, y se presenta en uno de cada 500 niños en edad preescolar. En particular, el municipio de Santa Clara muestra una prevalencia de 4 010 discapacitados, de los cuales más de 100 tienen un diagnóstico de PCI, cifras obtenidas del Departamento Municipal de Genética Comunitaria. En el policlínico “Santa Clara”, según su Departamento de Estadísticas, esta cifra asciende a 38, en todos los grados de severidad de esta afección.La inexistencia en nuestro medio de un modelo de atención con enfoque sistémico, que además de satisfacer las necesidades sociales, rehabilitatorias y de orden médico en general del niño, atienda las necesidades de sus padres y los provea de los conocimientos y habilidades indispensables para su adecuada atención e inserción social, constituyen las premisas del presente estudio.
MÉTODOS
Se realizó una investigación descriptiva, con carácter transversal, en el Policlínico Universitario “Santa Clara”, en la que se han involucrado otras instituciones, como el Hospital Pediátrico “José Luis Miranda” y el Centro de Neurodesarrollo, desde enero de 2006 hasta enero de 2010. La población estuvo conformada por los niños de 1 a 15 años de edad, con diagnóstico de de PCI con defecto eminentemente motor e intelectos normales o diagnosticados con retraso mental leve o moderado; finalmente, el grupo estudio quedó integrado por 32 niños, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión.
La investigación se desarrolló en dos etapas: En la primera o de caracterización, a la totalidad de los pacientes se les realizó una evaluación, constituida por diferentes instrumentos, que posibilitó determinar las características del núcleo familiar e identificar las necesidades sociales, rehabilitatorias y de orden médico en general de estos pacientes y sus familiares. En la segunda etapa o de diseño, a partir de la información obtenida mediante los diferentes instrumentos de la primera, se pudieron identificar las deficiencias que persistían en la rehabilitación, y sobre esta base, se diseñó un sistema para la atención integral al niño discapacitado y a su familia (Anexo), que caracterizado por su interdisciplinariedad, intra- y extrasectorialidad y la amplia participación familiar, permitiera dar solución a las diferentes necesidades identificadas.
RESULTADOS
Entre los principales antecedentes perinatales del niño con PCI (Tabla 1), resalta el hecho de que, como promedio, la edad gestacional resultó elevada: 41 semanas, con 15 pacientes (46,9 %). Igualmente relevante fue que el 87,5 % de los partos fueron distócicos. La posición del feto al nacimiento fue mayoritariamente cefálica (84,4 %).
En la Tabla 2, se observó que entre las alteraciones del examen físico de estos niños, el trastorno más frecuente fue en el tono muscular (71,9 %), seguido de las alteraciones del trofismo (59,4 %) y de la marcha (53,1 %). Un 40,6 % de los niños mostró alteraciones de la actitud.
Al investigar sobre las percepciones del tutor y la familia de un niño con este trastorno, con respecto al empleo de su tiempo en la vida diaria, la totalidad manifestó dedicarle mucho tiempo, mientras que más de la mitad (59,4 %) refirieron que el cuidado y la atención al niño le impedían mayor participación en la vida social. Asimismo, se confirmó un valioso porcentaje de conflictos en las relaciones familiares (53,1 %).
La edad promedio de los tutores fue de 41 años, con un recorrido entre 28 y 68 años. Cuando se asocia esta variable con el tiempo de dedicación al niño (clasificado como completa y parcial), se puso de manifiesto que el mayor grupo que tenía dedicación completa al menor fueron los ubicados en el intervalo de 40 a 49 años, con 6 tutores (35,3 %), mientras que los que le proporcionaban dedicación parcial, tenían entre 30 y 39 años, con 9 tutores (60 %) y eran los que realizaban otras actividades, como laborales o el estudio (Tabla 3).
Con relación a la actitud del tutor y la familia respecto al niño (Tabla 4), se revelaron algunas actitudes inadecuadas susceptibles de ser transformadas mediante acciones educativas y de soporte a las familias. Por ejemplo, la totalidad de las familias sustituyeron al niño en sus actividades, lo que afecta su validismo e independencia.
DISCUSIÓN
En la Academia Americana de Pediatría, se plantea que los antecedentes prenatales que más inciden en la aparición de esta enfermedad son el crecimiento intrauterino retardado (CIUR), las infecciones virales, el conflicto Rh negativo, las enfermedades hereditarias, la anemia, la anoxia prenatal, entre otros.5 En nuestro estudio, fue el asma bronquial la enfermedad más frecuentemente encontrada, lo que no coincide con la literatura consultada. En este resultado, pudo haber influido el pequeño número de pacientes que integran la muestra. Este hecho reafirma el criterio de que mediante los antecedentes prenatales es muy difícil preconizar y, consecuentemente, prevenir este trastorno y, por ello, estos niños continuarán incidiendo en la población como una realidad que hay que atender integralmente en todos los tiempos.
Según se encontró en la bibliografía consultada,6 el parto complicado es uno de los factores de riesgo evaluados que aumentan la posibilidad de que un niño se diagnostique más tarde con PCI; junto a este, también se mencionan las presentaciones anormales, aunque, en nuestro estudio, este hecho no fue significativo. En el período posnatal se constataron, en primer lugar, las alteraciones neurológicas en forma de convulsiones que afectó a 28 de ellos, seguido de sepsis neonatal; este conjunto constituyó la afectación más relevante.
En un estudio ejecutado sobre discapacidad,7 se plantea que los trastornos posnatales que van apareciendo desde minutos hasta varias horas, o incluso días, después del nacimiento, son vitales en la aparición de esta enfermedad. La bibliografía es pródiga en referir que los niños nacidos con complicaciones, como trastornos neurológicos y problemas pulmonares graves, tienen elevado riesgo de sufrir parálisis cerebral, lo cual es totalmente coincidente con nuestros hallazgos.
El cuadro general del examen físico es alentador y proclive a la intervención mediante rehabilitación y soporte familiar integral, el cual se puede y debe acometer con buen pronóstico, combinando la individualización y la sociabilización mediante este sistema. Varios autores afirman que las alteraciones de la postura y el movimiento están presentes en la mayoría de los casos, en dependencia de la magnitud del daño cerebral, lo que conduce con posterioridad a problemas ortopédicos que hay que corregir.8
Indiscutiblemente, estos niños fueron afectados en su mayoría por múltiples síntomas especiales, y es aquí donde adquiere un papel preponderante la individualización, para caracterizar al paciente y optimizar la intervención.
Varios autores reflejan cómo los niños con PCI sufren distintos grados de discapacidad física y pueden tener problemas médicos asociados, como convulsiones, trastornos del habla o de comunicación y retraso mental. Otras perturbaciones son el deterioro visual, la pérdida de la audición, aspiración de alimentos, reflujo gastroesofágico, alteraciones del sueño, onicofagia, problemas de conducta, dificultad de controlar los esfínteres, entre otras.9
Al realizar la clasificación ontogénica de las familias, se evidenció que el mayor porciento estuvo ubicado en la extensa, ya sea completa o incompleta, lo cual es característico de la familia cubana por los problemas que se enfrentan con la vivienda; así también lo expresa el Dr. Álvarez Sintes10 en el libro Medicina General Integral. Al estar el niño con PCI ubicado en un núcleo familiar con estas características, pudieran existir crisis por desorganización, puesto que los abuelos superponen los roles de los padres y sobreprotegen al niño enfermo, lo que puede crear posibles conflictos que traerían mayores dificultades a la hora de desarrollar la autonomía del menor.
Según Márquez,11 el comportamiento social del niño está muy relacionado con el grado de retraso mental y la estimulación familiar e institucional, y pueden lograrse resultados satisfactorios en la esfera afectiva, hasta el punto de que muchos pueden llegar a tener una conducta similar al de una persona normal.
Varios artículos consultados describen que cuando una familia se enfrenta al problema que representa un niño con una disminución de su capacidad funcional de forma permanente, compromete potencialmente su posibilidad de integración social y el tiempo es poco para los cuidados que este necesita, y esto puede ocasionar conflictos en las relaciones familiares.12
Cuando se analizó la distribución de los tutores, en este caso las madres, según su ocupación, se observó que más del 50 % eran amas de casa y el resto, trabajadoras, sin significación estadística entre uno y otro grupo; además, se relacionó la variable ocupación con la agrupación en casos correspondientes al análisis de los resultados del test de Rotte, aplicado con el objetivo de valorar su estado psicoafectivo en relación con la esfera laboral, y se demostró que ocho de las trabajadoras se encontraban agrupadas en el caso 1, las que manifestaron insatisfacción por no poder asumir actividades laborales a tiempo completo, como hacían con anterioridad al nacimiento de este niño. Se analiza la esfera laboral, ya que esta constituye uno de los elementos que más afecta a los tutores, desde el punto psicológico y social, pues se ven limitados por la atención a su hijo discapacitado, y sus anhelos profesionales se ven frustrados. Según Pérez Álvarez,13 este aspecto es el que marca la armonía del hogar donde nace un niño discapacitado, sobre todo si sus padres son profesionales.
A diferencia del presente estudio, en otros países pobres, la familia que sufre el dolor de tener una descendencia afectada se desajusta, pues frecuentemente la madre tiene que dejar de trabajar, pierde su vínculo laboral y debe dedicarse a atender al niño, lo que afecta la economía del hogar.14,15
En la bibliografía consultada,16-19 se resalta que el valor de los padres en la rehabilitación de los niños es fundamental, y se orienta que deben tratarlo como si no existiera tal discapacidad.
Se considera importante incorporar nuevos conocimientos sobre la PCI para ayudarse a sí mismo y al enfermo; igualmente, se debe incentivar la inserción de familiares y amigos en la terapia para compartir diversas actividades, como paseos, juegos y tareas, lo que innegablemente propicia un mejor desarrollo del niño.
DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES DEL SISTEMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO CON PARÁLISIS CEREBRAL Y A SU FAMILIA
El sistema constituye un engranaje entre varios subsistemas, que totalizados garantizan la atención integral al niño discapacitado por parálisis cerebral y sus padres o tutores. Estrechamente relacionados entre sí, permiten el flujo de los pacientes hacia los diferentes subsistemas, y su eje articulador lo constituye la consulta multidisciplinaria de diagnóstico y clasificación, a la cual llegan los pacientes luego de la pesquisa realizada y facilita la atención a lo general y también a lo individual, según lo encontrado en la consulta. En esta, se aplican todos los instrumentos y test necesarios, ya descritos, y se conforma un expediente de cada familia, en el que se escriben las conclusiones de cada valoración realizada. Esta consulta es dirigida por la investigadora principal del proyecto, quien organiza todo el proceso. Pueden requerirse varias consultas para un mismo paciente y sus padres, además de que cada especialista puede atender por separado, si así se considera, según los problemas detectados en la consulta. Cuando se considere, se pasan los tutores a la Escuela de Padres para las capacitaciones y terapias de grupo. Además, en esta se organizan una serie de actividades recreativas donde participa la familia. Existe un subsistema importante que es la intersectorialidad, que permite el pesquisaje gracias a organizaciones como los CDR y trabajadores sociales, para evitar que se deje de valorar a algún paciente y, por tanto, interactúa con el subsistema de pesquisa, pero, además, lo hace con el de la escuela de padres, pues allí se planifican y realizan actividades recreativas que demandan la participación del Poder Popular para garantizar aspectos como alimentos, transporte, entre otros. El flujo es bidireccional entre estos subsistemas, ya que se requiere la retroalimentación de uno con el otro.
PESQUISA O DISPENSARIZACIÓN
_Se realiza la búsqueda de los niños discapacitados teniendo en cuenta los datos encontrados el policlínico y en el Centro de Neurodesarrollo; además, nos auxiliamos de los CDR y los trabajadores sociales.
_Se seleccionan los niños cuya discapacidad es debida a parálisis cerebral, pues son los que se incluyen en la investigación.
_Firma del documento de consentimiento informado para formar parte del grupo.
_Se cita para la consulta.
CONSULTA MULTIDISCIPLINARIA DE DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN
_Constituye el eje articulador del sistema, organizado por la autora.
_Se aplican los instrumentos y tests, se confecciona un expediente para cada familia y se realiza un interrogatorio y examen físico minuciosos.
_Se analizan y procesan los instrumentos y tests. Se realiza el diagnóstico, la caracterización del paciente y de sus padres o tutores.
_Clasifica estos según lo encontrado.
_Se citan a reconsultas o evaluación especializada, según el diagnóstico y clasificación.
_Se remiten a la Escuela de padres cuando se considere.
ESCUELA DE PADRES
_Parte de todos aquellos datos encontrados en los instrumentos y test aplicados.
_Brinda capacitación a los padres desde el punto de vista general y atendiendo particularidades.
_Las primeras acciones capacitantes son generales brindadas por todos los miembros del equipo.
_Las siguientes son más específicas y atendiendo los problema particulares.
_Se realizan terapias de grupo por la psicóloga, las cuales son el centro de esta escuela de padres y, a la vez, constituye parte del tratamiento a los padres o tutores.
_Las capacitaciones realizadas por el técnico fisioterapeuta y el fisiatra son elementos para enseñar al padre los ejercicios de rehabilitación, con el objetivo de convertirlos en verdaderos facilitadores de la rehabilitación de sus hijos.
FONIATRÍA Y LOGOPEDIA
_En casos con trastornos del lenguaje, planifica los tratamientos.
ORTOPEDIA
_Evalúa las deformidades ortopédicas cuando se percibe e inicia el uso de ortesis de diferentes tipos o corsé o algún tratamiento quirúrgico que se sugiere.
_No participa en la escuela de padres.
PSICOLOGÍA
_Brinda atención psicológica a los niños cuyo nivel intelectual lo permite.
_Su labor fundamental es la atención a los padres o tutores y resolver o intentar resolver todos los desórdenes psicológicos encontrados en los test y terapias grupales.
_Participa en la escuela de padres.
FISIATRÍA
_Valora a los pacientes e indica el tratamiento rehabilitador óptimo que considere.
_Supervisa el tratamiento realizado por el técnico en fisiatría.
_Participa en la escuela de padres.
NEUROLOGÍA
_Atiende a los niños con epilepsia para lograr el control de la enfermedad.
_Indica exámenes complementarios que considere para complementar el diagnóstico.
_Se tratan otros padecimientos neurológicos.
_Participa en la escuela de padres.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Pérez Álvarez L, Rodríguez Meso J. Incidencia de la parálisis cerebral infantil en el municipio Camagüey. AMC [internet]. 2008 abr.-jun. [citado 12 feb. 2013];12(3):[aprox. 4 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552008000300002&lng=es
2. Athabe F, Carroli G, Lede R, Belizán JM, Althabe O. El parto pretérmino: detección de riesgos y tratamientos preventivos. Rev Panam Salud. 2007;5(6):373-5.
3. Morales Chávez MC. Patologías bucodentales y alteraciones asociadas prevalentes en una población de pacientes con parálisis cerebral infantil. Acta Odontol Venez [internet]. 2008 mar. [citado 12 feb. 2013];46(1):[aprox. 5 p.]. Disponible en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-63652008000100010&lng=es
4. Robaina Castellanos G, Ruiz Tellachea Y, Domínguez Dieppa F, Roca Molina MC, Riesgo Rodríguez S, Berdayes Millian JD. Neurodesarrollo en recién nacidos ventilados con menos de 1 500 gramos. Rev Cubana Pediatr. 2000 dic.;72(4):267-74.
5. Carnero C, Maestre J, Martha J, Mola S, Olivares J, Sempere AP. Validation of a model for the prediction of verbal semantic fluency. Rev Neurol. 2007;30(11):10125-29.
6. Valdés MS, Gómez VA. Parálisis cerebral infantil. Temas de Pediatría. La Habana: ECIMED; 2006. p. 313-5.
7. Fernández A, Salinas PJ, Monzón de Briceño Y. Valoración de la discapacidad en parálisis cerebral infantil posterior al tratamiento fisiátrico. MedULA. 2011;20(1):51-60.
8. Mejía Rosas F, Paz Romero M, Rolón Lacarriere OG, Bermúdez Jiménez A. Nivel volicional en juego mediante asistencia tecnológica en pacientes con parálisis cerebral infantil, tipo cuadriparesia espástica grado moderado. Rev Mex Neuroci. 2010;11(6):451-6.
9. Alvarado Bermúdez K, Cervantes Mederos M, Carrasco Fontes DL, García Molina G. Parálisis cerebral infantil espástica en un recién nacido. Presentación de un caso. MEDICIEGO [internet]. 2011 [citado 28 mar. 2013];17(2):[aprox. 6 p.]. Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/mciego/vol17_02_2011/casos/t-22.html
10. Álvarez Sintes R. Salud familiar. En: Medicina General Integral. Salud y Medicina. Vol. 1. La Habana: Ciencias Médicas; 2008. p. 127-36.
11. Márquez- Vázquez RE. Impacto del programa de terapia de realidad virtual sobre las evaluaciones escolares en pacientes con mielomeningocele y parálisis cerebral infantil. Rev Mex Neurocic. 2011:12(1):16-26.
12. Wren TA, Lee D, Hara R, Rethelfsen S, Kay R, Dorey F, et al. Effect of High Frequency, Low Magnitude Vibration on Bone and Muscle in Children with Cerebral Palsy. J Pediatr Orthop. 2010 Oct.-Nov.;30(7):732-8.
13. Pérez Álvarez L, Hernández Vidal A. Parálisis cerebral infantil: características clínicas y factores relacionados con su atención. AMC [internet]. 2008 ene.-feb. [citado 12 feb. 2013];12(1):[aprox. 4 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552008000100003&lng=es
14. Boy R, Sakzewski L, Ziviani J, Abbott D, Badawy R, Gilmore R, et al. INCITE: A randomized trial comparing constraint induced movement therapy and bimanual training in children with congenital hemiplegia. BMC Neurol. 2010;10:4.
15. Wren T, Lee D, Kay R, Dorey F, Gil V. Bone density and size in ambulatory children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2011 Feb.;53(2):137-41.
16. Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares. Parálisis cerebral: Esperanza en la investigación [internet]. Bethesda: Instituto Nacional de Salud; 2007 [citado 12 oct. 2009]. Disponible en: http://www.ninds.nih.gov/disorders/spanish/paralisiscerebral.htm
17. Majnemer A, Limperopoulos C. Important of outcome determination in pediatric rehabilitation. Dev Med Child Neurol. 2005;44(11):7737-40.
18. Pancucci G, Miranda-Lloret P, Plaza-Ramírez ME, López-González A, Rovira-Lillo V, Beltrán-Giner A. Artrodesis combinada anterior y posterior en paciente con parálisis cerebral atetósica que desarrolla mielopatía cervical degenerativa: Caso clínico y revisión de la literatura. Neurocirugía [internet]. 2011 jun. [citado 12 feb. 2013];22(3):[aprox. 6 p.]. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-14732011000300004&lng=es
19. Pérez Álvarez L, Bastian Manso L. Parálisis cerebral infantil. Mortalidad en menores de 15 años en la provincia de Camagüey. AMC [internet]. 2008 jul.-ago. [citado 12 feb. 2013];12(4):[aprox. 4 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552008000400002&lng=es
Recibido: 6 de diciembre de 2012
Aprobado: 12 de febrero de 2013
MSc. Dra. Mirka Navas Contino. Especialista de Segundo Grado en Medicina General Integral. Máster en Atención Integral al Niño. Asistente. Policlínico “Santa Clara”. Santa Clara, Villa Clara. Cuba. Correo electrónico: gustavo@capiro.vcl.sld.cu